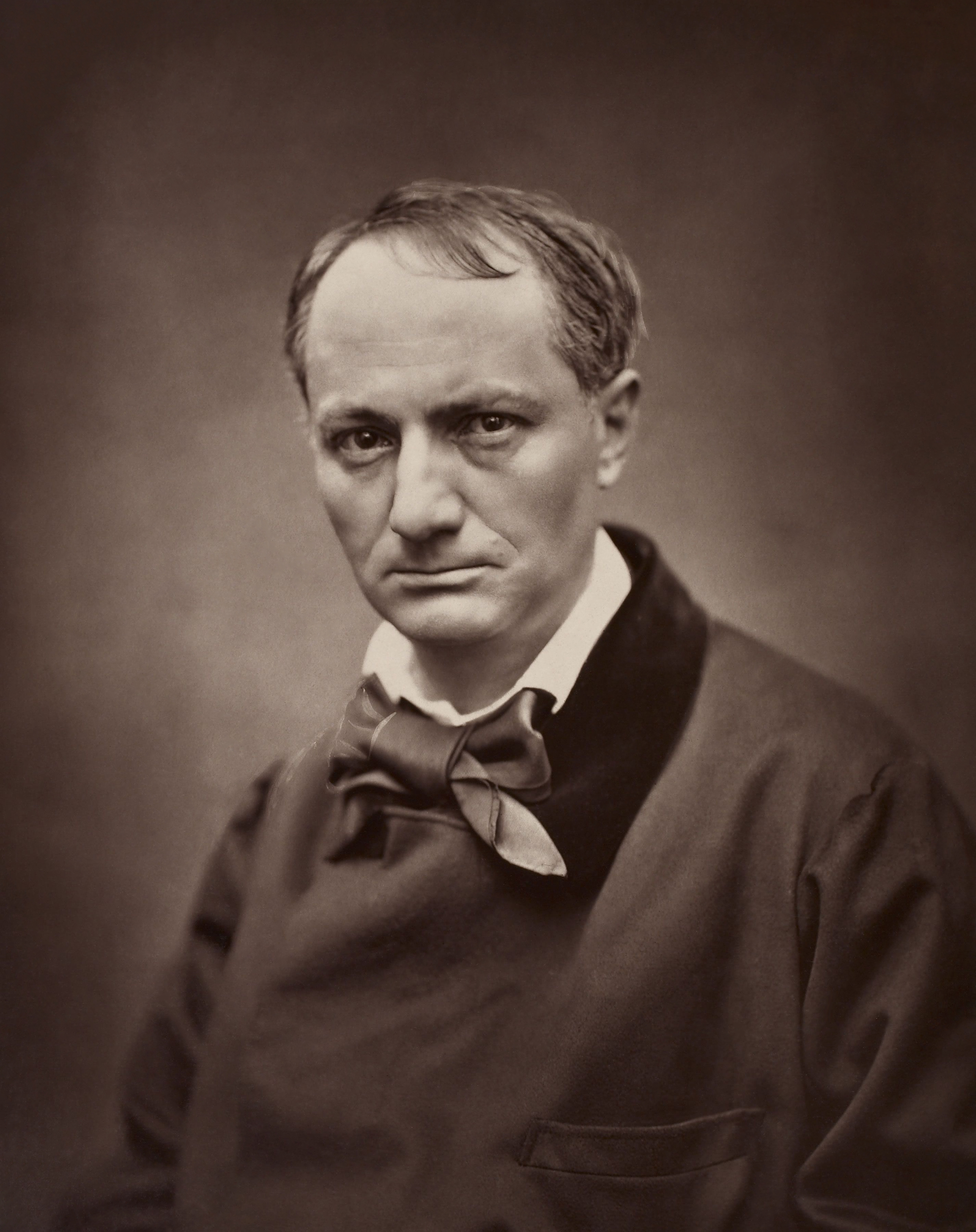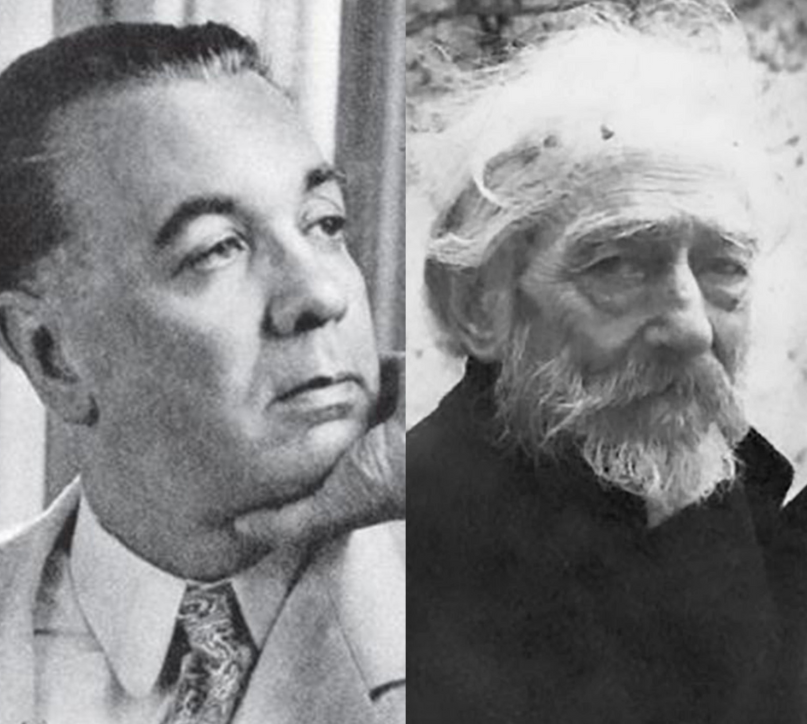No entender: el último libro de Beatriz Sarlo

Viernes 07 de marzo de 2025
"He cambiado muchas ideas, pero mantengo el rechazo irritado frente a las opciones tajantes": un extracto de la novedad de Siglo XXI, las memorias de la recientemente fallecida Beatriz Sarlo.
Por Beatriz Sarlo.
En esa oficinita de Eudeba y en las del Centro Editor se hablaba de literatura en continuado. Una vez por semana llegaba José Bianco, a quien todos llamaban Pepe. Debo agradecerle el regalo de una comparación halagadora: “Esta chica se parece a la Virgen de las Rocas”. Quise reconocer yo misma ese parecido con el cuadro de Da Vinci. Inútilmente.
Por lo tanto, le creí a Bianco sin más pruebas. Por primera vez, era observada con la mirada de la gran cultura. Hasta hoy, sigo creyendo que Bianco se equivocó por amabilidad. Me vio apocada, acurrucada en un rincón del escritorio, donde mi silla apenas cabía junto a la de Aníbal Ford, y lanzó la frase que luego repetía porque yo la estaba esperando.
Seguramente Bianco también valoraba que yo hubiera leído a Stendhal en francés y no en traducciones. Esta es una hipótesis que se me ocurrió con el paso del tiempo.
En aquel primer momento, no estaba capacitada para entender del todo al exsecretario de redacción de esa revista Sur que yo estudiaría treinta años después. Ese hombre era amigo de Victoria Ocampo, a quien en los años sesenta, sin haberla leído, yo tenía por una oligarca carente de otros méritos que pudieran absolverla de esa mácula. Pepe Bianco, en esos mismos años, había aceptado viajar a Cuba y por eso se había peleado con la directora de Sur. Fue un riesgo. Victoria lo desaprobó y lo echó de la revista, que era su principal recurso económico.
Spivacow, por supuesto, inventó junto con Bianco (y para él) una colección en Eudeba con un gran nombre, “Genio y Figura”, que parecía un rótulo apropiado para Victoria. De paso, me recordaba los reproches recibidos en mi infancia. Uno de ellos incluía el amenazante refrán “genio y figura, hasta la sepultura”. Quien me lo tiraba encima no se daba cuenta de que me fortalecía.
Rodeada de libros y de autores para quienes yo era merecidamente nadie, empleaba mi tiempo en buscar. En la librería Galatea, hojeaba los libros franceses y la flamante revista Communications. Antes de que la facultad se mudara a la avenida Independencia, Galatea estaba a cuadra y media de las aulas donde cursábamos los latines y las “introducciones”.
Sobre Viamonte, a setenta metros del bar Florida, a la vuelta de Van Riel y del Instituto de Arte Moderno, donde vi mi primer Beckett, puesto y actuado por Jorge Petraglia. Quedé tan impresionada que a los tres días llevé a mi prima a verla, la arquitecta cuyo tablero también me había mostrado cosas nuevas.
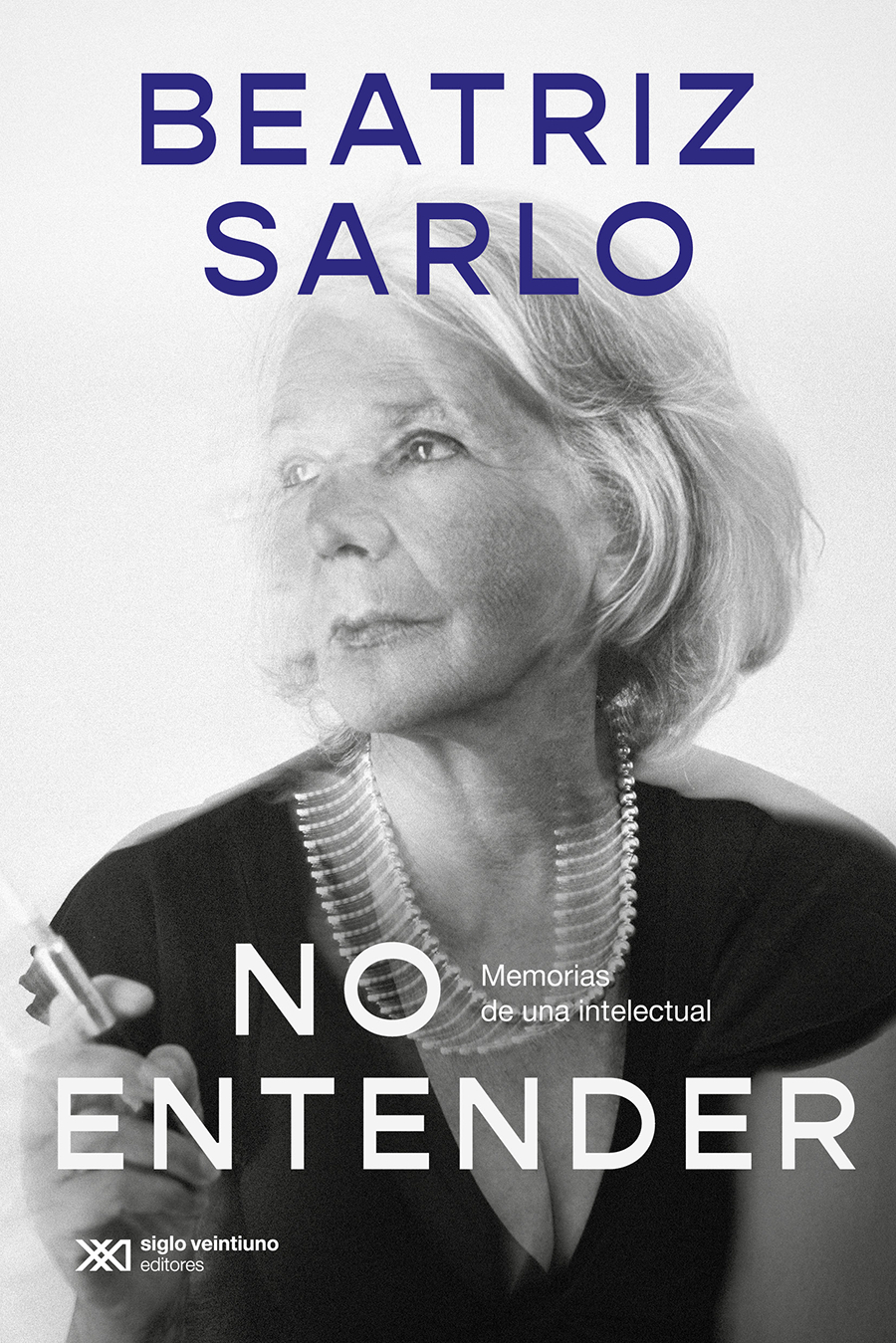
En Galatea compré la primera edición de Mythologies de Roland Barthes. El último capítulo, “Le mythe, aujourd’hui”, fue el texto teórico inaugural que leí con clara conciencia de que todo lo anterior retrocedía hacia el pasado. Me hice fanática de Barthes, a quien ni siquiera podía copiar. Simplemente lo admiraba esperando el momento en que estuviera a mi alcance imitarlo. En paralelo, como caminos que no se cruzan, estuvo el Viñas que ya mencioné, Literatura argentina y realidad política. Yo estaba dividida entre esas dos aguas: el formalismo inteligente de Barthes y el historicismo sensible de Viñas. No quise elegir entre ellos, porque no me pareció que fuera necesario, como tampoco me pareció necesario elegir entre Barthes y Gramsci. Desde entonces, he cambiado muchas ideas, pero mantengo el rechazo irritado frente a las opciones tajantes. Que Barthes no hubiera elegido a Viñas, o que Viñas no hubiera elegido a Barthes, no me obligaba a mí, sino a ellos.
En los años ochenta todo cambió, como si, algo tarde, me hubiera llegado una oportunidad que en verdad no busqué durante la dictadura, cuando preferí quedarme en Buenos Aires, la única ciudad que me resultaba familiar, la única que conocía. De golpe, en 1985, viví cuatro meses en Nueva York; al año siguiente, cuatro en Mineápolis, y al siguiente otros cuatro en Washington. De repente, sin que yo hiciera un gesto, más bien sorprendida por la oferta, me invitaban, como profesora visitante, a dar clases en alguna universidad estadounidense.
Al principio estaba desconcertada. No sabía qué estaba haciendo allí, en esos lugares desconocidos, con gente también desconocida, buscando los temas adecuados para una charla durante el almuerzo. Vivía en la constante tensión de estar fuera de lugar y de que en cualquier momento alguien me lo echaría en cara. A Pepe Donoso, quien fue mi amigo y confidente en el Wilson Center de Washington, le pasaba lo mismo, lo cual prueba que la costumbre no compensa nada. Con expresión de temor, me decía: “Se van a dar cuenta y nos van a echar a los dos de este castillo a diez cuadras de la Casa Blanca. Créeme, en algún momento se van a dar cuenta de que no pertenecemos”. Yo me reía, porque Donoso ya era una celebridad y estaba protegido por la fama. En cambio, yo podía terminar en la puerta de la institución sin causar problemas diplomáticos ni culturales.
Utilizaba el tiempo que tenía en esa oficina del Wilson Center para aumentar mi confusión con la intención de disminuirla. Planeaba regresar a Buenos Aires y dar un giro de 180 grados, como en los años setenta después del golpe de Estado. Quería renunciar a la identidad intelectual que tanto me había costado conseguir. Era un fracaso que algunos creían exitoso. Por eso me invitaban a esas ciudades extranjeras, donde visitaba las bibliotecas y los boliches de jazz. Pagaba con mi presencia en los almuerzos semanales o en las reuniones académicas, donde no terminaba de ubicarme porque, desde el fondo, brotaba una desconfiada inseguridad.
Aprendí muy tarde a moverme en espacios académicos, a hacer small talk con un vaso en la mano, a no beber demasiado aunque hubiera buen vino y mejor whisky. Richard Morse (que, como me dijo un día, descendía de quienes habían llegado en el barco siguiente al Mayflower y por ende era un miembro de la élite) me enseñó algunas triquiñuelas tranquilizadoras. Una de ellas, en épocas en las que todavía se fumaba en los salones respetables, era aplastar las colillas en el piso sin preocuparse por buscar un cenicero, objeto que ya comenzaba a escasear. Semejante audacia significaba que uno era intocable.