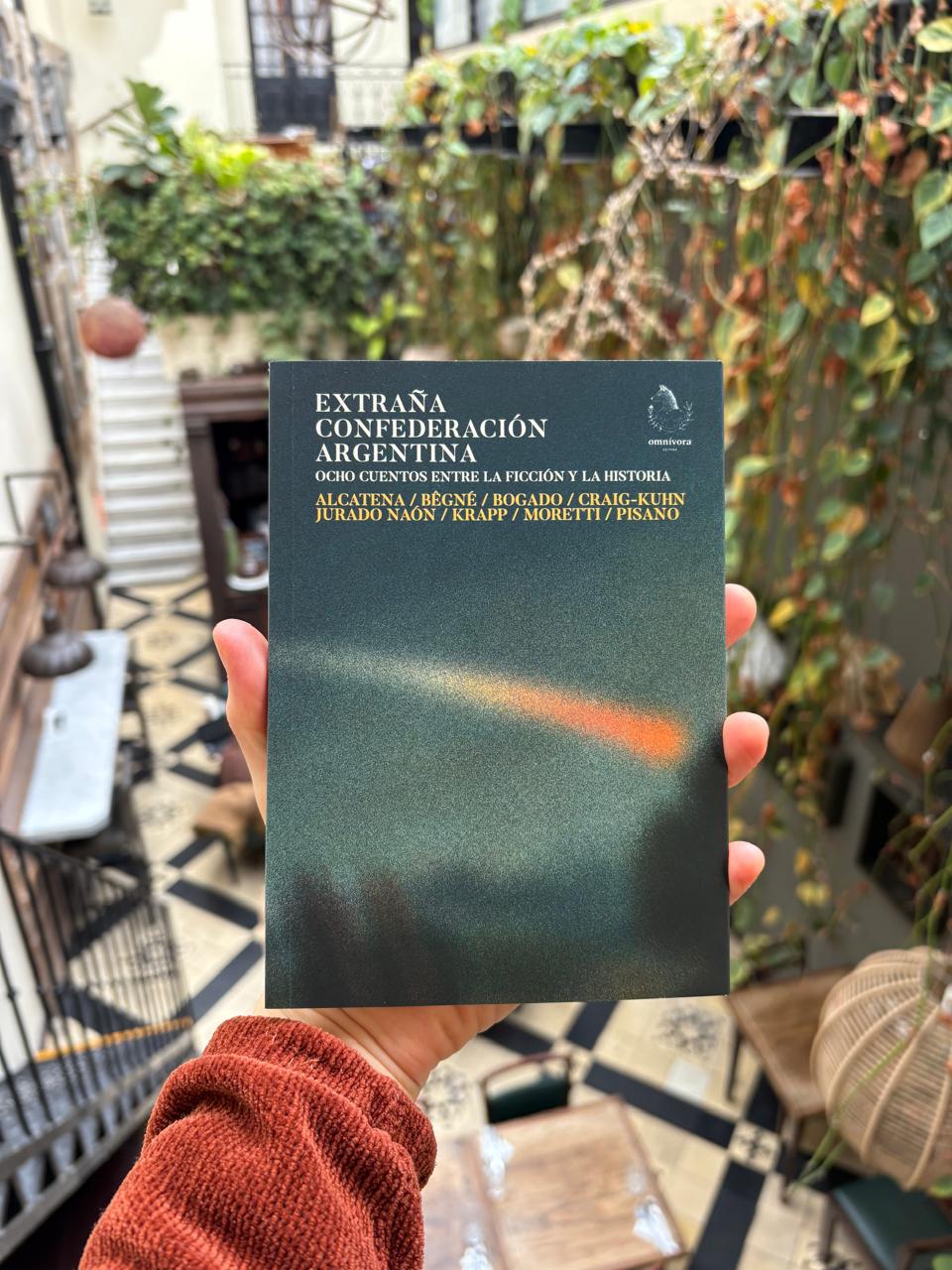¿En qué medida la imaginación produce nuestra vida afectiva?

Por Lorenzo Vinciguerra
Jueves 03 de setiembre de 2020
"No se trata de sostener que el modo es un signo. Spinoza no lo dice, ni lo piensa. Veremos que su posición es otra. Pero su estar por otro, su remitir a otro, ciertamente hacen del signo a todo efecto una afección": leé el arranque a La semiótica de Spinoza (Cactus Editora).
Plantear la cuestión del signo en Spinoza es el original movimiento a la vez productivo y profundamente legítimo de la contribución de Lorenzo Vinciguerra: una contribución que sustancialmente faltaba, incluso a la vasta bibliografía secundaria sobre el filósofo hebreo. Una contribución que sugiere también importantes desarrollos para la comprensión de la filosofía spinoziana, sobre todo a propósito de su persistente actualidad en ese arco de pensamiento que se abrió en la Edad Moderna con Descartes, para luego inspirar diversos modos de escapar a su problemática orientación dualista. En suma, el ensayo de Vinciguerra propone una revisión de aquella historia en parte menor pero sobre todo –como dice el autor– todavía en gran medida por escribir, que es la historia de la semiótica: una historia que ignoró ampliamente a Spinoza. Para decirlo sin más, los profundos y agudos análisis de Vinciguerra muestran en cambio cuán fácilmente comparables son las posiciones de Spinoza y las de Peirce –que fue, como se sabe, uno de los fundadores de la semiótica en la Edad Moderna–, también atribuibles a aquella historia más antigua que pone en primer plano las reflexiones de los estoicos.
El punto esencial, ciertamente, es el rechazo spinoziano a la teoría platónica del alma y su recuperación milenaria desde Agustín a Descartes, en favor de una doctrina unitaria del significado y, como dice Vinciguerra, de “una física general del sentido”. Aquí se dan desacoplamientos decisivos en la metafísica y en la antropología, puesto que Spinoza rechaza la sustancialidad del sujeto humano y la existencia de una supuesta “interioridad” psicológica. Al igual que Peirce, Spinoza muestra que el hombre es en el pensamiento y no que los pensamientos son en el hombre; asimismo considera a la acción inteligente humana un hábito interpretativo de trazas, de signos, que comienza mucho antes que su conocimiento consciente. El sujeto humano no es autor de signos e interpretaciones, sino más bien actor de ellos, lugar de transformación que manifiesta su naturaleza profunda y sus posibilidades definitivamente liberatorias. Todo radica en entender que la sustancia (Dios, dice Spinoza) no es una “cosa” y que las cosas (incluido el hombre) no son sustancias sino más bien modos, trayectos, formaciones de sentido. “La interpretación –escribe Vinciguerra– no es una prerrogativa exclusiva de los humanos. El intérprete, cualquiera sea, es una categoría semiótica y un proceso natural por el cual todo individuo, en cuanto afección, está atravesado y constituido”. Y así como “no existe algo como una imagen mental” (expresión de lo más infelizmente metafórica), tampoco “existe algo como una presencia pura, que sería la cosa misma en carne y hueso. Nada existe, al menos nada determinado; nada está presente sin el acto interpretativo de lo que se presenta”.
“Cuerpo, signo, individuo”: estos son los tres polos de la imaginación según Spinoza. Escribe Vinciguerra: “Todo cuerpo en cuanto que afectado es sensible, en cuanto portador de trazas es significante, y en cuanto significante es signo”. Lo es, obviamente, en relación a un otro, a otros individuos que a su vez asumen el rol de intérprete en relación a ese signo, y así sucesivamente según una cadena semiótica-cosmológica que, pese a tener términos (relacionados), es infinita. Por lo tanto, en el horizonte del pansemiotismo spinoziano todo cuerpo puede ser considerado también un signo. Y desde este punto de vista, no existe nada que no pueda ser signo. Sin embargo, esto no significa que la naturaleza del cuerpo se reduzca a la del signo; no se trata tanto de decir indiscriminadamente que todas las cosas son signos sino de defender la tesis según la cual los objetos de las ideas de la imaginación son signos: cognitio ex signis. Cosa que, por otro lado, la imaginación ignora, en la medida en que considera al signo como la cosa misma, invistiéndola de sus deseos y de sus pasiones. La imaginación no tiene ningún poder de distinguir el signo de la cosa, es decir de la “causa”, que es, como se sabe, tarea del entendimiento.
Aún así, la insistencia de Spinoza sobre la interpretación y sobre el interpretante no debe ser malentendida. Ningún subjetivismo hermenéutico: “Si el hombre es por naturaleza intérprete de signos, no lo es en virtud de una supuesta facultad de su alma, sino como cuerpo que expresa la esencia de Dios considerado como cosa extensa, modificado por otros cuerpos que lo trazan, y que él a su vez traza. El hombre, individuo imaginante, conoce por signos porque su cuerpo responde a leyes semiofísicas generales que comparte en la naturaleza con los otros individuos”. No se podría imaginar un “realismo” más radical. Observaba Hegel: cuando decimos “esta rosa es roja”, “esta casa es blanca”, no somos nosotros los que hacemos que la rosa sea roja o la casa blanca; no es eso lo que queremos decir. Es la rosa la que es roja y la casa la que es blanca, y es esto lo que afirma la sentencia. El joven Spinoza, recuerda Vinciguerra, escribiría por su parte: “Jamás somos nosotros los que afirmamos o negamos algo de la cosa, sino que es la cosa misma la que afirma o niega en nosotros algo de sí misma”.
Perseguir la vía de este realismo radical, pensarnos inscriptos –como dice Vinciguerra– en un “cuerpo histórico”, significa, a mi parecer, hacer de la noción misma de cuerpo el resultado de una historia milenaria de escrituras que atraviesan los soportes de las prácticas de vida y de palabra que caracterizan la experiencia humana, y significa además concebir al ser humano básicamente como “autómata” y resultado de su propia historia cultural [1]. Solo un pensamiento que sepa colocarse a este nivel podrá, me parece, aspirar a pensar adecuadamente la gran revolución científica y social de la modernidad, infringiendo finalmente ese dualismo cartesiano que tanto lugar ocupa todavía en las posiciones de los realistas y de los hermenéuticos de nuestros días. En este sentido, ninguna filosofía puede ayudarnos en este camino más que la de Spinoza; en efecto, nadie mejor que Spinoza supo construir un pensamiento realmente copernicano, abierto al infinito y libre de antiguas supersticiones y prejuicios. El trabajo sobre la semiótica de Spinoza de Lorenzo Vinciguerra es al respecto el mejor viático que se pueda desear.
Carlo Sini
Bajo el signo de Spinoza
Hablar de semiótica a propósito de Spinoza es inusual. El término, que será introducido algunos años después por Locke, no aparece en sus obras. Sin embargo, el siglo xvii ya se había pronunciado sobre el signo. Port-Royal y Hobbes, por limitarnos a ellos, habían dejado importantes consideraciones luego retomadas por Locke, Berkeley, Condillac, Vico. En Spinoza, la reflexión sobre el signo dista mucho de ser marginal. Quien tenga en mente solo los primeros capítulos del Tratado teológico-político sabe que del signo dependen la distinción entre revelación filosófica y revelación profética, la separación entre filosofía y teología –una de las mayores contribuciones de esta obra al pensamiento occidental– y más en general, la diferencia entre entendimiento e imaginación que atraviesa todo el pensamiento de Spinoza. Cuestiones que nos llevan directamente al corazón de la Ética, en particular a las páginas donde la imaginatio es rebautizada justamente cognitio ex signis, es decir conocimiento por signos. Otras reflexiones fundamentales ya están presentes en los primeros tratados; basta recordar la teoría de la verdad y de la certeza de lo verdadero en el Tratado de la reforma del entendimiento o los pasajes del Tratado breve dedicados a la revelación divina. Por lo tanto, si bien la importancia de la meditación spinoziana sobre la naturaleza de los signos, su existencia, su modo de portar el sentido y de ser interpretados no debe ser demostrada, queda aún por comprender la lógica interna al sistema para luego poder realizar las debidas consideraciones histórico-filosóficas. Es en este sentido que debe entenderse una semiótica de Spinoza.
Un sentido antiguo que, más allá de Spinoza y su tiempo, en cierto modo remite al origen mismo de la filosofía. La etimología platónica que acerca sema a soma liga, en efecto, el destino filosófico del signo al del cuerpo y al de la escritura, allanando así el camino a un dualismo con el alma comprometido en una larga historia. La lógica aristotélica le dio una primera y duradera sistematización con la teoría del silogismo, la doctrina de la sustancia y de los accidentes, a la que los estoicos opusieron una verdadera lógica del acontecimiento a partir de inferencias basadas en signos. En definitiva, bajo la ambigüedad y poliedricidad del signo se hallan envueltos desde siempre el problema del sentido, del lenguaje, de la esencia y del destino del hombre en su relación con los dioses y con la naturaleza.
Los estudios surgidos en la segunda mitad del siglo xx sobre la ola del llamado giro lingüístico y semiótico mostraron que la reflexión acerca del signo jamás abandonó el pensamiento occidental, desde la Antigüedad hasta la Modernidad, atravesando toda la Edad Media, y luego paulatinamente hasta su profunda reformulación con la lógica de relativos y la semiótica de Peirce. Una historia menor, si se quiere –al menos respecto a aquella otra más noble y consagrada de la metafísica– pero que interroga desde siempre sus presupuestos esenciales y sustanciales, y que en gran parte queda aún por escribir. Es verdad que el paria Spinoza permaneció marginado durante mucho tiempo tanto de una como de la otra. Removido de la historia de la metafísica, a no ser por su reaparecer periódico, inquieto y fecundo en la escena filosófica europea; olvidado prácticamente por la segunda. Demasiado “oriental”, como ya pensaban Bayle y Hegel, como para poder ser asimilado sin daños por la tradición teológica; pero también paradójicamente demasiado “cartesiano”, al menos en apariencia, para que se valorase seriamente su aporte a una historia del pensamiento de la representación. El olvido de Spinoza por la historia de la semiótica se explica también así.
Una ausencia que hace de la semiótica de Spinoza una “anomalía”4. Pero también, y tal vez precisamente por ello, una invitación a interrogar lo escabroso de un pensamiento que se resiste a los esquemas más consolidados de nuestra tradición. Fieles a la vía experimentada por Spinoza, confiar también en una comprensión genética que consintiera recorrer, sobre la línea de una indagación arqueológica, el itinerario textual y conceptual que permitió a Spinoza madurar su particular concepción de la imaginación nos pareció el mejor método. Para ello debimos remontar el curso deductivo de un pensamiento y de una escritura que para alcanzar el signo había puesto en la ciencia de los cuerpos y del movimiento, y en particular en la noción común de traza y luego de imagen, las premisas para pensar no solo la esencia del signo sino aquella que convendría llamar una verdadera física general del sentido.
Las páginas que siguen pretenden demostrar, precisamente, que semejante pensamiento se resiste al paradigma epistémico dominante de la edad clásica. Sin embargo, era lícito alimentar alguna sospecha de antemano. Parecía imprudente, en efecto, suponer que una ontología como la de Spinoza, tan poco ortodoxa en el marco del racionalismo moderno, no hubiese dejado también su impronta particular en la teoría de la imaginación. Comprender la filosofía de Spinoza (él mismo fue quien llamó la atención de su lector en este sentido) quiere decir también reflexionar sobre nuestro modo de comprenderlo, es decir, sobre la tendencia natural a importar y proyectar literalmente significados y hábitos de pensamiento que el sentido del texto tiene por objetivo precisamente reformar. Si bien la terminología y la conceptualización de la Ética nada o poco tienen de original, como se ha observado con frecuencia, pues no hacen más que retomar el lenguaje escolástico-cartesiano por entonces en uso, también es verdad que su sentido muchas veces se aparta de aquel de un modo radical.
La teoría platónica de las facultades del alma y su dualismo con el cuerpo, luego retomada por la tradición agustiniana y cartesiana, forjaron gran parte de la epistemología y de la antropología occidental. Dicha tradición –que Spinoza critica y reforma profundamente– constituye todavía hoy tal vez el mayor obstáculo epistemológico para una correcta valoración del spinozismo, y en particular de sus tres géneros de conocimiento. El primero de ellos, la imaginación, no puede ser leído como una variante de la doctrina de la tripartición del alma, entre otras cosas porque sus principios fueron subvertidos. Al mismo tiempo, en la Ética, la teoría del conocimiento sigue una ontología inédita: la necesidad absoluta de la sustancia única niega la existencia de sustancias en el mundo. De la sustancia solo hay atributos y modos. El conocimiento humano, deducido de una física y de una cosmología refundadas, se halla desprovisto de todo privilegio antropocéntrico. La figura del hombre aparece tarde, con un teorema inaudito para la época y en gran medida todavía incomprendido, por lo cual el lector está llamado a un cambio de perspectiva radical y antinatural5. En efecto, se puede decir y repetir que el hombre es modo, pero a su vez seguir pensándolo como si fuese aquel ser sustancial que nuestra tradición desde Aristóteles en adelante nos enseñó que era. El hombre es parte de la naturaleza y como tal no tiene ningún poder para autodeterminarse libremente, ni mentalmente, ni corporalmente: el cuerpo humano no es un individuo en sí mismo, sino que se afirma constantemente en otro y en otros; la mente humana no es el origen de las ideas, ella misma es una idea que tiene su causa en otro; el pensamiento no es sino un deseo ilimitado y sin fin que constituye la esencia de lo que él es.
De la necesidad de la naturaleza divina se han de seguir infinitas cosas en infinitos modos (es decir, todas las cosas que pueden caer bajo el entendimiento infinito). Así dicta una de las proposiciones más importantes y célebres de la Ética6. En virtud de la doctrina de los atributos, esta significa que de la naturaleza pensante se han de seguir infinitas ideas en infinitos modos (esto es, todas las ideas que puedan caer bajo una mente infinita). Lo mismo debe decirse de la naturaleza divina respecto al atributo extensión: de la sustancia extensa se han de seguir infinitos cuerpos en infinitos modos (es decir, todos los cuerpos que el movimiento pueda distinguir y modificar). Entre ellos, obviamente el cuerpo humano, que aun con todas sus particularidades, es sin embargo solo uno entre los infinitos cuerpos. Por consiguiente, pensar la epistemología y la antropología spinoziana quiere decir incluirlas correctamente en el cuadro cosmológico en el que Spinoza tuvo geométricamente el cuidado de inscribirlas.
Si se sigue seriamente esta perspectiva, ni el entendimiento –igual en todos los hombres–, ni la imaginación –particular en cada uno– pueden ser consideradas propiedad o facultad exclusiva de la mente o del cuerpo humanos. Lo que entendemos adecuadamente o verdaderamente, escribe Spinoza, lo entendemos en cuanto que “la mente humana es una parte del entendimiento infinito de Dios”. Ahora bien, no existe ninguna razón fundada, sino más bien un reiterado prejuicio sustancialista, para que esta perspectiva cósmica no deba valer también para la imaginación: lo que los hombres imaginan, en efecto, lo imaginan según el orden común de la naturaleza extensa por la que son movidos, esto es, según leyes generales a las que los cuerpos responden como partes de ese individuo infinitamente modificado que es el universo. Así como el hombre no puede ser llamado sujeto (subjectum) del pensamiento, sino más bien sujeto a pensamientos, modificación del pensamiento, mucho menos puede ser considerado autor (auctor) de lo que en él, con él, se imagina. Conviene en cambio pensar que es su actor (actor) o, como dirá más adecuadamente Spinoza, intérprete. Afirmar entonces que en lugar de tener el pensamiento en nosotros, somos nosotros quienes estamos en el pensamiento, implica al mismo tiempo afirmar que la extensión se extiende y se mueve, en nosotros, determinándose en todas nuestras afecciones corpóreas. Spinoza llama a estas afecciones figuras, trazas.
Por lo tanto, la sustancia extensa se distingue modalmente en infinitos cuerpos, determinándolos en cada mínima parte, trazándose entre ellos, en ellos. En efecto y como es sabido, son dos los modos infinitos de la extensión: uno, inmediatamente infinito, el movimiento; el otro, mediatamente infinito, es decir, el infinito cuerpo de todo el universo infinitamente modificado en cada una de sus partes, la facies totius universi, que llamaremos en las páginas que siguen su infinita trazabilidad. Si bien Spinoza no reserva ningún nombre para el modo infinito mediato del pensamiento, a este, sin embargo, debe corresponder algo como una mente infinita y eterna que afirme la infinita trazabilidad de ese cuerpo infinito que es el universo. Si entonces el hombre es por naturaleza intérprete de signos, no lo es en virtud de una supuesta facultad de su alma, sino en cuanto cuerpo que expresa la esencia de Dios considerado como cosa extensa, modificado por otros cuerpos que lo trazan y que él a su vez traza. El hombre, individuo imaginante, conoce por signos, porque su cuerpo responde a leyes semiofísicas generales que comparte en la naturaleza con los otros individuos. La imaginación no pertenece únicamente a la potencia humana, sino a todos aquellos individuos que, si bien en medidas diferentes, son aptos para ejercitar aquella que Spinoza llamará memoria. El panteísmo spinoziano a menudo fue leído como abarcando un panpsiquismo, y por ello fue llamado particularmente a medirse con la monadología de Leibniz9. Con menor frecuencia se vio que su panpsiquismo implicaba una forma particular de pansemiotismo.
La definición medieval del signo como esa “cosa” que está en lugar de otra cosa (aliquid quod stat pro aliquo) es cercana a la definición del modo como lo que es en otro y asimismo es concebido por otro (id, quod in alio est, per quod etiam concipitur). No se trata de sostener que el modo es un signo. Spinoza no lo dice, ni lo piensa. Veremos que su posición es otra. Pero su estar por otro, su remitir a otro, ciertamente hacen del signo a todo efecto una afección. La semiótica de Spinoza lucirá entonces tal vez menos anómala de lo que podría aparecer, aunque no por ello menos original. Ella remite a tradiciones de pensamiento y a pensadores a los que ya fue relacionada en parte, como el estoicismo, Bruno y Vico, pero también a otros como Peirce, por ejemplo, en quien más raramente se había pensado. Donde existe signo, existe también mente. Este es, en el fondo, el pensamiento que el presente libro, bajo el signo de Spinoza, se ha encontrado meditando una vez más.