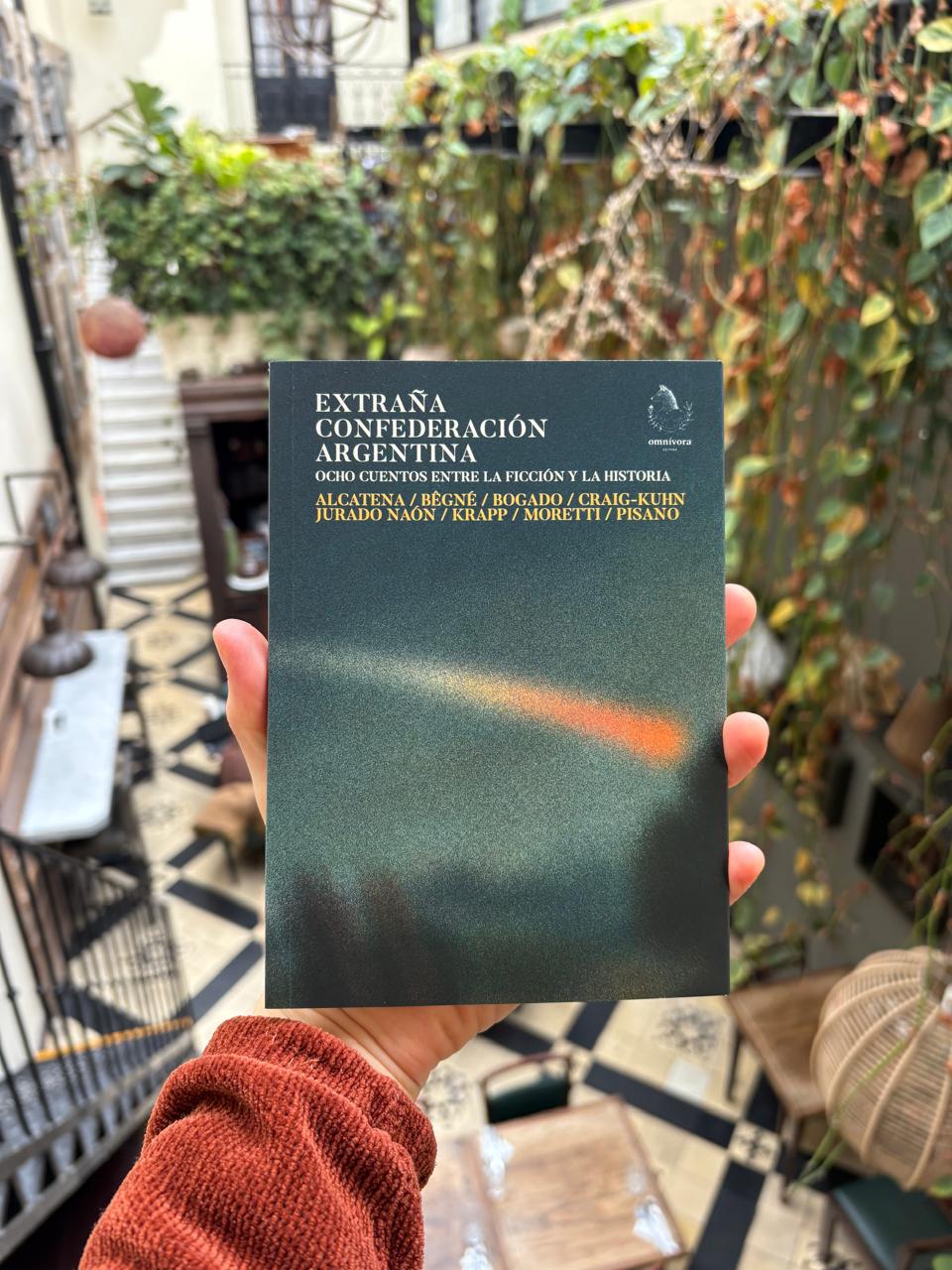Thoreau y el retiro de los glaciares

Una vida sin principios
Jueves 13 de abril de 2017
"En 1845, Henry David Thoreau construyó una pequeña cabaña cercana al Lago Walden, oculta en el bosque y su propósito era desarrollar los hábitos necesarios para una vida autosuficiente". Aquí, el prólogo a su libro Una vida sin principios (Godot) "un canto a la utopía, al sol que brilla por las mañanas".
Por Diego Mellado Gómez.
Hierba espesa, árboles gigantes y el trino de los mirlos. En 1845, Henry David Thoreau construyó una pequeña cabaña cercana al Lago Walden, oculta en el bosque. Alejado de las responsabilidades cívicas y laborales que la vida en Concord le exigía, su propósito era desarrollar los hábitos necesarios para una vida autosuficiente, inmersa en los ritmos y sonidos del reino vegetal y animal. Se trataba de una exploración hacia los confines de la sociedad, para acercarse a lo más íntimo de la Naturaleza, distinción que no consistía sencillamente en cambiar de entorno, en mudar la presencia de alcantarillas a la de arroyos o del estruendo de los trenes al canto de los grillos, sino de trasladarse uno mismo hacia otra experiencia del tiempo.
Según anota en Walden; o, la vida en los bosques (1854), ensayo que reúne las impresiones y descripciones de sus días forestales, durante el primer verano abandonó sus obras manuales e intelectuales para entregarse a la contemplación. No leyó ningún libro. A lo sumo, plantó habas, pero había instantes en que el “esplendor del momento presente” no le permitía dedicarse ni al trabajo de las manos ni al de la cabeza. Después de su baño matinal, tomaba asiento en el umbral de la cabaña, donde permanecía desde el amanecer hasta el mediodía, absorto en una ensoñación, fundido entre los pinos, nogales y zumaques, “en imperturbada soledad y tranquilidad”. Solo la puesta del sol en su ventana occidental o el sonido de un lejano coche por la carretera, le hacía recordar el paso del tiempo. “Esto era flagrante ociosidad para mis conciudadanos”, escribe Thoreau, “pero si los pájaros y las flores me hubieran examinado según sus pautas, no habrían encontrado falta en mí.”
Los días frente a la calma del Lago Walden eran días en que el tiempo, despojado del afán de la medición, se presentaba como la forma primaria de la Naturaleza. El mismo lago daba noticia de ello: formado hace doce milenios por la retirada de los glaciares, sus aguas expresaban que el tiempo, más allá del movimiento o la duración de los sucesos, es el motor íntimo de lo móvil y lo inmóvil, el mecanismo secreto que produce instantes nuevos. Su opúsculo Siglos oscuros (1843), publicado en la revista The Dial que dirigía su amigo R. W. Emerson, se anticipa a estas ideas poco antes de la estadía en Walden. En este artículo, la luz y el tiempo conforman la noticia más cercana de la Naturaleza, en cuanto el tránsito de la luz es lo que da forma al instante presente y permite que el mañana fluya para devenir en pasado: “Los ojos del fósil más antiguo permanecen. Ellos nos cuentan que las mismas leyes de la luz prevalecen hoy como ayer.” Un fósil, retrato del pasado remoto, anuncia que existe una presencia inmanente e inagotable en el universo de lo mutable. “El tiempo no esconde tesoros”, anota. La Naturaleza, frente a los campos de batalla, no recordará si aquellos que allí murieron fueron hombres, o son simples huesos.
En una carta dirigida a su amigo Harrison Gray Otis Blake (1848), poco tiempo después de abandonar el bosque, distingue la existencia de dos esferas: la vida exterior, que sería la Naturaleza como hálito de todo lo que existe, y la vida interior, que es el creer que uno existe y que nada existe al margen de esa creencia. Si bien el mundo externo es lo inverso de lo que está en nosotros, hay una íntima relación entre ambas partes, un cierto camino que nos conduce hacia el afuera, lugar donde reposa la verdadera vida: “Ansiar una verdadera vida es como emprender un viaje a un lejano país, y verse poco a poco rodeado de ignorados paisajes y de gentes nuevas”. Es transitar rodeado de horizontes, florecer incesantemente en lo nuevo de cada instante, es la expresión desnuda del tiempo como infinito despliegue del presente. “Ninguna vida nueva ocupa viejos cuerpos. Los cuerpos viejos se pudren. La vida es lo que nace, crece y florece”, sentencia Thoreau. La enseñanza de los bosques, por ende, no es solo aprender a distinguir lo necesario de lo real, sino también vivenciar una dimensión distinta del tiempo. Lejos del bosque y del trino de los pájaros, inmerso en los asuntos civiles, la vida exterior queda oculta tras el manto del ruido y el trabajo. Por esto, en Walden, Thoreau tensiona la vida social con la dimensión salvaje del tiempo, apuntando al modo en que la generalidad pasa sus días y, específicamente, a las ocupaciones que se otorgan para que los individuos puedan ganar su sustento. En otras palabras, la dicotomía entre permanecer en las formas congeladas que la sociedad civil sostiene o indagar la creación constante de nuevas perspectivas. Thoreau, frente a esta contraposición, propone que “si nos ganáramos el sustento y reguláramos nuestras vidas por el último y mejor método que hemos aprendido, no nos aburriríamos nunca”, es decir, que el ganarse la vida esté en concordancia con la verdadera vida. Su conferencia What Shall it Profit, dictada el mismo año en que publicó Walden y editada posteriormente bajo el título Una vida sin principios, comienza problematizando sobre este mismo tópico: “Cómo hacer del ganarse la vida no simplemente algo honorable y honesto, sino deseable y dichoso; porque si ganarse la vida no es así, entonces la vida misma tampoco”.
Pese a que Thoreau era agrimensor y se dedicó durante una temporada a la fabricación de lápices, nunca sintió demasiadas responsabilidades sociales. Su conexión y obligación con la sociedad eran ligeras y transitorias. De hecho, Caminar (1861), uno de sus últimos manuscritos, es un canto a favor de la Naturaleza y de la libertad total, en contraposición a una libertad y una cultura simplemente civiles: el hombre debe ser considerado “como habitante o parte constitutiva de la Naturaleza, más que como miembro de la sociedad.” A partir de esto se deduce la pregunta fundamental acerca de cómo pasamos nuestras vidas, rastreada por Thoreau entre la flora y la fauna del Lago Walden y luego tensionada con la sociedad en Una vida sin principios.
Ahora bien, ¿no es contradictorio suponer que es posible trasladar la dimensión temporal de una mañana frente a la calma de Lago Walden a la rutina de los negocios y el trabajo en Concord? Ciertamente, como pronuncia nuestro autor en Una vida sin principios, “las formas en las que la mayoría de los seres humanos se ganan la vida, es decir, viven, son simples improvisaciones y distracciones del auténtico quehacer de la vida”. Es el fracaso de pasar la vida intentando ganársela. Sin embargo, en el torbellino de las ocupaciones, la sabiduría que se desliza desde el inhóspito afuera de la Naturaleza construye un camino hacia la utopía de la vida libre. Es el ingenio, la inspiración, “ese susurro que viene al oído de la mente atenta desde los patios del paraíso”.
¿Dónde se encontrarán, entonces, aquellos patios del paraíso? ¿Será, sencillamente, el caminar hacia la Naturaleza, aquella realidad primera y exterior que huye en el infinito? No existe la pausa en el mecanismo del tiempo. Si la Naturaleza es cambio, la sociedad es estancamiento. La verdadera vida, por lo tanto, acontece en la experiencia primera del tiempo, es decir, en el presente, sin asentarse jamás, y trasladándose hacia el mañana que no cesa de aparecer. Es la utopía que imagina Thoreau basándose en la analogía del dispéptico: la política, superficial e inhumana, pese a ser una función vital de la sociedad, emite ruidos intestinales, haciéndonos conscientes de su existencia. Ella debería ser, al igual que la rutina diaria, infra-humana, vegetación del cuerpo físico que se desarrolla por sí sola: “¿Por qué no deberíamos reunirnos, no siempre como dispépticos para contar nuestras pesadillas, sino a veces como eupépticos, para felicitarnos mutuamente por el siempre glorioso amanecer?”.
Una utopía eupéptica, silenciosa, que favorece la digestión de los alimentos y no amerita hacerse consciente de ella para que exista. Es la dicha de una mañana que acontece frente al Lago Walden, en la calma de sus aguas que fueron antiguo hielo glaciar. La verdadera vida es como el retiro de los glaciares: cada amanecer nos recuerda que caminamos, que existe un fin en el que nos fundiremos. Es la verdad que sopla, cuyo efecto es descrito por Thoreau: “Tal como una ventisca se forma cuando hay una pausa en el viento, se podría decir que, cuando hay una pausa en la verdad, se forma una institución. La verdad, sin embargo, sopla justo por sobre ella y a la larga termina destruyéndola”. Las vigas de las construcciones sociales están podridas, ya que no han sido edificadas “sobre el granito de la verdad, la más elemental roca primitiva.”
Una vida sin principios es un canto a la utopía, al sol que brilla por las mañanas. Es lo que nace y camina floreciendo, la vida verdadera que fluye entre las luces y el tiempo para hundir y destruir las superficies que la sociedad ha erigido en el vacío. Por esto, Henry David Thoreau, según cuenta en Caminar, sentía que, con respecto a la Naturaleza, llevaba “una especie de vida fronteriza en los confines de un mundo en el que me limito a realizar entradas ocasionales y fugaces incursiones”. Son las fronteras de la vida interior y exterior, que existen y nos interpelan a explorar el afuera de nuestras vidas desde el mundo que existe en nuestros cuerpos.