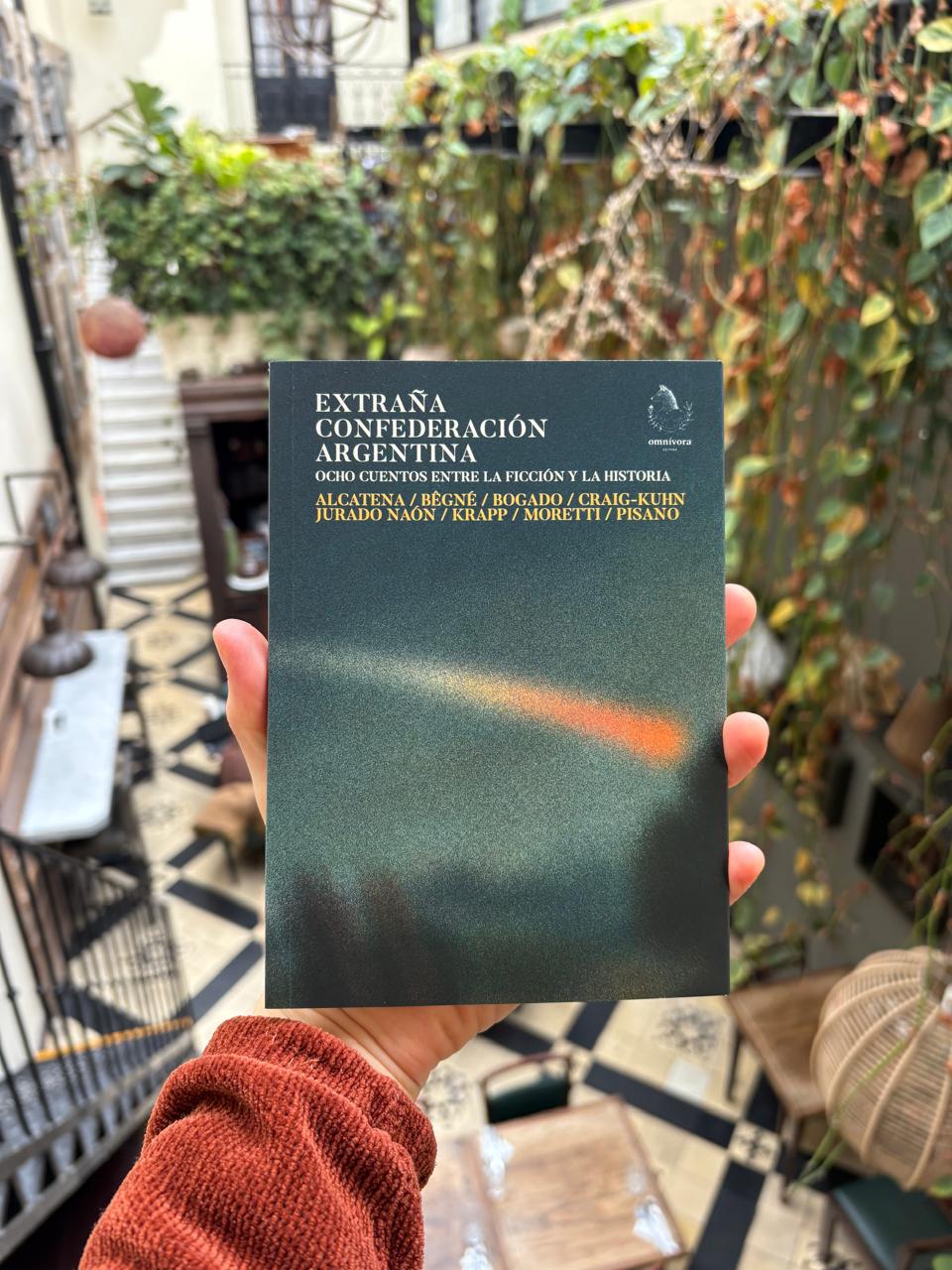Saltaré sobre el fuego

Wisława Szymborska
Lunes 16 de mayo de 2016
Por Juan Marqués.
La vida es un lugar bastante raro en el que de vez en cuando, con una frecuencia razonable, suceden cosas significativas. Hay personas que nacen con una habilidad especial para detectar esas situaciones, generalmente cotidianas, y extraer de ellas el símbolo preciso, la lectura más o menos universal y trascendente, las famosas correspondencias. Y entre esas hay algunas pocas con el talento (o el afán) suficiente como para encontrar en el acto (o para buscar laboriosamente, con mayor o menor éxito) las palabras que con exactitud puedan dar cuenta de esas revelaciones, que fueron grandiosas en la poesía antigua o la romántica, pero han crecido hasta lo pequeño, lo aparentemente modesto, lo sutil, en la mejor estirpe de la poesía moderna y contemporánea.
Para ser poeta no es completamente necesario ser muy inteligente, ni escribir técnicamente bien, ni desde luego ser llamativamente culto, ni siquiera ser especialmente sensible. Lo que más cuenta e importa tiene que ver con una actitud ante la vida y ante la realidad no tanto vigilante como despierta, curiosa, que suele enriquecerse visiblemente cuando además es alegre y positiva, incluso al enfrentarse a las zonas de sombra. Wisława Szymborska fue un ejemplo magnífico de esto último, lo cual, añadido en su caso a su extraordinaria inteligencia y a su admirable sensibilidad, a su magisterio al escribir, a su abrumadora cultura y a su ejemplar vitalidad, dio como resultado una obra poética sobresaliente de la cual encontrará aquí el lector una pequeña muestra panorámica.
Szymborska es, junto a Miłosz, Herbert y Zagajewski, vértice imprescindible de un excepcional grupo de poetas que hizo que los contornos de Polonia destaquen en el mapa de la poesía del siglo xx. Un país que tanto sufrió durante la pasada centuria tuvo por lo menos a quienes lo contasen bien, y, cuando hace tres años la Universidad de Zaragoza publicó una antología de poetas polacos nacidos entre 1960 y 1980 (estupendamente organizados y traducidos por Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Xavier Farré), se pudo comprobar cómo entre los penúltimos escritores de allá hay una línea nítidamente «szymborskiana», muy perceptible en el humor amable de Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki («un amigo es alguien que después de años / de no verlo llega a tu casa / con un paquete de cinco o seis / libros»); en la actitud apacible de quien ha sabido encontrar su sitio definitivo, como Marzena Broda («Antes pensaba / que el portátil, el coche y otras minucias que llenan / la vida eran indispensables para este edificio. / Ahora solo ocupo el lugar necesario»); algunas declaraciones de amor, como la de Artur Grabowski («empujas el horizonte ante mí») o, en su versión insatisfecha, Dariusz Sośnicki en su «Poema en contra del dinero» («Esto que sucede aquí / y que todavía no logro controlar / (un grifo que gotea, un perro idiota bajo la ventana) / es por culpa del dinero. // No alcanzó para que pudiera / ir a verte»); o algunas lúcidas formas de expresar la tentación de la propia inexistencia, como la de Adam Wiedemann («Me atormenta la perfección del asiento totalmente vacío / que había aquí antes de que yo subiera») o la de Jolanta Stefko (que cuenta que «Soñé que yo no existía / y me sentí bien así»). En todas las citas se puede apreciar ese tono bienhumorado y perspicaz del que Szymborska fue portavoz inolvidable, por ser alguien que no perdió la sonrisa sabia ni la bondad de fondo incluso al escribir sobre el dolor o sobre la Historia, y en cuyos versos, amablemente irónicos, suavemente heridos, a menudo se adivina una reconfortante malicia cómplice de eterna niña traviesa.
Así, en los poemas que siguen Wisława Szymborska reflexiona, por ejemplo, sobre «El odio» o el desamor, menciona la guerra y el hambre, habla de la mala conciencia y el rencor. Pero como bien saben sus lectores veteranos, y como descubrirán los que se añadan ahora, «en consideración a los niños /que seguimos siendo, / los cuentos de hadas terminan bien».