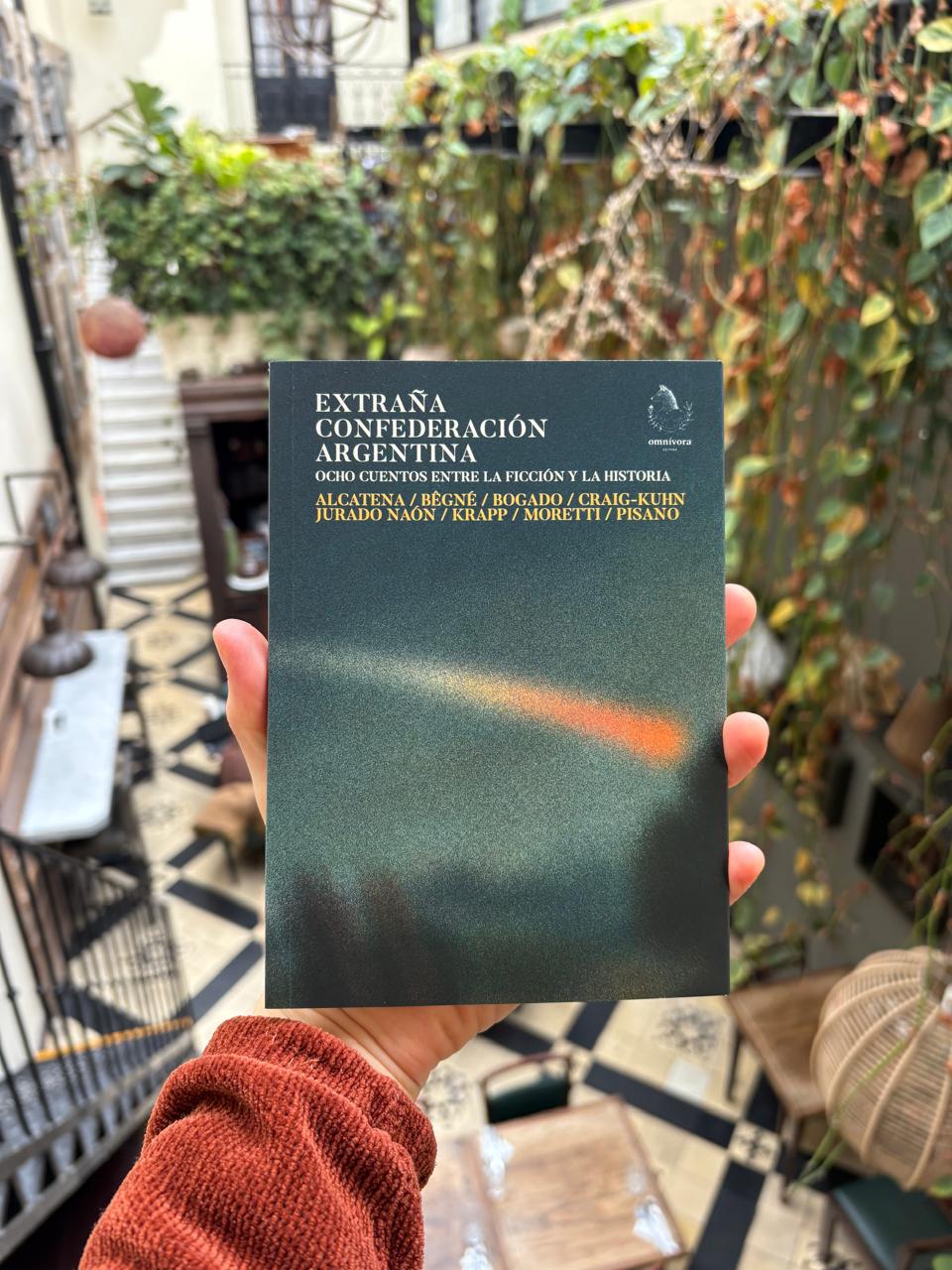Melancolía por los futuros perdidos

Un prólogo de Pablo Schanton
Jueves 26 de abril de 2018
Pablo Schanton escribe el prólogo a Fantasmas de mi vida (Caja Negra), de Mark Fischer, en el que el autor retoma las ideas de su libro anterior y ahonda en la idea de reactivar la memoria histórica para escapar de la temporalidad detenida de la posmodernidad.
“Existence, well, what does it matter?/ I exist on the best terms I can/
The past is now part of my future/ The present is well out of hand.”
[La existencia, bueno, qué importa/ Existo en los mejores términos que puedo/
El pasado es ahora parte de mi futuro/ El presente está fuera de mi alcance.]
Joy Division, “Heart and Soul”, 1980
“Alguien, usted o yo, se adelanta y dice:
quisiera aprender a vivir por fin.”
Jacques Derrida, “Exordio”, en Espectros de Marx, 1995
Este libro sí es una nota suicida.
Empecemos por invertir el no de la advertencia con que el filósofo inglés Simon Critchley abre su Apuntes sobre el suicidio, de 2015. Ahora demos las explicaciones del caso.
He leído muchos de los ensayos de Los fantasmas de mi vida siguiendo el ritmo con que Mark Fisher los iba publicando como entradas en su blog k-punk, durante la primera década de este siglo. Luego, corroboré su trascendencia reflexiva cuando se convirtieron en libro allá por 2014.
Ahora bien, pasaron cuatro años y el autor de aquellos raptos de lucidez desesperada está muerto. Se suicidó el 13 de enero de 2017, a los 48 años. Un acto extremo como el suicidio –justamente el “pasaje al acto”– impone otra lectura, más aún tratándose de estas páginas en primera persona. Por eso, cuando Caja Negra decidió traducir Ghosts of my Life, nos planteamos completar la edición con artículos que originalmente no incluía, y extraer los que habían quedado demasiado datados, ya que retrospectivamente el libro había cobrado otro sentido.
Quizá quienes conozcan a Fisher como el autor de Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? se sorprendan ahora, no solo porque ha decidido ofrecer su propia versión de la crítica cultural que lo acerca al Simon Reynolds de Retromanía, sino también por no habernos ofrecido la “coherente alternativa” al capitalismo que esperábamos llegara en un programa. A fin de satisfacer esa expectativa, bastaría con descargar gratuitamente de Internet el panfleto Reclaim Modernity: Beyond Markets Beyond Machines, que escribió junto con Jeremy Gilbert en 2014; conseguir Inventar el futuro: postcapitalismo y un mundo sin trabajo (2015) de Nick Srnicek y Alex Williams (un libro que él auspició como “clara y apremiante visión de una sociedad postcapitalista”), además de esperar la publicación póstuma de su manifiesto inédito, el cual estaría relacionado con una formación social que había bautizado enigmáticamente “comunismo ácido”. Por ahora, aclaremos que, comparado con su libro previo, en Los fantasmas de mi vida prefirió ser inductivo antes que deductivo. Digamos que mientras el anterior mapeaba el diagnóstico sobre el realismo capitalista apoyándose en libros, películas y músicas que funcionan como ejemplos o ilustraciones sintomáticas (acomodándose entre el Žižek que lee a Lacan desde Hitchcock y el Jameson que lee geopolíticamente el cine), esta vez son sus fetiches culturales los que delinean el rumbo de la interpretación política. La diferencia es notoria: en esta oportunidad parece homenajear el formato de crítica musical y cinematográfica que tanto lo influyó en su adolescencia a comienzos de los años ochenta, cuando leía artículos y reseñas en el semanario New Musical Express, firmadas por Ian Penman o Mark Sinker, periodistas ingleses que lo instaron a investigar a Derrida o Barthes, simplemente porque los citaban en sus notas sobre bandas de rock. Será por eso que a la hora del análisis cultural, aquí se emparenta más con Greil Marcus que con Stuart Hall, aunque no faltan la argumentación y la elocuencia contundentes que convirtieron a Realismo capitalista en un nuevo clásico viral del neomarxismo.
//
Es imposible no pensar un suicidio como un “acting out”: un sacrificio personal que señala una demanda a los demás. Tras su muerte, y tras cada obituario que insinuó un causal psicológico (que él habría odiado) mediante la línea “luego de una larga lucha contra la depresión”, ¿cuál de sus lectores y seguidores no hilvanó casi inconscientemente el capí- tulo 5 de Realismo capitalista (“La reducción del trastorno mental al nivel químico y biológico, por supuesto, va de la mano de su despolitización”) con el dedicado a Joy Division en Los fantasmas de mi vida (remix de una entrada en su blog fechada en 2005), y todo esto con la idea de estar “fuera de tiempo y de lugar” que campea su último libro The Weird and the Eerie (2017) y, sobre todo, con su testimonio acerca de la depresión, “Bueno para nada”, publicado en theoccupiedtimes.org Lo que se dice, la crónica de una muerte anunciada: era imposible no leer entre líneas que se había extendido una nota suicida, cual prolongado anagrama, a lo largo de su obra. Por más instituido que esté el hecho de buscarle razones estructurales y colectivas a la decisión individual de matarse (digamos, de Durkheim para acá), hoy en pleno boom de neurociencias y autoayudas (“la narrativa terapéutica de la autotransformación heroica”, Fisher dixit), se vuelve subversivo encontrarle nuevas pistas a la conexión entre la psicopatología más íntima y la anomia social, como lo hace Fisher.
Fue así que, teñidos fatalmente de un tinte luctuoso, salimos a cazar fantasmas, y los espectros se multiplicaron. Terminamos sumando artículos que no figuraban en la publicación original de Ghosts of my Life. Fueron incluidas más reflexiones suyas que aclaraban su posición acerca del resentimiento de clase como motor de la resistencia, y acerca de la depresión entendida como síntoma estructural del capitalismo actual. En este sentido, el ensayo sobre la banda pop punk The Jam, “Salir del underground” (aparecido en la compilación Post Punk, Then and Now de 2016, que él coeditó), el ya citado “Bueno para nada” y el programático “¡Viva el resentimiento!” ahora son integrales a este libro. En parte, creemos haber cumplido con la interpelación que nos impuso su suicidio.
//
Cuando surgió la idea de definir la publicación en español de Ghosts of my Life, asomaba la versión argentina de Suicidio (2017), el relato de una muerte escrito en segunda persona, firmado por el francés Edouard Levé quien, nada más entregado el libro a la editorial, se mató. Así la nouvelle se tornó una especie de especulación de cómo sería “el mundo sin mí”. Mediando la historia, aparece un hombre de negocios que parecía documentar su vida archivando cosas con precisión de día y hora. “De un vistazo podía visualizar su existencia”, se lee en Suicidio. “Se había coleccionado a sí mismo.” Leído estrictamente en clave autobiográfica, este libro podría describirse como un “teatro de la memoria”, o como cantaba Ian Curtis de Joy Division (que como es sabido se quitó la vida a los 23 años) en “Twenty Four hours”: “A valueless collection of hopes and past desires” [Una colección desvalorizada de esperanzas y deseos pasados]. Aquí los fantasmas de una vida se mimetizan con los futuros perdidos que prometieron las vanguardias y las contraculturas del siglo XX. Las utopías, como se las llama generalmente, constituyen el objeto perdido que suele necesitar un cuadro melancólico para manifestarse. Como aclara Fisher desde el principio, por más autobiográfico que sea, Los fantasmas de mi vida no pertenece al género “literatura del yo” (en vez de hacer suyo eso de “lo personal es político”, prefiere aferrarse a un concepto más impersonal de la subjetividad, más “éxtimo”, en jerga lacaniana). No obstante, podríamos leer este libro en relación con Héroes. Asesinato masivo y suicidio del pensador italiano Franco “Bifo” Berardi –referente esencial en Los fantasmas de mi vida– como un experimento en carne propia sobre el modo en que el capitalismo actual puede enfermarnos mentalmente. Para Fisher, el infierno no son los otros, sino uno mismo. Es sensible para detectar las ramificaciones culturales más encubiertas en el plan total de privatizaciones que llevó a cabo el neoliberalismo (por ejemplo, cómo los asientos individuales de las tribunas de fútbol acabaron con un ritual colectivo); pero llega más hondo biopolíticamente hablando: la psicopatología también fue privatizada… Por si fuera poco, Fisher también denuncia la máxima microscopía del influjo a la que apunta el “neuromarketing”.
Dicho esto, debemos hacer una distinción. Aclaremos que no estamos ante una “mellon collie”, esa romántica e inocua “tristeza infinita” a la usanza de los noventa, cuando la baja autoestima se cantaba encarnado en mosquito, creep o loser. Ni cool, ni melosa, menos aún indie, “la depresión es la melancolía sin sus encantos”, como dijo Susan Sontag. Recordemos que cuando este arquetipo de intelectual neoyorquina publicó Bajo el signo de Saturno en 1980, se interpretó que los sueños de los sesenta habían terminado del todo para dar lugar a un pragmatismo al que mejor resistir desde una replegada melancolía. Del otro lado del océano, otra intelectual, Julia Kristeva, asentada en Europa y con una militancia alineada con el maoísmo en los sixties, también escribiría su tratado sobre la depresión, llegados los ochenta. En ambos casos, el tono parece de resaca, de inercia posterior a una oleada activista. Esa sensación de pertenecer a un “aftermath” la comparte Los fantasmas de mi vida. ¿Alguien se imagina a Fisher en pleno postpunk allá por 1979, o durante el boom del jungle y las raves en 1994, escribiendo en presente sobre la intensidad vital que contagiaban estas subculturas británicas? Es como si le hubiera tocado en suerte testimoniar el “después” y su duelo. Su presente es “hauntológico”: está “fuera de quicio”, fuera de su alcance, como cantaba Curtis. De ahí que referentes musicales tan diversos como Japan, Tricky, Goldie, Joy Division, Chic (sí, Chic), Public Enemy, Underground Resistance y The Jam sean analizados por él a destiempo: como el signo de un hiato, una falta actual. “Escuchen a Joy Division hoy y tendrán la ineludible impresión de que el grupo estaba catatónicamente conectando con nuestro presente, su futuro”, escribe. Para él, el único presente musical consiste en la hauntología de artistas contemporáneos como The Caretaker, The Focus Group, William Basinski y Burial, o bien, en lo que llama la “nomadalgia” de The Junior Boys.
//
La hauntología en versión fisheriana se apoya en las hipótesis de Espectros de Marx que Jacques Derrida publicó en 1995, cuando parecía concretarse lo que el gurú Fukuyama llamaba el “fin de la Historia” ante el triunfo del capitalismo, caído el muro y terminada la Guerra Fría. Derrida señala los espectros de Marx como si del retorno de lo reprimido de la Historia se tratara. Mediante los versos que David Sylvian canta en “Ghosts” (1980) de Japan, que cedieron nombre al libro, Fisher dramatiza la situación de un espectro que vuelve del pasado y que no se puede borrar: “Just when I think I’m winning/ when I’ve broken every door/ the ghosts of my life/ blow wilder/ than before” [Justo cuando pienso que estoy ganando/ cuando había roto cada puerta/ los fantasmas de mi vida/ soplan más salvajes que antes]. En la magistral lectura cruzada de la película El resplandor de Kubrick con Derrida y The Caretaker, se podría decir que el tema del libro se amplía hasta abarcar el de la memoria: por un lado, cómo se ha perdido la posibilidad de perderla en la era del archi-archivo digital, y, por el otro, las consecuencias de sus déficits (ver si no sus reflexiones sobre la película Memento, o el mal de Alzheimer).
A tono con la traducción que hace Simon Reynolds del concepto derridiano de hauntología a un tipo de música electrónica británica de los años 2000 (se puede leer en su tomo Retromanía), en este libro Fisher opone su ideal de “modernismo popular” del pasado (mods, postpunk, techno pop, jungle), al pop consumista (Destiny’s Child, Lady Gaga), el hip hop hedónico (Kanye West) y el rock retro (Arctic Monkeys) del presente. Ese “modernismo popular” fue significativo a fines del siglo XX al democratizar ideas, éticas y estéticas que las vanguardias elitistas del arte y la política (del surrealismo al situacionismo) habían postulado muchas décadas antes. Pero esa democratización de la vanguardia no se limita al sector de la música. El aspecto más determinadamente generacional del libro planta el reloj en la Gran Bretaña pre-Thatcher y provinciana de los setenta, cuando Fisher era un niño/teen. Por entonces su país todavía gozaba de una política pública de la cultura, para la cual los canales de la bbc fueron influencia insoslayable. Por ahí se transmitían obras de Harold Pinter, y se oían soundtracks electrónicos en los programas infantiles que lo familiarizaron con sonoridades que no tenían nada que envidiarle a la escuela de Stockhausen. Esa música unheimlich [siniestra] que se filtraba en los hogares de los niños ingleses estaba a cargo del Taller Radiofónico de la bbc, músicos que marcaron el inconsciente colectivo de una población, acaso más que los mismísimos Beatles. Fisher analiza cómo hoy día el sello Ghost Box (representante de grupos como The Focus Group, Berbury Poly, The Advisory Circle) retoma ese futuro perdido en aquella electrónica televisiva.
Ahora bien, las epifanías que Fisher narra (cuando escuchó por primera vez “Ghosts”, por ejemplo) ¿no son experiencias que dependían de un tipo de producción, distribución y consumo de la cultura popular que ya no están vigentes? El crepitar de un viejo vinilo, que se samplea en muchos de los tracks estudiados en este libro, equivale a la nostalgia por una relación material con los artefactos musicales que el iPod, Spotify o Bandcamp ya no habilitan. Por eso, lo mejor sería que Los fantasmas de mi vida inoculara un desafío para las nuevas generaciones nacidas después de Internet, y que no podrán ya experimentar el pop como los analógicos crecidos en los setenta. Cómo volver a “recalibrar” hoy nuestros sentidos comunes sobre lo que puede ser aceptable como música, y cómo tornar este extrañamiento estético en una reflexión y una praxis políticas. He aquí el desafío.
//
Mientras escribo estas líneas, me entero de que Mark E. Smith, líder de los postpunkers de Mánchester The Fall, murió a los 60 años. Cuando ya estaba llegando al final del prólogo, con el objetivo de exponer la dialéctica entre fatalismo y esperanza que atraviesa todo el libro, intentando demostrar que en casi todos los finales de ensayo la coda es de un acorde mayor y a veces hasta optimista, por más “quizás” y signos de preguntas que abunden (“¿Es este el año en el que de una vez por todas el No Future llegará a su fin?”), justo entonces tiene que morir otro de los ídolos de Fisher. Según el canon fisheriano, Mark E. Smith perteneció a esa serie de héroes de la clase trabajadora en la que también incluyó a Ian Curtis, Tricky (“calibán proletario”), los Jam y David Sylvian de Japan (¿habría que llamarlo el verdadero “working glam hero” de los ochenta?). Cada uno un modernista popular a su manera, su hybris consistió en superar las expectativas de clase que le fueran asignadas desde su origen, al convertirse menos en instruidos que en intrusos de la Alta Cultura. Se lee en una entrada del blog k-punk: “Quizá todo lo que Mark E. Smith escribió fue, desde el comienzo, un intento de salir de esa paradoja que todo aspirante de la clase trabajadora debe encarar: la imposibilidad de que esa clase logre algo. Quédate donde estás, habla el lenguaje de tus padres, y seguirás siendo nada; evoluciona, habla el idioma de los maestros, y ahí sí te volverás algo, pero solo al precio de borrar tus orígenes”. El teórico francés Didier Eribon también escribió en su autobiografía, Regreso a Reims (2009), sobre esta situación dilemática de quien debe traicionar su destino de clase para realizarse. “Nuestro pasado sigue siendo nuestro presente. En consecuencia, uno se reformula, se recrea (como una tarea que hay que retomar indefinidamente), pero no se formula ni se crea”, concluye. Regreso a Reims podría funcionar como intertexto de Los fantasmas de mi vida, especialmente cuando desembocamos en “Bueno para nada”. Ambos libros son críticas a la falsa meritocracia que auspicia el neoliberalismo. Demuestran que el ascenso cultural de la clase trabajadora se paga con culpa y el origen es un espectro que vuelve desde el pasado cuando parece haber desaparecido. Uno de los objetivos de Fisher es reconstruir la conciencia de clase, a fin de “convertir la desafección privatizada en ira politizada”. De ahí su reivindicación del resentimiento como energía política. Eribon es gay, lo cual agrega a la culpa, la vergüenza que tuvo que transformar en orgullo al momento de descubrir su deseo sexual allá por los sesenta, en un contexto provincial y tradicionalista. Y además, es foucaultiano: “¿Por qué deberíamos elegir entre diferentes combates contra distintos modos de dominación?”. Entonces recuerda cómo durante su juventud la izquierda neutralizaba la importancia de cuestiones de género y elecciones sexuales en beneficio de su figura central: el obrero. Como Žižek, Fisher cree que las luchas por los derechos homosexuales y la amplitud de las identidades de género fueron fácilmente absorbidas por el neoliberalismo a su propio favor.
Según Fisher, esa “sensación de inferioridad ontológica” que marca a la clase, alimenta “una depresión deliberadamente cultivada” por la sociedad británica que lo incluye, la cual acepta sin quejas que las cosas vayan peor para la mayoría (esa vocación por la austeridad). ¿Cómo exorcizar la depresión provocada por la certeza de que nunca nos irá mejor? En las páginas que siguen se busca una respuesta a esta cuestión, mientras que un hecho –el suicidio de quien las escribe– retorna como un fantasma a nuestra cabeza. ¿Debemos creer en lo que dice o en lo que hizo? ¿O mejor reflexionamos sobre ambas cosas a la vez?