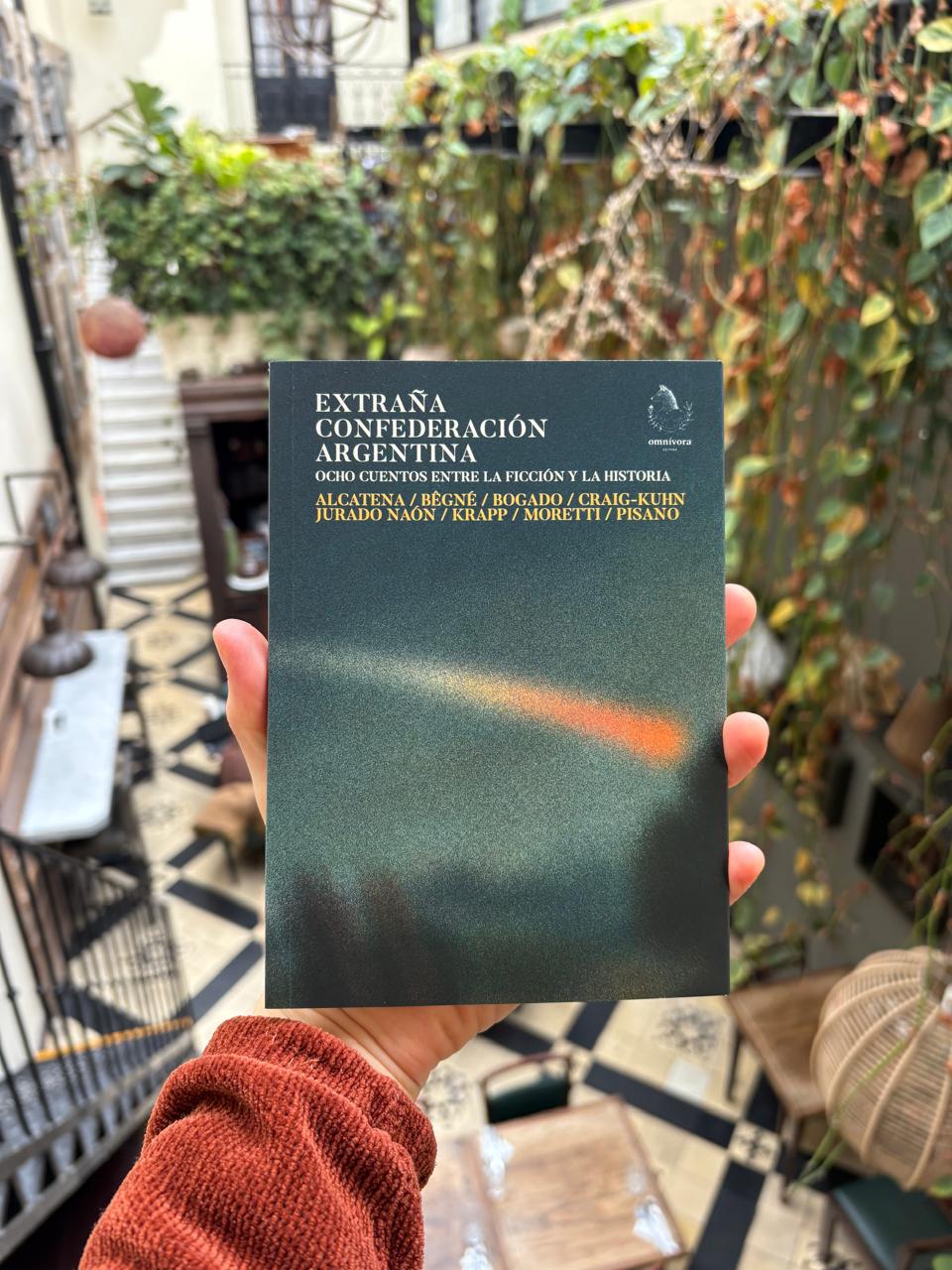La dureza de Irene Gruss

Por Jorge Aulicino
Jueves 13 de enero de 2022
"El problema que Irene Gruss resolvió en términos excelentes no fue cómo hacer importante lo trivial, sino cómo deshacerse del peso de lo importante sin que eso llegue a parecer trivial". Prólogo a De piedad vine a sentir, Ediciones en Danza.
Por Jorge Aulicino. Foto: Irene Gruss en la sede el PEN Club de Buenos Aires, 2016
Irene Gruss murió a fines del año pasado [2018], parece mentira. Empiezo a escribir estas líneas en julio [2019]. Irene murió hace poco más de seis meses. La conocí durante casi cincuenta años. Hubo una década, más o menos, en que apenas la vi. Después, el periodismo hizo que nos reencontráramos -trabajó años como correctora - y más tarde el hecho de que viviéramos en el mismo barrio, Almagro, que ya no es el del "hortigueral" de Mario Jorge De Lellis -el poeta que dio nombre a uno de los talleres a los que asistimos con Irene- sino una especie de Harlem porteño en la zona atravesada por la Avenida Rivadavia. ¿Qué voy a decir? ¿Que sé - y muy profundamente, como quien se asoma a un precipicio - que no veré más a Irene sentada en una mesa del café Bonafide en la vereda de una avenida estruendosa saludando, ligeramente irónica, con un movimiento de la mano en el aire, como un limpiaparabrisas?
Yo no me asomo a los precipicios porque tengo vértigo, pero Irene lo hacía con una frecuencia increíble, y luego escribía versos que seguían una particular sintaxis, agravada por los sobrentendidos. Había en su poesía una especie de cantito, sin embargo, una cadencia, como si arrullara aquellas confesiones que no querían ser tales. Me admiró siempre ese coraje escondido entre el arrullo y la dureza. De esta hizo gala de modo incluso teatral.
Las necrológicas recordaron ese rasgo provocativo de Irene. Lo cultivó, lo perfeccionó, lo afiló a lo largo de los años. Pero su arma temible, más que todas las espadas que enarboló, era la insidiosa pregunta formulada durante, o al término, de la lectura de un poema, o como corolario, luego de remedar las palabras de algún autor: "¿Y a mí qué me importa?". Esto quería decir: convenceme de que tus sentimientos o visiones son importantes para mí. Hacé arte. La víctima de esa daga en la manga era siempre un Yo auto-conmiserativo o complacido en sus sentimientos. No había nada personal en la estocada. Creía que cada palabra debe ser lavada como un neonato, o incluso masticada y escupida, antes de ser puesta en movimiento. En esa extraordinaria exigencia, poco habitual en nuestros talleres literarios de la década de los setenta - estragados por el coloquialismo y el sentimentalismo - residía en realidad su dureza.
Llena de pasión como vivía, sola, y a la vez dotada de una fuerza inconmensurable que no le ahorraba vaya a saber qué insomnios - siempre me acuerdo de esa mirada baja que anunciaba una noche en blanco, real o fantástica -, sólo un dique a la lengua en puro ejercicio de extraversión podía salvarla. Así que la "impersonalidad" que se dice tenía, la "dureza" con la que se dice exigía eran, finalmente, una estética, luego de haber sido ética ("¿y a mí qué me importa?").
En el último libro que publicó, Entre la pena y la nada, hay una descripción para mi gusto exacta de este complejo ético-estético: "Entre la esperanza y la fe, hay una duna plagada de cardos, juncos secos, avispas a la tarde", dice en el poema “Humo”, dividido en estrofas epigramáticas. El arte -pienso - es lo que se pueda hacer con esos juncos y cardos, en medio del zumbido de las avispas a la tarde. Y lo mucho o poco que puede hacerse para reunir sutilmente esperanza y fe es, en primer lugar, un trabajo con el material real. Me consta - pero si no me constara igual el asunto funcionaría - que esas dunas con cardos y juncos secos son los del paisaje de la costa atlántica argentina, que Irene quería, al que solía escaparse -para comprobar siempre que “una mujer sola frente al mar es más majestuosa que él". Todo empezó con una gran melancolía y caminó, yo diría que resplandeciente, hacia una especie de objetivismo de la desolación:
El viento suena alrededor
de la mujer
y la despierta:
ahora se trata de la playa sin luz, una mujer,
el sol caído, el sonido del mar,
carpas levantadas,
el viento que lo da vuelta todo.
(de La luz en la ventana, 1982)
Irene logró hacer de la trayectoria por sus vastedades una épica, en la que late la fuerza indecible de quien quiere vivir pese a todo. Esta aventura tiende, está claro, a abrir por completo la causa personal, la zona de dolor, el vivir íntimo - el punto débil, la vulnerabilidad- y hacer del intimismo una cosa que a todos importe. Una epopeya. Termina diciéndolo sin más:
Esa mata de pasto sacudida por un ventarrón,
así, por fin me veo débil,
como si el viento esta vez fuera a arrancarme como a una
mata de pasto
recién crecida allí en la duna, volteada y débil: esto es
nuevo.
(de Entre la pena y la nada, 2015).
Ha sido y seguirá siendo un largo recorrido. En ese recorrido, el arrullo, basado en repeticiones, como de canto infantil, y en juegos de sonidos, es el bastoneo que recuerda: "Aquí está la puerta”. Pero cuando la atravieses, mejor que estés preparado. Todo lo inmaterial está en lo material. O como diría Paul Eluard, uno de los poetas que más amaba: "Hay otro mundo, y está en este":
Esa vieja a lo lejos apenas puede colgar en la soga un repasador,
antes lo retorció pero ya no como antes,
cuando la fuerza era ciega y
eran sábanas, toallones, el mameluco de su hombre, los
infinitos
calcetines, no, ahora ya no,
apenas da en el blanco con ese broche
y lo aprieta, se agarra de la soga.
Suspira.
De pronto mueve su cabeza,
ve que la estoy mirando, la saludo como si la conociera.
Sonríe y
va hasta la maceta del malvón, me la ofrece
entre los cables, el aire que nos separa.
(de Entre la pena y la nada)
El de Irene ha sido un mundo lleno de arena y cardos, ventanas cerradas y abiertas, en el que una mujer se negó a repetir su propia letanía, para que le creyeran, para que importara. "El tono - escribió Mirta Rosenberg - es una obsesión de Irene. De entrada nos mete en su casa, en su yo poético, en su tercera persona que de todas maneras es casi siempre primera y donde nos quedaremos hasta el final del libro". El problema que Irene Gruss resolvió en términos excelentes no fue cómo hacer importante lo trivial, sino cómo deshacerse del peso de lo importante sin que eso llegue a parecer trivial. El trabajo no fue de despersonalización sino de traspersonalización. Y por eso importa.
Jorge Aulicino, julio de 2019