El edén de los lectores

Alejandra López
Lunes 19 de mayo de 2025
En Buenos Aires, la literatura se escribe en los bares: Jorge Consiglio recorre estos paraísos terrenales con Elvio Gandolfo, Juan Carlos Onetti y Esteban Echeverría.
Por Jorge Consiglio.
UNO
A Elvio Gandolfo le gusta escribir y leer cuentos. Su obra es una clara evidencia. Además, un mediodía, él mismo me lo dijo en la parrilla de Uriarte y Córdoba. Prefiero los cuentos a las novelas, afirmó. Su actitud, me parece, tiene dos justificativos. Uno se relaciona con su pericia para el género, como lector –apetente, propenso, encendido– y también como autor –conciso y detallista–; el otro, con una actitud de rebeldía. Hay una presunción muy extendida en la industria del libro: el cuento tiene menos circulación que la novela. No sé si esto es cierto o no, pero tengo la impresión –es una hipótesis– de que en la actitud de Gandolfo pervive un germen de resistencia ante esa idea.
Hace doce años, una editorial cordobesa, Caballo negro, publicó un libro suyo. Se llama Cada vez más cerca. Lo leí ni bien salió a la calle. Son dieciséis relatos extraordinarios en los que el narrador se mueve siempre en los bordes –de los géneros, del imaginario, de la escena, de la enunciación–. A pesar del efecto del tiempo sobre mi memoria, hay un cuento que no voy a olvidar jamás. Se llama “Hilo amarillo” y es de terror. En él se narra un episodio escalofriante con cierto regusto a las películas de John Carpenter: un tipo se saca algo asqueroso de la nariz que termina por invadirlo todo. La escena se desarrolla en el baño de La Ópera, el bar emblemático –recientemente remozado– de Callao y Corrientes. La trama es simple y poderosa. El narrador, típico de Gandolfo, es muy minucioso: al comienzo del relato, consigna un detalle de la confitería (¡qué hermoso término: “confitería”!) que me resultó súper acertado. Habla del salón. Más precisamente de la extensión del salón. Palabra más, palabra menos, dice que se parece a esos restoranes de provincia que el mozo atraviesa eternamente para llegar hasta las mesas. Cuando leí este fragmento, lo relacioné enseguida con un cuento de Onetti, quizá uno de los mejores, que se llama “Un sueño realizado”. En ese texto, Langman, el director de una misérrima compañía teatral, anclado en un pueblo caluroso perdido en la nada, recibe el encargo de una mujer: hacer una representación en la que se escenifique un sueño que tuvo. La entrevista entre los personajes tiene lugar en el comedor del hotel en el que Langman se hospeda. El tipo come una milanesa enorme y toma vino blanco mientras la escucha. Imaginé ese espacio sombrío y fresco del relato de Onetti con la particularidad que subraya el narrador de Gandolfo para La Ópera. Desde mi punto de vista es un espacio amplísimo que se tarda mucho en atravesar. Un pormenor de un cuento, el de Gandolfo, me ayudó a definir la escena del otro, el de Onetti. Podría considerarse una complementariedad azarosa. Lo aleatorio, como de costumbre, resulta determinante cuando se habla de literatura.

DOS
En el 87 compraba los apuntes de los teóricos en un kiosco frente a la facultad. En ese lugar, conocí a un pibe –desgrababa clases para ganarse unos pesos– del que me hice amigo. Los dos éramos estudiantes de Letras, pero jamás habíamos coincidido en ninguna materia. Me acuerdo de que había algo en él que revelaba una enfermedad solapada. Eran un par de rasgos en la piel de la cara. Estaba crispada, como contraída, cubierta por puntitos rojos y por manchas planas y oscuras, parecidas a las que salen con la edad. Los dos cursábamos de noche. En esa época, las clases terminaban a las once. Una vez, a esa hora, nos pusimos a hablar en el borde de la vereda: venían los parciales y nos pasábamos bibliografía. Él tenía en la mano el grabador y estaba atento a lo que yo le decía hasta que, en un momento, de un segundo al otro, se le vació la mirada. Parecía completamente ido. De hecho, soltó el grabador –que se destrozó contra el piso–, dio un paso en falso y terminó parado como un autómata en el asfalto de la calle. La Facultad de Filosofía y Letras estaba en la calle Marcelo T. de Alvear al 2200. Por esa calle pasaban, al menos, cuatro líneas de colectivos. No lo llevó por delante uno porque el azar estaba de su parte. Lo agarré de un brazo, lo metí a en el hall de la facultad y lo senté en un banco. Reaccionó de inmediato. Dijo que cuando pasaba por momentos de estrés, sufría esas descompensaciones. Eran ataques de ausencia. Lo acompañe hasta la casa y él, ya completamente repuesto, para agradecerme, me regaló una edición hermosa de La cautiva, de Esteban Echeverría.
Leí ese libro por puro placer y para rendir exámenes. Me entusiasmó el texto por la fluencia extraordinaria que tienen sus versos, esa formidable potencia de la épica. Pero, sobre todo, me parecieron tremendas las descripciones de escena. Las pinturas románticas de la llanura, con su infinitud, con sus atardeceres, son verdaderamente conmovedoras. Es sabido: en La cautiva, el paisaje comanda el relato. Ese desierto bruto y melancólico, esa planicie abismal y solitaria se impone. Parece reflejar la interioridad de los personajes. Se erige como eje narrativo. En otras palabras, el desierto, inescrutable y violento, no es solo el lugar en el que se desarrolla la acción, resulta algo más complejo que un mero ambiente, representa una espacialidad política: la geografía del bárbaro, la zona del salvaje. Otros escritores también narraron –y describieron– la barbarie –Sarmiento, Mansilla, por nombrar dos–, pero yo me quedo con Echeverría: “Era la tarde, y la hora/ en que el sol la cresta dora/ de los Andes. El desierto/ inconmensurable, abierto/ y misterioso a sus pies/ se extiende, triste el semblante,/ solitario y taciturno/ como el mar cuando un instante/ el crepúsculo nocturno,/ pone rienda a su altivez.”
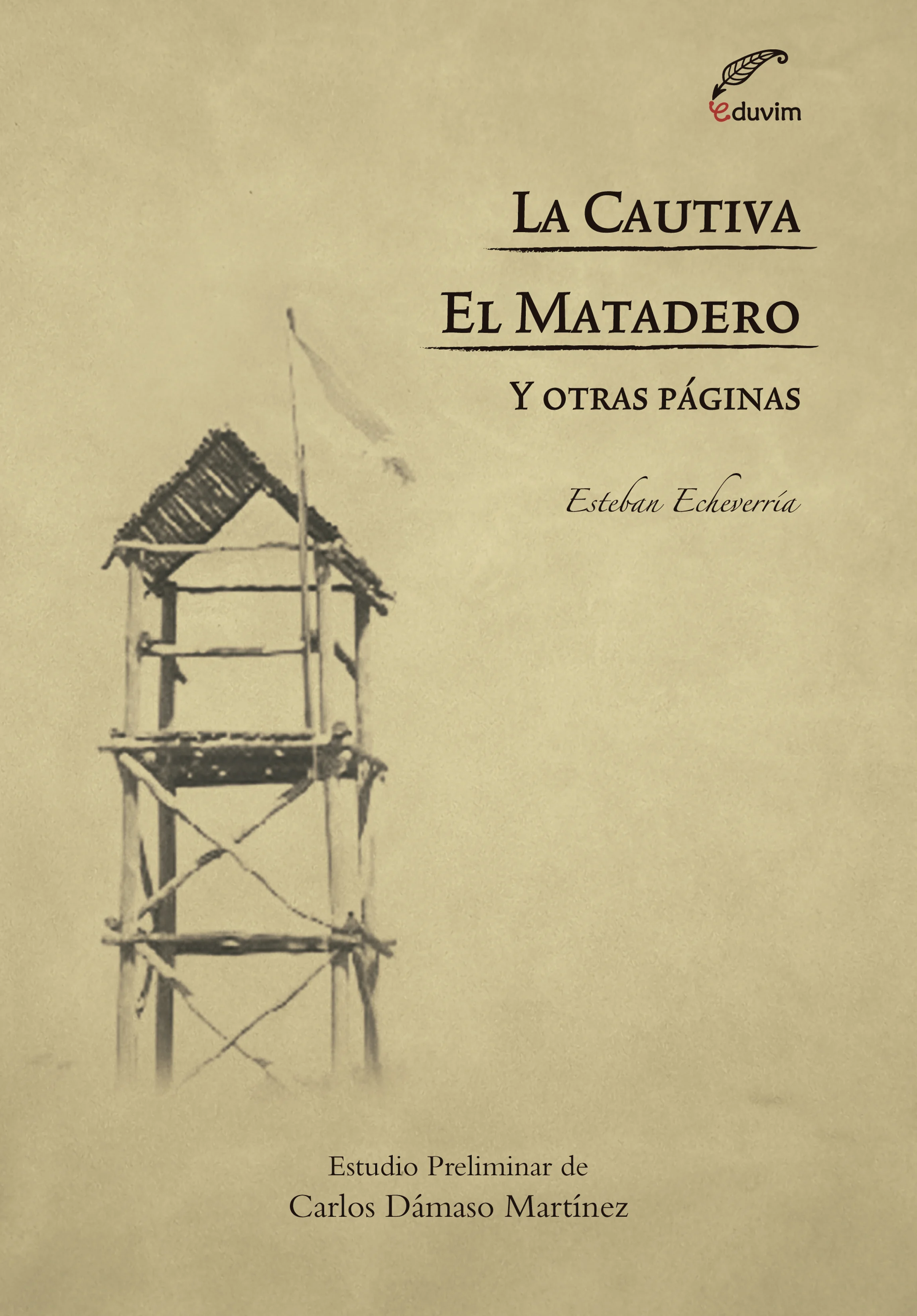
TRES
Hay bares ideales para leer, escribir, reunirse o mirar por la ventana. Son espacios de transición, sus aguas son reemplazadas con rapidez por nuevas aguas. Ocurren cosas adentro, en el salón, y afuera, en la calle. En ellos se da un tráfico constante entre lo público y lo privado.
Un amigo dice que la realidad se mueve en zigzag, y que esta dialéctica –parecida en su funcionamiento al erotismo: puesta en escena de una aparición-desaparición– es lo que hace que la vida sea digna de ser vivida. Algo de esto caracteriza a ciertos bares, precisamente a esos que, en la primera oración, llamé “ideales”. El zigzag: en ellos pasa todo y nada. O, mejor, pasa todo aunque no pase nada. Son, al mismo tiempo, zonas de calma y de conmoción.
Me mudé al barrio de Colegiales hace cinco años. Quizás un poco más. Fui a muchos bares, pero de ninguno me hice cliente. Me preocupa menos la calidad del café que la serenidad del ambiente. También el paisaje: lo que se ve desde las ventanas. Sería maravilloso dejar de leer y ver una plaza, por ejemplo. O como escribe Joaquín Giannuzzi en un poema: contemplar “la existencia en fermentación”.
Aunque ningún bar superó mis expectativas, hubo dos preferidos. Uno queda en Conde y Federico Lacroze. Según está escrito en una de las paredes, está abierto desde 1902. Lo mejor del lugar son los grandes ventanales de madera que se abren en verano; lo peor, la tele siempre prendida y los precios. El otro lugar, el emblemático, el que interesa en esta entrada, quedaba en Cabildo y La Pampa. Cerró hace poco. De alguna manera, cifraba una paradoja bien argentina: era una cooperativa organizada por los mozos y su fachada remedaba el rascacielos Chrysler de Nueva York. Se llamaba Manhattan Club Grand Café. Era un lugar pintoresco por su estética, había logrado encarnar un verdadero símbolo. Tenía un salón enorme con techos altos y una escalera ancha –espléndida es el adjetivo– propia de una película de Hollywood de los 50. También conservaba detalles fabulosos. Por ejemplo, en la entrada de los baños, en el primer piso, había un teléfono público fijado a la pared. Definitivamente, a pesar de sí mismo, el lugar suponía resistencia.
Yo iba al Manhattan, sobre todo, por el espacio del salón. Las mesas estaban separadas unas de otras. Se podía organizar con toda comodidad el cuarto propio en un lugar público. A su manera, ese bar se parecía al comedor de provincia en el que Langman comía su milanesa. Los mozos, siempre dispuestos, aunque con cierta indolencia, atravesaban Siberia para llegar con el pedido.
Me pasa siempre: dudo de lo irreparable. No proceso lo definitivo, me guardo algo, una esperanza, algún recelo. Ayer pasé de nuevo por el bar para confirmar el cierre. Las ventanas estaban forradas con cartones, plásticos y papeles. Detestan a los curiosos, pensé. Saben que la materia en declive necesita tiempo y abandono, que por lo general se emparenta a la soledad. Imaginé el paisaje detrás de las vidrieras tapiadas. Y recordé –cómo no hacerlo– a Echeverría: ese salón enorme debe estar convertido en un desierto perfecto. Tierra de nadie. Sospecho que la infinitud se expresa mejor en espacios limitados. En el Manhattan, en cada uno de sus ambientes, en este mismo momento, se procesa el sinfín de la barbarie, su desmesura, su vigoroso no ser. Es lógico que esto ocurra, me parece, en una quimera, en un local emblemático, sito, nada menos, que en una de las numerosas esquinas, quizás la menos arbolada, la del sol más salvaje, de esa larga arteria llamada La Pampa.













