Principios y finales en la literatura universal
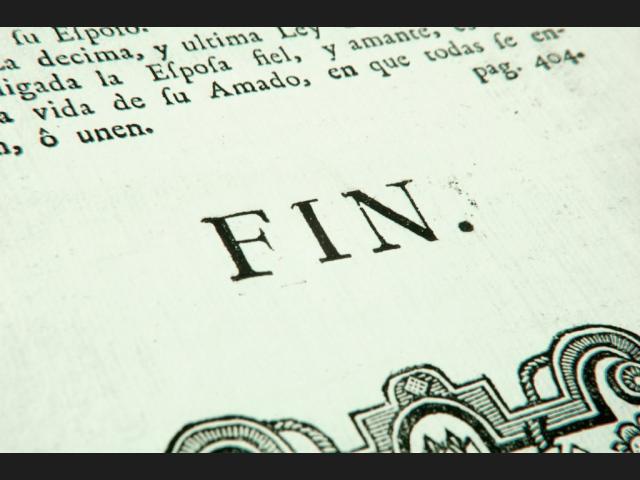
¿Qué se cifra en un comienzo?
Jueves 22 de noviembre de 2018
"Una voz, un tono, una historia, una forma de establecer tensión, un universo. Como las primeras notas de una composición musical, el comienzo lo es todo: define el mundo en el que vamos a sumergirnos por un tiempo, ese pequeño mundo gigantesco de un par de personajes". Otra columna del hombre casado.
Por Luciano Lamberti.
El hombre casado tiene una libreta donde anota sus principios preferidos de la literatura universal. Por ejemplo: “Que no era así, le pareció. No amarilla, como crema; más pegajosa que la crema. Pegajosa, pastosa”, que es la forma en la que larga Los Pichiciegos, de Fogwill, una de las mejores novelas argentinas. O “¿Hay una historia?”, de Respiración Artificial, de Piglia, otra del top ten de novelas argentinas para el hombre casado. El hombre casado recuerda, de memoria, el principio de casi todos los cuentos de Ficciones, de Borges, lo que en algún momento a lo mejor le sirva para ganar algún concurso. “Hoy ha muerto mamá. O quizás fue ayer”. Así comienza, recuerda el hombre casado, El extranjero, de Albert Camus, novela que leyó en sus tiempos de estudiante universitario y a la que cada tanto vuelve para recordar por qué hace lo que hace. Es lunes, comienzo de una semana de noviembre que ya va siendo el fin del año, y el hombre casado, tirado en su sofá como un bacán, piensa en el principio de los libros, en todo lo que se cifra en esos comienzos.
¿Qué se cifra en un comienzo? Una voz, un tono, una historia, una forma de establecer tensión, un universo. Como las primeras notas de una composición musical, el comienzo lo es todo: define el mundo en el que vamos a sumergirnos por un tiempo, ese pequeño mundo gigantesco de un par de personajes. En el comienzo de El extranjero, en esas dos frases contrapuestas, que se anulan o se ponen en duda la una a la otra, está contenido el libro entero, la visión completa de Meursault, el hombre sin atributos, el que es extraño en cualquier tierra, el que no termina de comprender a las personas, el que matará a un árabe porque lo encandila el sol. En esas dos frases está la muerte de la madre, la separación más definitiva del personaje con el mundo, cuyo valor simbólico no podríamos ser capaces de despreciar, así como la duda acerca de en qué momento murió, una duda que es, si se quiere, la parte integral del personaje: demuestra que no sabe cuándo murió, demuestra que no le importa. Esa indiferencia hacia los asuntos humanos, especialmente hacia el asuntito de la muerte de su propia madre, es la que va a servir de eje para mostrar, más que acontecimientos, una mirada sobre lo real tan definida y absoluta que se ve pocas veces en la literatura.
Los finales, en cambio, son los que le otorgan sentido a la experiencia, como dijo Piglia. En la masa amorfa de la vida no hay finales. Tampoco hay principios, ni clímax muchas veces, ni conflictos definidos, ni “personajes esféricos”, ni vueltas de tuerca, pero sobre todo no hay finales. Es por eso que muchos escritores, sobre todo amateurs, terminan matando a sus personajes en las últimas páginas: porque otorga la ilusión de final, cuando todos sabemos que la muerte puede ser el principio de una buena historia, que el mundo sigue andando, como dice el tango, y que nada termina realmente. Somos nosotros, los que imaginamos historias y podemos mal o bien llevarlas al papel, lo que les damos un final, que es siempre artificial, un corte deliberado en el continuum del tiempo para indicar: es ahí donde hay que dejar de contar, donde es mejor callar, donde el personaje está frente al abismo o del otro lado del abismo, o ve al abismo acercarse hasta su casa con segura lentitud. El sentido de la experiencia es la vieja moraleja sin moral: las rachas de información que podemos extraer, como culebras vivas, de lo que nos pasó. Leemos: “En el momento en que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo el mundo” (El guardián entre el centeno, de Salinger), leemos: “Le acababan de conceder la Legión de Honor”, la frase con la que se cierra el destino del entrañable y miserable Homais en Madame Bovary, de Flaubert. Leemos el maravilloso último párrafo de la no menos maravillosa La carretera, de Cormac Macarthy: “Una vez hubo truchas en los arroyos de la montaña. Podías verlas en la corriente ambarina allí donde los bordes blancos de sus aletas se agitaban suavemente en el agua. Olían a musgo en las manos. Se retorcían, bruñidas y musculosas. En sus lomos había dibujos vemiformes que eran mapas del mundo en su devenir. Mapas y laberintos. De una cosa que no tenía vuelta atrás. Ni posibilidad de arreglo. En las profundas cañadas donde vivían todo era más viejo que el hombre y murmuraba misterio”.
Leemos el final de El mundo según Garp, que es la primera frase que escribe John Irving en sus libros (“Pero en el mundo según Garp, todos somos casos perdidos”) y entendemos que los grandes finales en la literatura son siempre abiertos, o más bien aperturas hacia un mundo más rico, más complejo y más colorido que éste: el de la espesa mente del lector, capaz de extender la influencia de un libro a su propia vida.














