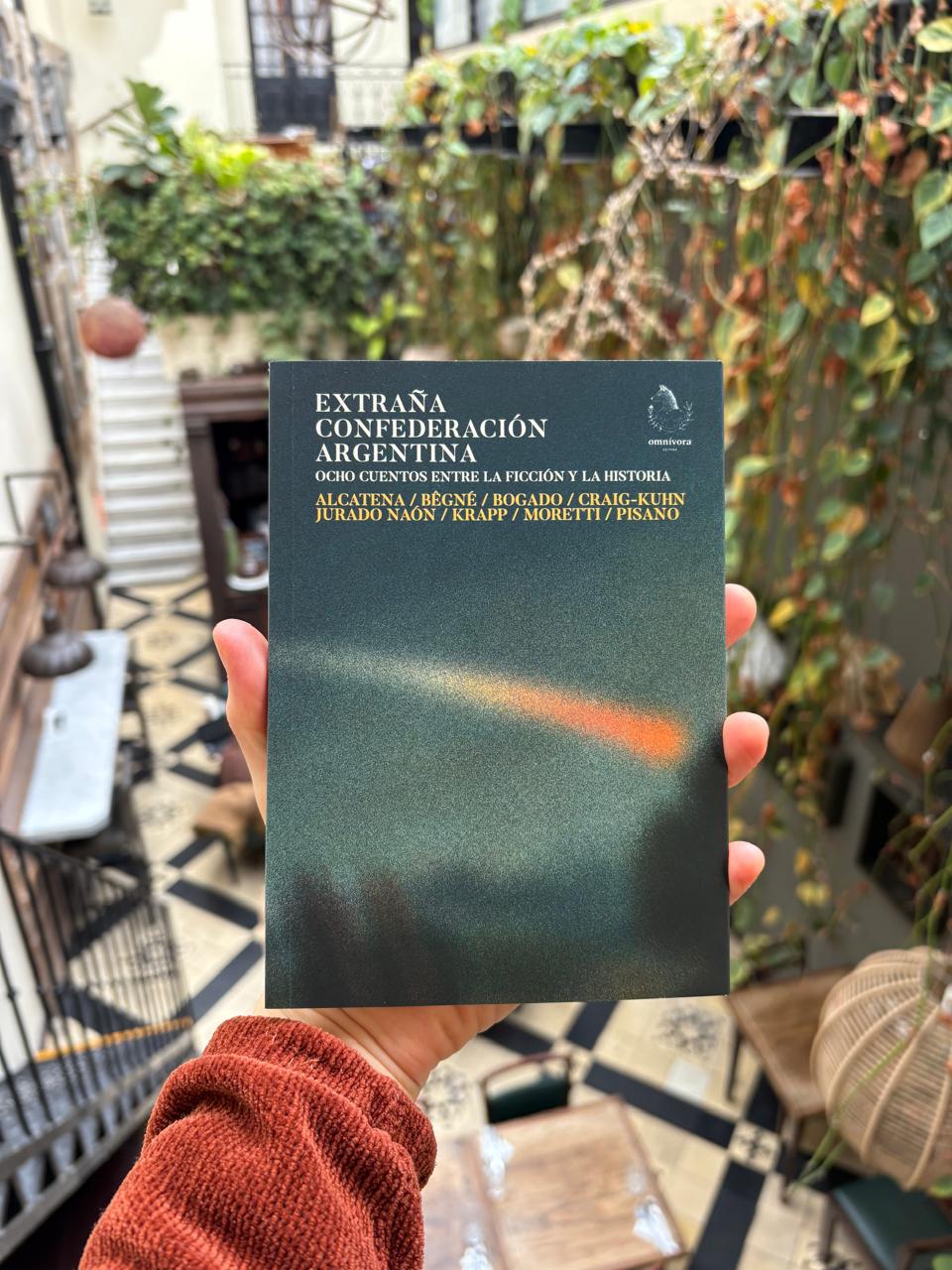La infame Zelda

Jueves 15 de enero de 2026
Resérvame el vals (Mar de fondo) la única novela publicada por Zelda Fitzgerald, nace como resultado de la terapia de recuperación prescrita a la autora: dos horas de escritura al día.
Por María Mazzocchi.
Dado que su nombre se encuentra sepultado bajo el tupido entramado de anécdotas que han novelado su vida, algunas bastante confusas, otras contradictorias, y otras que probablemente ni siquiera tengan que ver con ella pero que se aceptaron sin oposición de ningún biógrafo; no encuentro mejor forma de abrirme paso a esta autora que no sea por medio de preguntas. De manera que avanzaré a partir de formulaciones que, lejos de afanarse en la verdad única —esa sentencia que mantiene al recuerdo bajo tierra (q. e. p. d.)— abran posibilidades en la difícil tarea que tienen los vivos de cavar espacios en la memoria. ¿Cómo podría concebirse la restitución de un nombre sin versiones alternativas que pongan en duda la «versión oficial»? ¿Pueden las palabras exhumar un cuerpo? Esa será la dirección para hablar del libro y su autora; la no-dirección, la digresión que permite extraviarse, poner en duda aseveraciones que contribuyan a desplazarla del tropo de bella y loca, y que sirva de aliento para continuar con la faena de desenterrar su cuerpo; restos que han permanecido por décadas en una fosa común junto con otros infames, ungidos de paciencia, a la espera de una vindicación que consigne su nombre en los registros oficiales de la historia.
Antes de iniciar la lectura de Resérvame el vals cabría preguntarse por el destino que esta novela hubiera corrido si su autora no hubiese sido asociada a la figura de su prominente marido, el escritor Francis Scott Fitzgerald. Con certeza nunca lo sabremos. Por algunas crónicas, cuentos y publicaciones aisladas en revistas y periódicos de la época, es posible confirmar que Zelda Sayre logró que algunos editores la publicaran (con la condición de que firmara Scott como coautor), sin embargo no corrió mejor suerte que la mayoría de sus contemporáneas cuyos manuscritos se perdían mucho antes de que algún editor los leyera o, en el mejor de los casos, circulaban en ediciones de pocos ejemplares que apurados iban a parar a los anaqueles de la biblioteca del éter del profeta durmiente Edgard Cayce. Es decir a ninguna parte. Su nula trascendencia parece señalar una y otra vez que no basta con que una obra sea publicada para que llegue a leerse, más aún siendo mujer, más aún siendo la pareja de una celebridad literaria reacia a la figuración de otro nombre que no fuera el propio. Ni la genialidad, ni el apellido, ni los contactos fueron suficientes para abrir el espacio que un acontecimiento literario de esta magnitud merecía, por el contrario, operaron de manera separada y ambivalente hasta el final.
Entre las posibilidades que se abren a partir de esta primera interrogante, quisiera citar un pasaje extraído de esta novela autobiográfica, que aparece al comienzo y que podría indicar que los intereses literarios de Zelda se remontaban mucho más atrás de la llegada de Scott a su vida: a la niña que se desliza en puntillas por la habitación de su hermana mayor; la relación clandestina con los libros, lo prohibido, lo oscuro, la fórmula secreta de una libertad que acaso se obtiene por medio de argucias y peripecias:
Entre dos «Pensadores» de yeso, se extendía La saga de los Forsyte, Huerto de granadas, Falló la luz, Cyrano De Bergerac y una edición ilustrada de Rubaiyat. Alabama sabía que El Decamerón estaba escondido en el cajón superior del escritorio: ya había leído los pasajes escandalosos.
Sobreviene la pregunta: ¿cómo se abre paso a la literatura la joven lectora en un mundo de escritores? Su coterránea del sur de Estados Unidos, Flannery O’Connor, nacida dos décadas más tarde lo resolvería sin necesidad de casarse. Otra autora norteamericana, Ursula K. Le Guin, nacida tres décadas después de Zelda Sayre, publicaría al final de su vida, un ensayo que se tradujo al español como Contar es escuchar del inglés The wave in the mind en homenaje a Virginia Woolf: «Soy un hombre, y quiero que me crean. A fin de cuentas, la cosa es que no soy varonil. No en el sentido en el que Ernest Hemingway era varonil. La barba y las escopetas y las esposas y las oraciones cortitas. Tratar, trato. Pero fracasé porque aquí me tienen, vieja. Nací antes de que se inventaran las mujeres, he vivido los pasados decenios tratando de ser un buen hombre». ¿Sería posible relativizar entonces la voz del hombre de barba y escopetas que en sus escritos contribuyó a sepultar su imagen como la mujer que se interponía entre Scott y su escritura a partir de estas reflexiones? Quizás sí, quizás no. De todos modos no sería tan rebuscado pensar que, consciente de su condición de mujer, Zelda se hubiera quedado con el hombre que la acercara más a lo que podríamos designar como su llamado, su vocación. Por otra parte, ¿cuál era el horizonte que le esperaba a una mujer con ambiciones artísticas? ¿Qué oportunidades de desarrollo le ofrecía el entorno sureño que la rodeaba? En la voz de Alabama Beggs, el nombre de la protagonista, se representa de manera bastante clara:
Es la más salvaje de los Beggs, pero es una pura sangre, decía la gente. Alabama sabía todo lo que se hablaba a sus espaldas: había tantos chicos que querían «protegerla» que no podía mantenerse ajena a ello, y se reclinaba en el columpio analizando su situación actual. «¡Pura sangre!», reflexionaba, «entonces nunca los defraudaré en representar las escenas melodramáticas de la vida: doy un maldito espectáculo».
A partir de escenas cotidianas la autora es capaz de retratar con ironía una frustración endémica que se irá extendiendo a lo largo de la novela, reflexiones con respecto a la vida que transcurría mientras se columpia en porche de su casa-fortaleza, a la espera del soldado de turno que cada tarde burlará las barreras de seguridad impuestas por su padre para llevarla al club de baile. Ninguno era capaz de ofrecerle un camino distinto al que habían seguido las mujeres de su familia; todos sin excepción querían domesticarla como a un potro para asegurar una descendencia de linaje.
Era demasiado consciente de su propia insignificancia; de su vida escurriéndose como un húmedo fruto de junio que, cubierto de bichos, cuelga de la higuera sin otro propósito que agrupar moscas en su llaga abierta. La sequedad del pasto cortante se arrastraba imperceptiblemente como orugas rojizas alrededor de los nogales. Los racimos de uva se secaban al calor del otoño, pendiendo de parrones como cáscaras vacías de langosta que se queman enrolladas a los pilares de la casa. El sol caía sobre la superficie cubierta de hierba y se magullaba en los coagulados campos de algodón. Las tierras fértiles, que habían hecho crecer cosas en otras épocas, se extendían por las carreteras y se postraban bajo las plumas esparcidas de la esperanza rota. El cantar de los pájaros era disonante. Ni una mula en los campos ni un arriero en el camino podría haber soportado el calor que hacía entre los profundos surcos de arcilla y las hileras de cipreses que separaban el cuartel de la ciudad: las partes íntimas morían de insolación.
La vida se escurre en la espera, dice la autora. ¿Qué podría entonces tener de extraño que en rechazo a su destino decidiera unirse al primero que tuviera otras aspiraciones, diferentes a la carrera militar que seguían los jóvenes de su época? Incumplir la ley paterna para librarse de un futuro sin horizonte incluía seguir al primero que declarara su ambición por convertirse en un reconocido escritor. Y si era necesario mentir, lo haría. Y si era necesario entregar sus diarios íntimos al hombre que aceptara sacarla de su realidad opresiva bajo la promesa de hacerse famoso, lo haría. Lo cierto es que Scott pudo publicar su novela This side of paradise, previamente rechazada por las editoriales, solo después de haberse cruzado con Zelda y, más precisamente, después de haber incorporado las cartas y los escritos que su mujer le facilitó para la reescritura del libro que lo llevó a la fama. Como si el contrato de matrimonio hubiese estipulado una cláusula que establecía que sería el varón quien debía hacerse acreedor del reconocimiento y, por cierto, el albacea del material biográfico de su vida marital.
Estar enamorada es simplemente una presentación de nuestros pasados a otro individuo; en su mayoría lastres, tan poco manejables que ya no podemos tirar de las cuerdas por nuestra cuenta. Buscar el amor es como apelar a un nuevo punto de partida, pensaba, otra oportunidad en la vida. Siendo muy precoz para su edad, se dijo: «Tan codiciosas son las expectativas humanas, que nadie busca compartir el futuro con otro».
Si la revelación de Zelda como escritora sorprendió a la escena cultural de la época, nadie debió sorprenderse realmente de que Resérvame el vals fuese el debut y la despedida de su carrera como novelista. Cuánto le habrá costado que escritores como Hemingway, amigo de su marido, la retrataran como una mujer obsesionada con Scott porque «vivía envidiosa de su talento», versión que por cierto se propagó en el cine y en la literatura contemporánea (reflejo de esto son algunos episodios de las películas Medianoche en París o Manhattan, de Woody Allen, o menciones dedicadas a la vida marital de la pareja en los Diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, por citar un par de ejemplos); cuánto le habrá costado que el mismo Scott dijera «me casé con la musa de mis novelas». Aunque no resulte muy difícil imaginar la renuncia personal que pudo haber implicado para una persona ambiciosa y talentosa como ella vivir a la sombra de alguien ambicioso y talentoso como él, y cumplir (o incumplir), al mismo tiempo, las expectativas sociales que se le asignaban a la mujer de comienzos de siglo pasado, nunca sabremos a ciencia cierta cuál fue el precio que Zelda debió pagar, ni cuánto de los libros que glorificaron a su marido fueron también sus libros, o cuánto de esta frustración habrá incidido en el quiebre psicótico que sufrió en los últimos años de su matrimonio. No importa si se trata de arte o ciencia; romper con cualquier relación de dependencia, amo/esclavo, genio/musa, siempre supondrá para el que se somete, voluntaria o involuntariamente, un desgarro mayor que el que lo sometió. El genio podrá cambiar de musa —Picasso es un buen ejemplo—, sin embargo la musa, para poder dejar de serlo, ya sea porque se cansó o porque aspira a desarrollar una carrera propia, tendrá que sortear una serie de avatares como la pobreza, el anonimato o el escarnio público.

A diferencia de los registros que abundan en la llamada Historia Universal de la Literatura, —abundante de próceres reconocidos en tomos y tomos de estudios fechados y verificados por diversas fuentes—, en la historia no oficial sus protagonistas son mujeres y minorías sexuales que se conocen más bien de oídas y que a veces resuenan porque alguien dijo algo de ellas, a la pasada y a propósito de otra cosa. A esa parte de la historia —la menos documentada, la desposeída de versiones, la que no cuenta con memoria más allá de alguna biografía apócrifa—, a la que se asigna la fosa común destinada a enterrar varios cadáveres, es donde pertenece nuestra autora: la categoría de infame. Y digo «nuestra» porque necesito acogerla de alguna manera, porque cuando la acojo siento que no solo la acojo a ella; la acojo a ella, acojo a su madre, a la hija que quedó huérfana y a su descendencia. Concederme el lector esta fantasía, la ilusión de contribuir por medio de palabras, la reparación de su ausencia en los archivos de la historia. A falta de respuestas, seguiré con mis preguntas. ¿Qué tan distinta de su versión original sería Resérvame el vals si no hubiera pasado por el cedazo de Scott quien se apoderó del manuscrito tras recibir la llamada del editor a propósito de la novela que acababa de enviar Zelda con la ayuda de su psiquiatra directamente a Scribner, sin que él la leyera, vaya a saber con qué resguardo? ¿Qué tan distinta de su versión original sería Suave es la noche de Scott Fitzgerald de no haber contado con el manuscrito de Resérvame el vals del que extrajo partes para su libro porque contenía material autobiográfico de la pareja que era precisamente el núcleo de esta futura novela? Podría seguir, extenderme en preguntas que retomaran la cuestión de los diarios íntimos de Zelda y cómo el acceso a este material por parte de Scott influyó en la construcción de los personajes de sus obras más connotadas, pero ninguna de estas cuestiones parecieran poner en entredicho la versión oficial de la bella y la loca cernida durante décadas. Recordar a qué categoría de la historia pertenece nuestra autora. ¿Cuáles serían entonces los antecedentes que sí podrían emitirse con certeza en torno a la figura autoral de Zelda Sayre? Básicamente dos.
Primero: la novela que el lector tiene en sus manos fue motivo de ruptura definitiva de la pareja que siguió por rumbos separados hasta el final. Scott se va a Los Ángeles a probar suerte como guionista y Zelda permanece internada en el hospital psiquiátrico donde comienza a escribir su novela por prescripción médica. Scott, alcohólico desde la época universitaria, sigue bebiendo. Ninguno de sus guiones le brinda el éxito que le otorgaron sus libros. Muere a los 44 años de un ataque al corazón. Ocho años más tarde, Zelda muere en un incendio que se produjo la noche del 10 de marzo de 1948 en una de las habitaciones del hospital donde se encontraba encerrada bajo llave en la sección de electrochoques. Se ha dicho que había comenzado a trabajar una segunda novela autobiográfica que abordaba la cuestión de la locura, sin embargo, si lo hizo, nunca llegaremos a leer nada al respecto porque todo se perdió en ese incendio.
Segundo: los tres mil ejemplares publicados en una edición económica en 1923 fueron ahogados por la reacción desfavorable de la crítica que desincentivó rápidamente el interés de la audiencia: «No es solo que sus editores no consideren adecuado frenar una exuberancia casi ridícula de la escritura, sino que no le han dado al libro los servicios elementales de un lector literario».1 Algunas reseñas bibliográficas fueron más ambiguas, como la de William McFee, que decía: «En este libro, con toda su crudeza de concepción, sus despiadados robos de trucos técnicos y su patético esfuerzo por la profundidad filosófica, existe la promesa de una nueva y vigorosa personalidad en la ficción».2 El crítico literario norteamericano Malcolm Cowley diría al momento de publicarse, y con razón, que Zelda «tenía algo ahí que nadie había dicho antes». En efecto había algo nuevo. Sin embargo es impreciso afirmar que la autora decía algo que nadie había dicho, cuando la literatura está llena de ejemplos que muestran desde diferentes ángulos (casi siempre masculinos) la imposibilidad histórica que las mujeres han tenido para escapar de su destino o, dicho de manera más simple, de elegir. Lo nuevo en su texto no pasa por decir algo que no se había dicho nunca. Su apuesta de originalidad radica en la manera que eligió para decirlo, la demarcación exquisita para definir los límites de su lenguaje, dado principalmente por su capacidad de percibir cosas con una imaginación que supera a la de cualquiera y las concesiones literarias que devienen de estas ideas.
Una de las decisiones narrativas más importantes que realiza la autora es presentarnos una suerte de profecía en la voz de la primera persona: una mujer que narra su vida, una historia cargada de excesos, excentricismo y frustración.
Ella quiere que le cuenten cómo es, siendo demasiado joven para comprender que no hay nadie como ella y que se llenará su esqueleto con lo que defina, como un general que libra una batalla siguiendo los avances y retrocesos de sus tropas para marcar los territorios conquistados con brillantes pines de colores. No sabe que los esfuerzos que realiza se volverán en su contra. Será mucho más tarde cuando la niña, Alabama, se dé cuenta de que los huesos de su padre sólo podrían indicarle sus propias derrotas.
La desgracia está escrita, quedó registrada en las primeras líneas que abren el relato y ahora solo falta que el lector transite los vericuetos y esquirlas que no hacen más que comprobar el hecho de que para una mujer de la época la decisión de revelarse contra su destino —la vida doméstica de casarse, criar hijos, atender el huerto— era algo que se pagaba con la muerte, la prisión o la locura. Abrazar la locura cuando todo el resto falle parece ser una salida válida, creativa, más fiel a sus ambiciones y pulsiones artísticas.
Lo cierto es que la escritura de Zelda Sayre está llena de hallazgos, principalmente por la forma de construir sus escenas; pasajes oníricos poblados de elementos del arte impresionista del siglo XIX, de referencias taxonómicas del reino vegetal o del excesivo uso de metáforas y representaciones alegóricas, que no hacen otra cosa que dar cuenta de su imaginación desbordante, repleta de recursos simbólicos y líricos, y que dotan a la lectura de una intensidad intelectual deslumbrante. Al igual que Charles Chaplin en Tiempos modernos, la protagonista avanza atrapada en diferentes engranajes: se ha enamorado. En lugar de la idealización y el temor a la pérdida, la autora rehúye del lugar común y articula una suerte de delirio basado en la morfología cerebral, que consiste en la fantasía de conquistar un dominio desconocido: la cabeza del hombre.
Se introdujo sigilosamente por la delicada curva del oído de David. Asomada hacia el túnel gris y fantasmal, descubría con asombro los profundos recovecos de su cerebelo. No había flor, ni crecimiento silvestre que obstaculizara esas sinuosas galerías: solo la elegancia esponjosa de su materia gris. «Quisiera alcanzar los surcos de su corteza frontal», se decía Alabama. Los montículos grumosos se alzaban húmedos por encima de la cabeza de la joven, que se dispuso entonces a continuar su camino siguiendo la línea de los pliegues. Muy pronto se perdió. Como un impenetrable laberinto, los surcos y las protuberancias se levantaban en medio de la pantanosa desolación; no había ninguna señal que le indicara qué camino seguir. A resbalones y tropiezos, finalmente llegó al bulbo raquídeo. Avanzaba en círculos a través de enormes y tortuosas hendiduras que la conducían al mismo punto de partida, una y otra vez. Comenzó a correr desesperadamente. David, distraído por un cosquilleo entre la nuca y la cabeza, separó sus labios de los de ella.
Existe una búsqueda por desmarcarse de la retórica convencional. El tono emocional que logra permite retratar tanto escenas de la vida cotidiana como vivencias íntimas, con un despojo marcado por la agudeza de sus reflexiones y la desafectación emocional con las que narra situaciones de pérdida, lo que provoca una intensa conmoción en la lectura. Ya en las primeras páginas el lector es advertido que lo que sigue a continuación es una maldición que recaerá tarde o temprano sobre sus personajes, sobre todo de la protagonista, una mujer de clase burguesa, atravesada por la tensión entre el deseo y el deber, la dicotomía entre el disfrute y la obediencia por temor a las consecuencias.
Por la noche, las estrellas quedaban atrapadas en la retícula de las copas de los pinos. Whip-Poor-Will, llamaban los árboles del jardín; uhú, contestaban las cálidas sombras negras. Desde las ventanas de Les Rossignols, el anfiteatro de Fréjus se bañaba a la luz de la luna, que se inflamaba sobre la tierra como una botija llena.
Castigo-pobreza-voluntad/whip-poor-will, nombre onomatopéyico que personifica un pájaro nocturno con la renuncia humana porque anida a ras de la superficie, a riesgo de ser aplastado. Ha sido muy citado en la literatura norteamericana, en los cuentos de W. Faulkner y H. P. Lovecraft y en numerosas leyendas como El jinete sin cabeza, a manera de señal que presagia la muerte. Uhú, expresión afirmativa que se utiliza frecuentemente para ironizar o burlarse de algo. La cantidad de referencias que cifran su escritura advierten que nada se encuentra consignado al azar —procedimiento que despierta en el lector el deseo de averiguar por qué se menciona un libro o un tema musical en determinado momento, qué representaba para la época o qué problemas planteaba— parecieran ser claves para comprender mejor la voz de esta mujer que, como su autora, pareciera desvanecerse cuanto más cercana pensamos que estamos de aprehenderla.