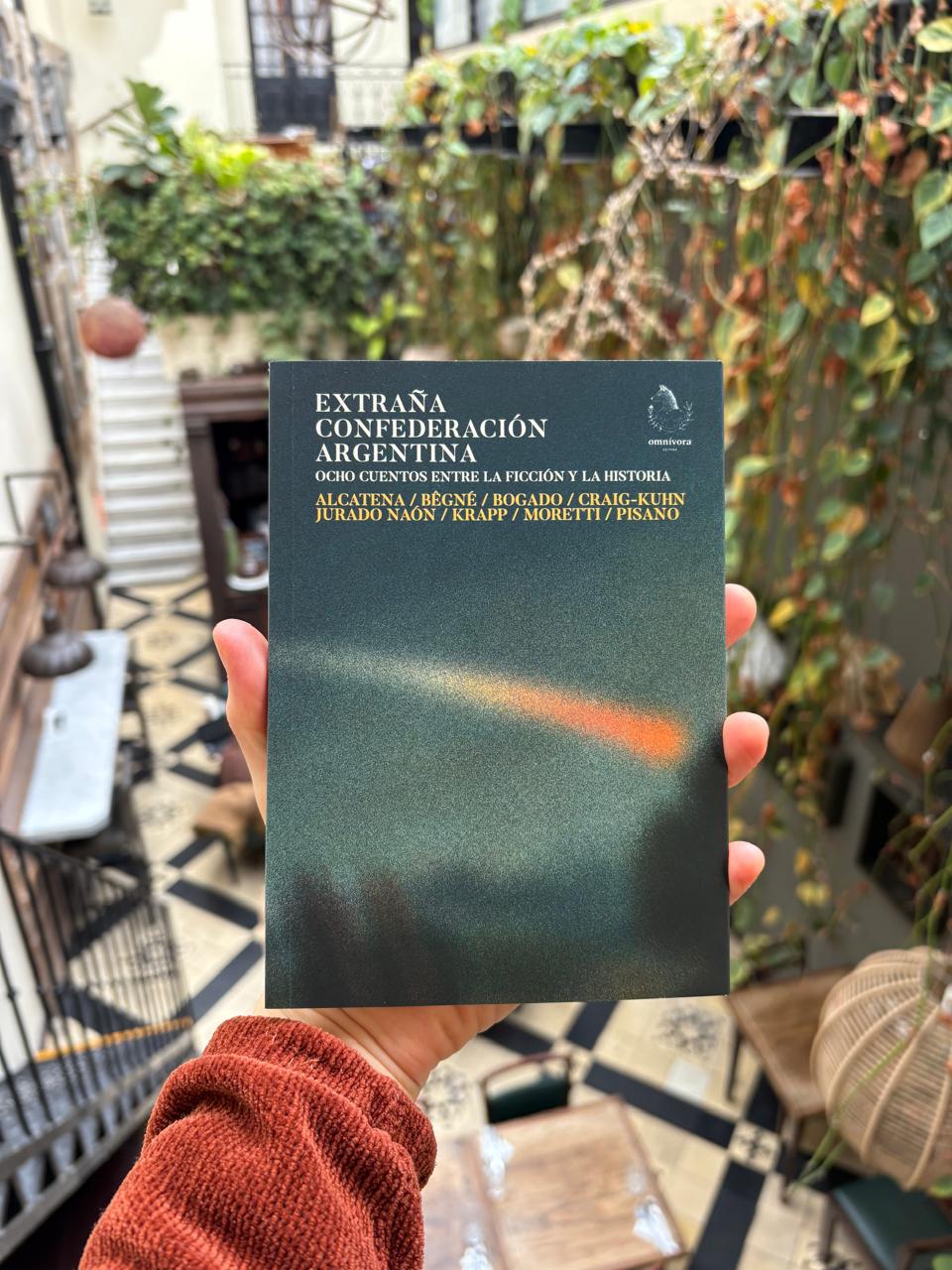La isla infinita de Tove Jansson

Por Christian Kupchik
Jueves 27 de febrero de 2020
La escritora nacida en Helsinki en 1914 y fallecida en 2001 arrasó con todos los premios literarios que se le pusieron en el camino con su saga de la familia Mumin. Ahora, Cía. Naviera Ilimitada traduce El libro del verano, donde "todas las piezas esenciales parecen extraídas de la propia biografía de Tove".
Por Christian Kupchik.
Cuando se presenta uno de esos extraños días septentrionales en que el mercurio indica una temperatura algo por encima de la media estipulada, suele ser frecuente en el mundo nórdico una humorada: “Este año el verano cayó un jueves” (o martes, o viernes, de acuerdo al día que se trate). La broma apunta, como es lógico, a la fugacidad del período estival en contraposición con la sensación de oscura eternidad con la que el infinito invierno sumerge al tiempo. Durante aquellos prolongados meses todo se paraliza, se convierte en la argamasa de un pesado sueño ensimismado que solo anhela el retorno de la luz. Se favorece la introspección, es cierto, aunque muchas veces acaba convertida en la abstracción de un laberinto asfixiante, sin demasiados intersticios que permitan, aunque más no sea, una migaja vital.
En cambio, la diáfana extensión del día que se verá coronado cada 21 de junio con la celebración del Midsommaren (el Solsticio) implica la apoteosis de un período en el que todo es posible, por breve que sea. De allí que “el verano” no refiera únicamente a una estación sino a un estado anímico que pasará a ser internalizado en la memoria barriendo con los límites de un ciclo puntual: el verano, que cae un martes o un jueves, será todos los veranos. Y esto quedará grabado de manera particular cuando se trata de la infancia.
La pintora y escritora finlandesa Tove Jansson (1914- 2001) comprendió y alimentó esta sensibilidad a la perfección desde muy temprano. Nació en Helsinki, en el seno de una familia de la minoría sueco-parlante, grupo que tuvo un rol fundamental en el desarrollo de la cultura y la literatura (poetas como Edith Södergran, Elmer Diktonius o Gunnar Björling fueron fundamentales en el desarrollo del Modernismo, tanto en su país natal como en Suecia). Tove y sus hermanos, Per Olov y Lars –que luego se dedicarían a la fotografía y la escritura, respectivamente–, crecieron en un hogar que estimuló y privilegió la imaginación, la creación y el espíritu lúdico. El padre escultor y la madre ilustradora hicieron de su casa una suerte de País de Nunca Jamás en el que se entremezclaban modelos, objetos de arte y curiosidades, una niñera que leía a Platón y hasta un exótico mono tití que soportaba con estoicismo los inverosímiles inviernos.
Estimulada por semejante entorno, no podía sorprender a nadie que a los 14 años Tove Jansson ya publicara sus dibujos en diferentes medios de su país. Su formación continuó en la Universidad de Estocolmo, donde estudió Arte, y, posteriormente, siguió perfeccionándose en diversas escuelas de Londres, París y Helsinki. Sin embargo, lo mejor debía esperar.
Deprimida por el clima de época que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, Tove Jansson produjo la saga de una familia con un aire algo naïf e inocente que habría de revolucionar todo lo que se conocía por entonces en materia de literatura infantil: los Mumin. Si bien el primer libro, Los Mumin y la gran inundación (Småtrollen och den stora översvämningen, 1945), pasó más desapercibido, los dos siguientes, La llegada del cometa (Kometjakten, 1946) y La familia Mumin (Trollkarlens hatt, 1948), la hicieron inmortal, al punto de convertirla en la escritora finlandesa más leída en el extranjero.
A los primeros tres le seguirían otra media docena de títulos que fueron definiendo la saga como uno de los mayores prodigios narrativos de la literatura infantil del siglo XX. Jansson tomó ciertos elementos de las antiguas narraciones nórdicas, como las eddas o los cantares de gesta medievales, sumado a la epopeya finlandesa Kalevala, que Elías Lönnrot recopiló hacia 1849 a partir de la transmisión de fuentes orales llegadas desde lo más profundo del tiempo, fundamentalmente de la región de Carelia. Entre otros ingredientes, se destaca la presencia de los seres fantásticos que poblaban estos antiguos relatos, como brujas, dragones y, muy en particular, los troles. La novedad que introduce Jansson es otorgarles una mirada más encantadora y a la vez despojada de cargas morales, donde el pensamiento y la experiencia adquieren una trascendencia capital. Para ello, suma un protagonista inesperado a las historias: la naturaleza, que jugará un rol central en cada uno de los relatos.
Los dibujos a lo largo de los nueve volúmenes son escasos y muy simples, aparecen como un complemento de la narración y por ello casi no figuran descripciones de los personajes, a quienes simplemente conocemos a través de las ilustraciones. En cambio, sí hay descripciones de las formas de las montañas, de las tonalidades del cielo, de las olas durante una tormenta a las que debe enfrentarse Papá Mumin en un viaje con sus compañeros, de la espuma en las rocas. En la obra de Tove Jansson, la filosofía y la literatura son importantes a la hora de tomar decisiones o de razonar, pero enfoca las situaciones desnudas de todo artilugio retórico y es por eso que atraen tanto a niños como a adultos.
Estos troles blancos y redondeados, similares a un hipopótamo, que se lanzan a recorrer las altas cumbres y mares del mundo, están llenos de pensamientos generosos y sabios, aunque lo que escuchamos de ellos no siempre es lo que se espera y está lejos de ser políticamente correcto. Mamá Mumin, por ejemplo, no tiene problema alguno con que Papá fume. “Ha fumado toda su vida y no tiembla, ni es calvo, ni tiene la nariz amarilla”, dice en Las memorias de Papá Mumin (Muminpappas bravader, 1950), para concluir: “Todo aquello que nos resulta agradable hace bien”. Esta distancia con cualquier tipo de juicio ético, esta ausencia absoluta de registro de moralejas, otorga a los relatos de Jansson una libertad y frescura poco frecuentes.
Otro componente a tener en cuenta en los personajes de Jansson es la capacidad de asombro permanente unida a una curiosidad sistemática por todo lo que los rodea. Jamás dan nada por hecho o sabido, sino que se entregan sin redes de una pregunta a otra, para desembocar en un nuevo enigma sobre el cual seguir indagando. El mundo, lejos de ser una esfera cerrada, se convierte en una naranja capaz de desenvolverse hasta el infinito. Las criaturas de Tove buscan, piensan, crean y vuelven a buscar.
La familia Mumin ubicó a Tove Jansson en el gran mundo de las letras. Los números son elocuentes: traducida a más de cincuenta idiomas, su clan ha participado en formatos diversos, desde historietas a series televisivas, dibujos animados, una película y hasta una ópera. Por si fuera poco, cuentan con un parque temático, el Moomin World (Muumimaailma), ubicado en la isla finlandesa de Kailo, en Naantali. Como los Mumin duermen en invierno, la isla se ve atestada de niños y adultos que van a disfrutar junto a esta particular familia en verano.
Con ellos, Tove arrasó con todos los premios literarios que se le pusieron en el camino. Entre otros, obtuvo el Nils Holgersson (en homenaje a otro gran ícono de la literatura infantil nórdica, el personaje creado por Selma Lagerlöf), el Premio Literario del Estado (1963, 1971 y 1982), el Premio Cultural Finlandés (1990), el Premio Selma Lagerlöf (1992) y el Gran Premio de la Academia Sueca en 1994, que se entrega en forma esporádica y que también habían recibido la escritora Astrid Lindgren, el cineasta Ingmar Bergman y el compositor Sven-Erik Bäck.
Será precisamente durante la adjudicación de uno de estos galardones –el Hans Christian Andersen, 1966, una suerte de Nobel de la literatura infantil y juvenil–, donde Jansson entrega una de las claves más precisas de su obra: “En un libro infantil, siempre debe quedar algo no aclarado, algo sin ilustración. Hay que permitir y propiciar que el niño reflexione solo, que distinga por sí mismo entre lo real y lo irreal. El autor no es un guía; debe brindar un sendero, sí, pero dejar que el niño marche solo por él y que establezca las fronteras con su conocimiento propio de las cosas”.
Ese “algo no aclarado” es lo que abre la curiosidad del lector (sea niño o adulto) y hace que quien lea se sienta también un partícipe de la historia. Y, en tal sentido, la autora, quien luego de la novena entrega de los Mumin quiso probar fortuna con una literatura que la sacara de la etiqueta etaria a la que se veía constreñida, lo que hará es profundizar sus convicciones a partir de lo que ya venía trabajando.
En 1972, publica El libro del verano (Sommarboken), obra con la que en teoría se abre a un nuevo espectro de público, aunque utilizando los mismos ingredientes –más sazonados con sutileza, quizás– con los que ya había conquistado a sus lectores más jóvenes. A través de veintidós historias independientes entre sí que transcurren a lo largo de un (o más) verano(s), se nos narra el delicado equilibrio que vincula a una niña, Sophia, con su abuela. La madre de Sophia ha muerto y su padre, quien vive con las dos mujeres, solo ocupa un sitio fantasmático. Más importante, en cambio, vuelve a ser la naturaleza, protagonista absoluta que rige las leyes que modulan la vida de la isla salvaje en el golfo de Finlandia donde transcurre la acción.
Al parecer, todas las piezas esenciales de El libro del verano parecen extraídas de la propia biografía de Tove: la abuela es un homenaje al recuerdo de su madre, en tanto que Sophia está inspirada en una sobrina del mismo nombre a los seis años de edad, y hasta la isla que sirve de escenario realmente existió. La descubrió la propia autora junto a su hermano Lars en 1947 y allí, entre ambos, levantaron una casa donde la familia veraneó hasta 1964. Como el terreno era muy pequeño (la escritora británica Esther Freud, hija del pintor Lucien, quien prologó la edición en inglés de la obra de Jansson, visitó el lugar y afirma que se podía dar la vuelta completa a la isla “en apenas cuatro minutos y medio”), y las visitas de familiares y amigos se hicieron más frecuentes, Tove se trasladó a otra isla, algo más remota, junto con la artista gráfica Tuulikki Pietilä, su pareja durante más de tres décadas. Allí recibió nuevos veranos.
A pesar de la manifiesta influencia que tuvo en Jansson su familia directa, la otra, la sustituta de los Mumin, aportará el sello fundamental que definirá su estilo: la misma frescura, la misma libertad, cierta candidez e inocencia que no termina del todo por ser tal, un humor por momentos desopilante, diálogos fluidos y filosos y, sobre todo, un manejo de personajes y situaciones que escapan a cualquier estereotipo. Ni Sophia es siempre una tímida niñita menoscabada por los misterios del mundo ni su octogenaria abuela una de esas candorosas figuras con cofia que tejen a la luz de una vela mientras el fuego se consume en la chimenea. Por el contrario, son personajes que se arrojan sobre lo real a través de un vínculo plagado de matices y claroscuros.
Sophia y la abuela se unen en un mismo afán, explorar el inconmensurable paisaje tanto interno como exterior que las circunda. Un contrapunto generacional que cruza dos extremos de la vida. Y en esa búsqueda, una puede llegar a ser la otra y viceversa. Naturalmente, la anciana, que fuma como un cosaco, ama caminar en el bosque –aunque su bastón a veces apenas la soporta– y pescar o prodigarse largos baños de mar, tomar el sol y leer, cuenta con la experiencia vivida, pero puede ser tan caprichosa como su nieta. Y la niña aplica sobre lo desconocido una sabiduría ingenua e idealista que se va abriendo en su descripción de las cosas con una agudeza inimaginable para los adultos. A veces llega algún visitante que anima un poco la rutina, como Eriksson, el pescador de objetos, o la antojadiza Berenice, pero lo que verdaderamente importa son las aventuras de estas dos Robinsonas, la capacidad lúdica con la que reinventan todo aquello que las rodea, sus argumentos dotados de una invalorable sencillez. Y, sobre todo, un maravilloso diálogo a medio camino entre el sueño y la realidad.
Este diálogo nace del deslumbrante descubrimiento de la naturaleza (desde el arte de cultivar tulipanes hasta los misterios de la vida de los insectos, que da lugar a un maravilloso libro que Sophia dicta) y también de la dulce complicidad entre una mujer que conoce profundamente la vida y una niña ansiosa por saberlo todo.
A merced del clima y los estados de ánimo del mar, la abuela y Sophia se enriquecen mutuamente y, al hacerlo, ayudan asimismo a quienes son testigos de su largo verano. Entre los juegos de la imaginación, la naturaleza despliega sus fuerzas, a veces para crear catedrales invisibles, como ese “bosque mágico” donde los abetos, procurando evitar el viento helado, optan por arrastrarse con lento y penoso esfuerzo, hasta formarlo. Este modo de sostener el equilibrio entre la supervivencia y la extinción es quizás el hilo rojo que enhebra las historias de El libro del verano. La tensión entre la llegada de la catástrofe y la recuperación de la armonía es una constante en la pequeña isla, tan frágil como el vuelo de un pájaro en la tormenta.
Incluso si a veces abuela y nieta no siempre están de acuerdo en muchas cosas, sus distanciamientos nunca duran demasiado. Todo es aprendizaje en esta isla mágica, que se grabará en la conciencia de los lectores como un verano que no cae un martes o un viernes, sino que se extenderá por siempre.