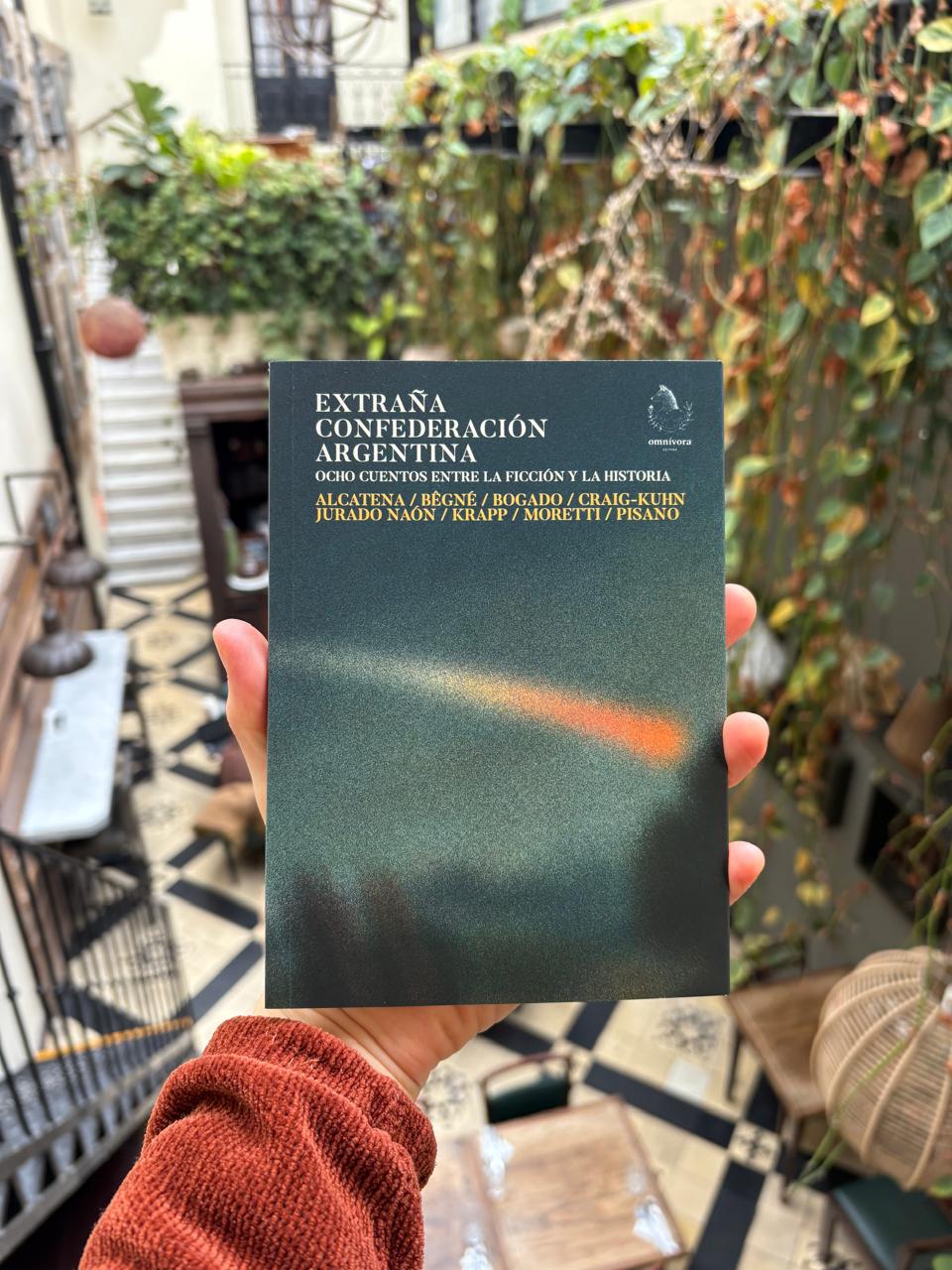Witold Gombrowicz: la descolocación del escritor

Por Martín Kohan
Jueves 20 de setiembre de 2018
El prólogo a Incomodar con estilo. El exilio de Gombrowicz en Argentina, de Nicolás Hochman (Dobra Robota).
Por Martín Kohan.
En otros tiempos, o según determinadas concepciones de la crítica literaria, el interés por los escritores derivaba inexorablemente en biografismos o en sociologismos, en psicologismos o en colecciones de anécdotas, en indagaciones aplicadas a la escrutación de esas personas reales que los escritores eran o habían sido, bajo un esquema generalmente mecánico de texto y contexto, por el cual el contexto (entendido, en estos casos, como vida del autor) servía como principio explicativo de los textos. Y la literatura, por ende, se veía en tanto que tal reducida a ser meramente la expresión, si es que no la consecuencia, de una causa siempre previa y exterior, la de la subjetividad mitificada de un creador, la de la objetividad corroborable de su mundo existencial.
Hacer a un lado a los escritores, poner en cuestión su soberanía intrínseca o contrarrestar su fetichización social se volvió ciertamente indispensable. Ante todo, para jerarquizar ese otro lugar, el de los lectores, y validar el espacio de su propia relación con los textos, pero también para habilitar otra clase de abordaje respecto de los escritores. En lugar de concebirlos apenas como un dato empírico, fuente garantizada que erige discursos y representaciones, pensarlos, en cambio, al revés: como erigidos por esos discursos, erigidos por esas representaciones. Así, entonces, se vuelve a los escritores, pero de una manera muy distinta: se vuelve para interrogar de qué formas, con qué recursos, componen sus figuras de escritor, entendiéndolas como artefactos, en parte incluso como ficciones, antes que como simples realidades dadas. La noción misma de autor ya no remite a las personas efectivamente existentes, sino a un tipo de configuración que los escritores hacen de sí mismos, o que el campo literario hace de ellos y con ellos.
Cualquier escritor o escritora pueden ser, llegado el caso, abordados en estos términos: ¿qué imagen generaron de sí mismos?, ¿qué identidad de escritor construyeron y se adjudicaron?, ¿qué clase de colocación literaria se propusieron y se asignaron, cómo la encararon, cómo la sostuvieron? Incluso aquellos escritores que se resolvieron por la sustracción o por el retraimiento, por replegarse y por indefinirse, no dejaron de elaborar y postular una cierta imagen propia (Julio Premat ha estudiado esta variante en Héroes sin atributos). Dentro de esta caracterización general, sin embargo, hay escritores que se destacan por haber encarado de maneras especialmente enfáticas, y con estrategias especialmente sofisticadas, ese afán de configurarse en tanto que escritores.
Entre ellos, sin duda alguna, resalta Witold Gombrowicz. Pocas figuras de escritor llegan a ser tan potentes y convocantes como la suya. Gombrowicz suscitó, y no deja de suscitar de hecho, una fuerte fascinación con lo que consiguió hacer de sí mismo. Nicolás Hochman lo declara expresamente: «En general, a los que escribimos sobre Gombrowicz nos resulta mucho más atractivo hablar sobre su personalidad excéntrica que sobre cualquier otra cosa». Esa fuerte fascinación, sin embargo, no se ejerció sobre los contemporáneos ni se extiende hasta el presente, sobre la base de condescendencias ni gentiles ubicuidades; más bien al contrario: Gombrowicz resulta antes que nada un experto en la descolocación, en la propia y en la ajena, en descolocarse y en descolocar. El arte de la seducción no estaba exento, para él, de provocaciones, confrontaciones, irritabilidades, desplantes. Hochman lo condensa muy bien en el título de este libro, señalando ese poder de incomodar que Gombrowicz ejerció como nadie, junto con esa brillantez de estilo que tanto lo singularizó también.
Lo impropio fue en Gombrowicz lo más propio: se esmeró en no encajar a lo largo de toda su vida. En esa clave lee Hochman su historia de exilio, complejizando las versiones establecidas al respecto (incluso por el mismo Gombrowicz). Y, a partir de ahí, su manera de establecer relaciones y posiciones, ya se trate de la fricción desenfadada que opone con hostilidad a los rituales del grupo Sur o de las microfricciones que inyecta con filosidad a la relación con esos jóvenes escritores cuyo trato buscó y cultivó con verdadero afecto.
Nicolás Hochman rastrea, embelesado pero lúcido, el despliegue de estrategias que fue tramando Gombrowicz (en quien la premeditación de estrategias se verificó con una particular aplicación). Pero detecta también lo que había en Witold Gombrowicz de autoboicot, de conspirar contra sí mismo. La necesidad de direccionar las lecturas de sus libros, tanto las contemporáneas como las de la posteridad, por parte de Gombrowicz entraba decididamente en tensión con un grado de incertidumbre respecto de los lectores que, dadas las circunstancias, era mucho mayor que lo habitual: ¿quién lo iba a leer?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿en qué lengua? Lo que Gombrowicz hace por sí mismo, que no es poco, se vuelve así inseparable de lo que hace en contra de sí mismo, que es bastante; lo que previene, calcula y digita, con una determinación muy marcada, contrasta con el horizonte de indeterminación al que se enfrenta, y que luce no menos marcado.
A esto se aboca Hochman: a rondar y discernir ese tramado múltiple y contradictorio al que llamamos, para resumir, Witold Gombrowicz. Esa lectura no puede ser lineal, no debe ir en un solo sentido, si de veras quiere dar cuenta de su objeto, de su sujeto tan peculiar. Esa plasticidad, notable en Incomodar conestilo, es la que le permite dudar o conjeturar o revisar lo que ha dicho antes. El ensayo que es redime, de esta forma, de la tesis de doctorado que fue: la autoriza a vacilar y a suponer y a interrogarse a sí misma; la pone a salvo de esa condena del género tesis de instalarse en lo ya pensado en vez de largarse a pensar.
En esto resulta decisiva una pronta constatación que efectúa Hochman: «Gombrowicz miente. Todo el tiempo miente», y su corolario: «No tiene mucho sentido confiar en todo lo que Gombrowicz dice». Miente, por ejemplo, y por empezar, con el relato de su exilio en Argentina: cómo y por qué fue que vino, cómo y por qué se quedó. Pero lo fundamental no es la mera verificación de que Gombrowicz miente, cuando miente, o de que se contradice, cuando se contradice, sino lo que Hochman se resuelve a hacer con eso. Porque una primera tentación para el investigador convencional, casi una reacción por reflejo podría decirse, sería la siguiente: desarmar y contrarrestar las mentiras, revelando verdades comprobadas; resolver por método las contradicciones, reduciéndolas a un régimen de coherencia forzada. Y lo que hace Hochman es otra cosa, infinitamente mejor, más interesante: ocuparse de las mentiras como tales para ver en qué consisten, cómo están hechas, para qué sirven, cómo funcionan; ocuparse de las contradicciones como tales para interrogarlas en su tensión constitutiva, en vez de desactivar lo mejor que tienen, que es ni más ni menos esa tensión.
Hay mucho de enigmático en la figura de escritor de Witold Gombrowicz. A Hochman le interesa precisamente eso: el enigma. El enigma como tal, y no el enigma para hacerlo caer y mostrar al hombre real que se encontraba oculto. Porque una imagen de escritor forjada a partir de misterio encuentra su «verdad» justo ahí, en la elaboración de ese misterio, y no en su resolución fáctica. Entonces Hochman escruta, interroga, conjetura, supone, vacila, asedia a Witold Gombrowicz. Incomodar con estiloda con él no solamente en lo que logra establecer y asentar, sino también, y sobre todo, en los momentos en los que Gombrowicz no deja de escurrirse, de escabullirse, de falsificarse; cuando no deja de resultar enigmático, cuando no deja de ser un misterio.