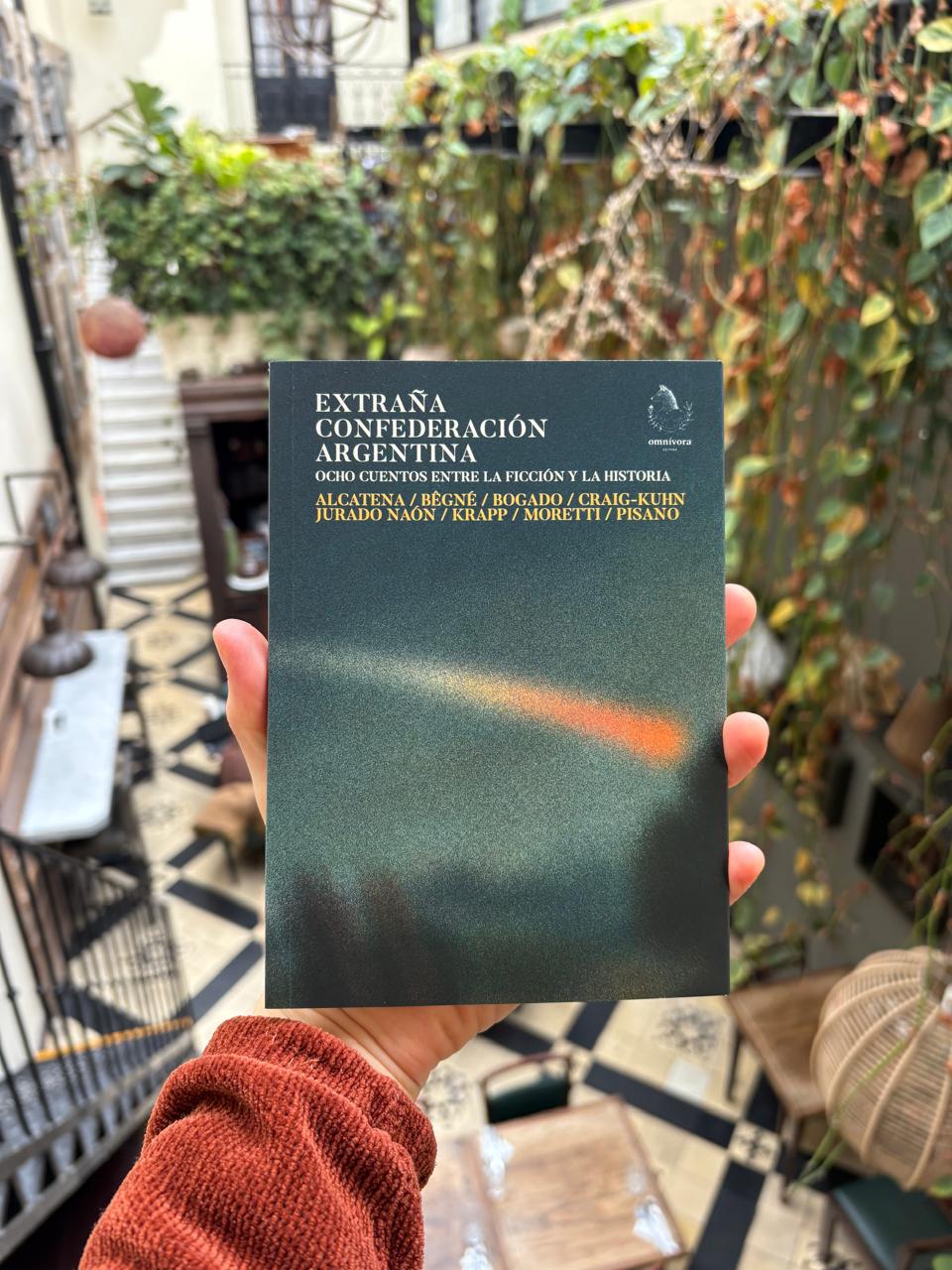Recuperan y reúnen los perfiles excéntricos de Virginia Woolf

Por Matías Battistón
Lunes 06 de junio de 2022
Así presenta Matías Battistón su trabajo en Las excéntricas (Godot): a partir de una anotación en el diario de Woolf en la que se propone la escritura de este libro, el argentino reúne textos sueltos en revistas y compone un tomo que refleja su fascinación por la excentricidad. "Woolf estaba consciente de que esa idiosincrasia también se podía detectar en sus libros".
Por Matías Battistón.
I
Detrás de las obras editadas están las inéditas, y detrás de las inéditas, las no escritas. Es decir, al final de la fila esperan los proyectos, las ideas, las intenciones truncas, a veces tanto o más fascinantes que los textos que se dieron a la imprenta o que terminaron en el fondo de un cajón. Ahora bien, el hecho de que una obra no haya sido escrita parecería ponerla en cierta desventaja al momento de publicarla. Editar lo inescrito, efectivamente, plantea varias incógnitas. ¿De dónde se saca el material? ¿Cómo se lo organiza? ¿Cuándo se marca un límite entre lo entrevisto y lo que hay para ver? Podría objetarse incluso que eso, más que un rescate, es inventar al rescatado. Así y todo, un apunte suelto, una frase casual pueden bastar para empezar a reconstruir, a partir de indicios perseguidos de una manera más o menos obsesiva, el libro que nunca se escribió. El martes 19 de enero de 1915, por ejemplo, Virginia Woolf anota en su diario: “Creo que un día escribiré un libro de ‘excéntricas’”.
II
La relación entre Virginia Woolf y la excentricidad era peculiar. “Desde el primer momento se vio que ella era incalculable, excéntrica y propensa a los accidentes”, señala su sobrino, el historiador de arte Quentin Bell. Su aspecto, su ropa y, en suma, ella misma podían generar impresiones encontradas. “Tenía una presencia que la volvía notable de inmediato”, dice Madge Garland, legendaria editora de Vogue, al recordar la primera vez que la vio, en los años veinte. Pero lo que también le llamó la atención fue que esa mujer elegante y distinguida llevara puesto “lo que solo podría describirse como un cesto de basura dado vuelta en la cabeza”.
Woolf estaba consciente de que esa idiosincrasia también se podía detectar en sus libros. El 8 de abril de 1921 se pregunta en su diario, algo turbada, si escribir lo que realmente quiere escribir, para un público selecto, de un puñado de personas en lugar de mil quinientas, la “convertirá en una excéntrica”. “No, creo que no”, se apura a responder, tranquilizándose. Pero cuatro años después, cuando abre el Manchester Guardian y lee un artículo donde se la trata, según ella, de “excéntrica”, más que ver sus miedos confirmados, Woolf se queja de que no se lo remarque lo suficiente (“¡Ojalá el Times dijera algo por el estilo!”). Esta ambivalencia suya no se resuelve nunca. Así como hay gente que no termina de decidir si una tortuga es una mascota muy estática o un adorno muy inquieto, a Virginia Woolf en el fondo le cuesta decidir si la excentricidad es algo que tiene que cultivar o esconder, si es un motivo de admiración o un motivo de burla.
III
Se pueden encontrar (siempre se pueden encontrar, lo que sirve de argumento a favor y en contra de este tipo de observaciones) antecedentes familiares que para algunos justificarían la preocupación de Woolf por el tema. Y quizá no haga falta caer en el determinismo biográfico para notar que la locura y la excentricidad vuelven a asomarse una y otra vez en su árbol genealógico, donde no hay rama que no tenga su torsión extraña o su fruto sospechoso.
Está el caso de James Kenneth Stephen, su primo, un versificador brillante, que muere de inanición en un hospital psiquiátrico a los treinta y dos años. (Ella lo recuerda como una mole de ojos azules, “una figura enorme y demencial” de la que a veces tenían que escaparse por la puerta trasera). O el caso de Laura Stephen, media hermana de Virginia, atrapada en un monólogo inentendible y sin pausa, a la que internan a los veintiuno en lo que todavía se conocía como el Asilo de Earlswood para Idiotas, en 1893. O hasta el caso de la abuela de Laura, Isabella Thackeray, recluida durante el último medio siglo de su vida, después de un intento de suicidio en pleno brote psicótico. En una época donde toda desviación se veía como una condena, este era un prontuario atendible.
Desde luego, también hay ejemplos menos patológicos o más luminosos, como el de su tía abuela Julia Margaret Cameron (una de las fotógrafas más memorables del siglo xix, capaz de encajarle un disfraz a cualquier invitado y obligarlo a posar de improviso), o el de sus dos tías escritoras, Anne Thackeray Ritchie, malabarista genial del divague autobiográfico, y la devotísima Caroline Emelia Stephen, que hablaba con espíritus y era “una especie de profeta moderna”. Woolf tomará a sus tías no solo como materia de escritura, retratándolas de forma más o menos sesgada, más o menos humorística, sino que tratará de inscribirse ella misma en esa tradición, poniéndose como objetivo ser una “tía escandalosa” para su sobrino, cuando fuera más grande y quisiera “tener parientes excéntricos”. (“Te imaginarás lo feliz que estaría al presentarme”, le escribe a Clive Bell en cierta carta, antes de poner en la boca del chico un hipotético arranque de nonsense: “Tengo una tía que copula en un árbol, y cree que está embarazada de un saltamontes… ¿no es encantador? Se viste de verde, y mi madre le manda nueces de las tiendas”).
“Ser considerada excéntrica —inofensiva, divertida— puede servir para que no te tilden de loca”, propone Hermione Lee, su biógrafa. “Pero también para que te ridiculicen, te marginen y posiblemente no te lean”. Entre ambas cosas, entre los caprichos y las alucinaciones, entre la exuberancia y la manía, entre el encanto despreocupado y la tentación del suicidio, Virginia Woolf ocupa un lugar de síntesis tensa.
IV
El tono, en cualquier caso, solía ser festivo. “Lo más interesante para observar, como ya te he dicho tantas veces, no son las personas distinguidas, sino las humildes, las ligeramente tocadas, las excéntricas”, le escribe Woolf a Lytton Strachey el 21 de mayo de 1912. “Lamentablemente, no te interesan, o te contaría la historia de Mary Coombes y el estudiante alemán”.
Cuando no hay nota al pie, empiezan las preguntas. ¿Quién es Mary Coombes? ¿Quién es el estudiante de alemán? No lo sabemos. Ni siquiera sabemos realmente si es el o la estudiante (el inglés retacea el género), ni si es de Alemania o solo estudia alemán (German student también es ambiguo: hay que adivinar si lleva en la mano un cuaderno o un pasaporte). Pero así y todo, la anécdota, casi diría el proyecto o la promesa de la anécdota, es un buen ejemplo del interés constante de Woolf por la gente que escapa de la norma, por las historias mínimas y laterales. Cuando ella lee los diarios de Fanny Burney, las personas que retienen su atención, de todas las que Burney describe, son “solo las excéntricas”. Los diarios y las cartas de la propia Woolf están llenos de microrretratos de figuras así, vistas al pasar o en la vida cotidiana, que algún detalle, algún gesto, algún toque ponen por fuera de lo esperable. Tanto le atrae esto que incluso registra su ausencia. Después de asistir al cumpleaños de su suegra, por ejemplo, donde los invitados eran “como rodajas de una misma torta larguísima”, Woolf apunta esta triste comprobación: no hubo “ninguna belleza, ninguna excentricidad”. Para ella lo excéntrico es algo capaz de redimir hasta una reunión de familia.
V
Un libro de personas excéntricas, entonces, es lo que proyecta Virginia Woolf en su diario el martes 19 de enero de 1915. Pero aunque de inmediato empieza a aventurar nombres (“Mrs. Grote será una de ellas. Lady Hester Stanhope. Margaret Fuller. La duquesa de Newcastle. ¿La tía Julia?”), el proyecto no termina de arrancar. Recién se asoma de nuevo cuatro años después, en marzo de 1919, cuando Woolf insinúa que va a ofrecérselo al editor John Middleton Murry para que lo serialice en la revista The Athenaeum. Eso, claro, si Murray “ve con buenos ojos” el primer intento, una vida de la entomóloga inglesa Eleanor Ormerod, “destructora de insectos”. Es difícil decir con qué ojos vio Murray este texto ambiguo, fluctuante, mestizo, que cruza libremente ficción y ensayo (“una fantasía”, como lo bautiza Woolf). Solo sabemos que, en abril de ese mismo año, la revista publica “The Eccentrics”, un artículo en el que Woolf da una breve introducción a su propia excentricología. El resto de la serie, al menos tal y como ella la habría proyectado, se estanca ahí. “Miss Ormerod” aparece solo un lustro después, a fines de 1924, en la revista norteamericana The Dial, y en la versión que circuló en Estados Unidos de su primer libro ensayístico, The Common Reader, en 1925. Para entonces, el teórico libro de personas excéntricas había mutado a un nuevo proyecto, Lives of the Obscure, un recorrido arqueológico de toda la historia inglesa vista —según apunta el 20 de julio de 1925 en su diario— a través de sus figuras más ignotas o invisibles.
Algunos proyectos solo cambian para abandonarse mejor: al final, Lives of the Obscure también queda trunco luego de unas pocas publicaciones. Woolf seguirá trabajándolo soterradamente en otros libros y por otros medios, pero sin darle nunca una forma definitiva.

VI
Movido por cierta curiosidad por lo que nunca existió, empecé a buscar en su obra completa y noté que, retratadas en artículos, reseñas y ensayos dispersos, puede encontrarse a casi todas las figuras que Woolf había barajado como posible elenco, además de otras que, a pura fuerza de extravagancia y golpes de anomalía, sin duda se hubieran ganado su espacio. Son textos a los que a veces separan décadas enteras, pero que están unidos por el hilo de una fascinación intensa, y por un estilo que siempre modera lo apologético con cierta distancia irónica, incluso alguna que otra dosis de perversidad. (En Virginia, después de todo, la maledicencia es una pasión ecuánime). Y son textos unidos también, desde luego, por la necesidad de traer a la luz las historias de aquellas mujeres que habían sido sistemáticamente soslayadas o ninguneadas, la misma necesidad que llevó a Woolf a lanzar piedrazos como Un cuarto propio o Tres guineas. Puede que en su artículo “The Eccentrics” (aquí traducido como “Los excéntricos”, para mayor discordancia) ella hable de “hombres y mujeres singulares” y use el universal masculino (“him”), pero ni uno solo de los ejemplos con nombre y apellido es un hombre. Me pareció que ese era un buen recorte. Por decirlo de algún modo, en este proyecto la rareza que se enfoca tiene siempre nombre de mujer.
VII
Esquiva al diagnóstico preciso y la clasificación tajante (“Se me ocurre que inventaré un nuevo nombre para mis libros que suplante ‘novela’”, anota a mediados de 1924: “Una nueva *** de Virginia Woolf”), lo que Woolf encuentra en estas vidas excéntricas, podría decirse, es la posibilidad de representar su fastidio ante un centro ajeno y desdeñoso. “Soy fundamentalmente, creo, una outsider”, declara en sus diarios, y outsiders son también, cada una a su manera, las mujeres de estos textos. Figuras que, como dice ella en cierto artículo sobre De Quincey, si nos despiertan gratitud y nos interesan es justamente por ser una excepción, por estar solas. Así “inventan una categoría propia. Amplían las opciones al alcance de las demás”.
El objetivo de este libro, en definitiva, es armar una versión posible de ese compendio de excéntricas soñado y nunca escrito, cuya misma naturaleza híbrida, a medio camino entre lo concreto y lo proyectado, tal vez no desentone con una autora que hacía de lo inclasificable una marca de valor.