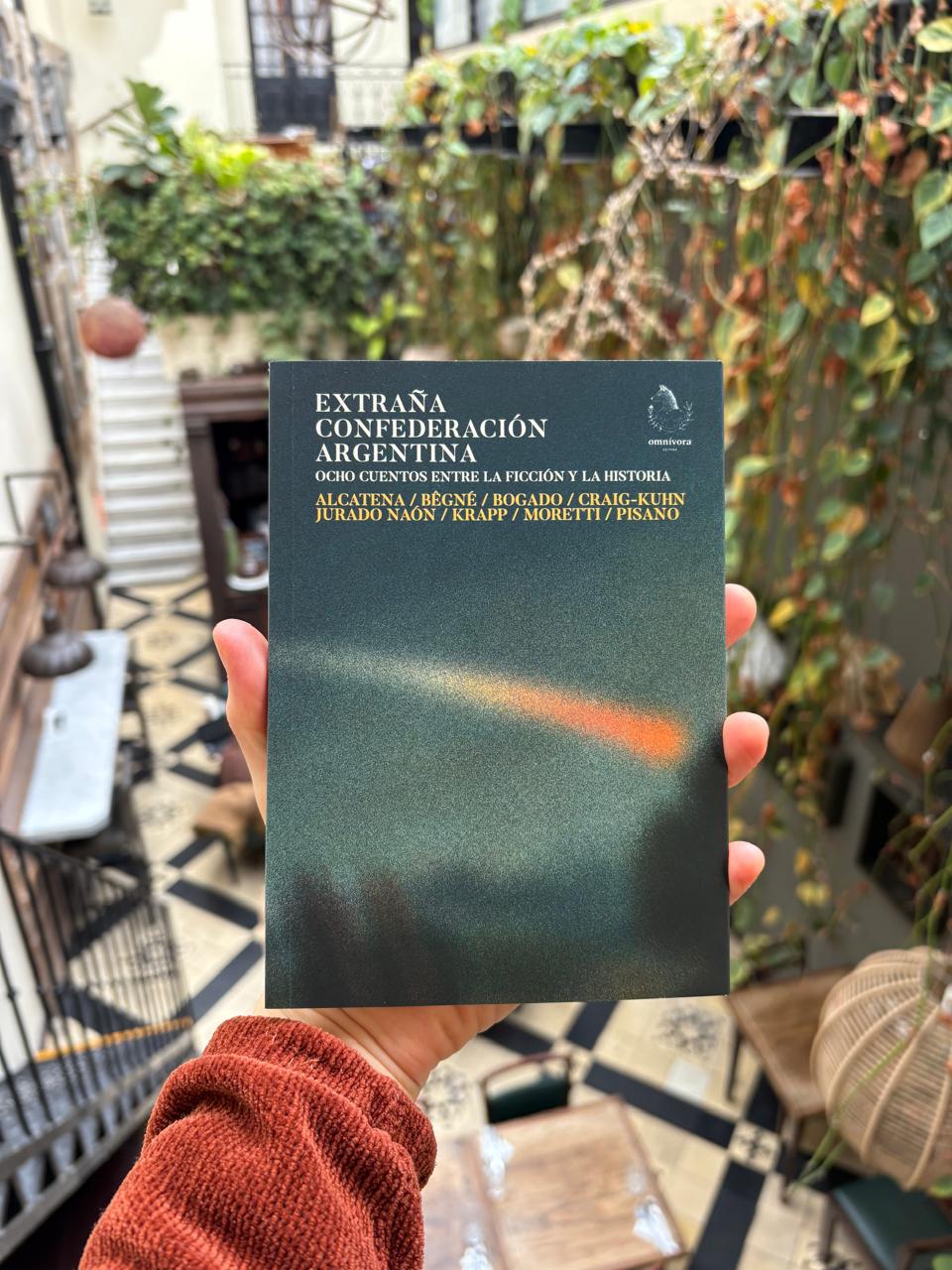Océano de sonido

Por David Toop
Jueves 22 de diciembre de 2016
"Los músicos han reflejado siempre sus entornos en maneras que son incorporadas en la estructura y el propósito de la música". La apertura al libro de David Toop que acaba de publicar Caja Negra.
Por David Toop.
Lo que sigue es una colección de pensamientos, miradas y experiencias diversas. Rastrean una etapa de expansión, de apertura de la música a lo largo de los últimos cien años, examinando algunas de las maneras
en que la música ha reflejado el mundo para sí mismo y para sus oyentes.
Este no es un libro sobre categorías musicales: ambient, electrónica, medioambiental o cualquiera de esas otras distinciones que pretenden crear orden y sentido pero que en realidad responden a intereses comerciales. Comenzando con Debussy en 1889, lo que hice fue seguirles el rastro a una erosión de las categorías, a un descascaramiento de los sistemas, que permite abrir el espacio al surgimiento de nuevos estímulos, nuevas ideas y nuevas influencias en el contexto de un entorno que
cambia rápidamente. Entonces, como ahora, este entorno incluía sonidos del mundo –músicas nunca antes escuchadas y sonidos ambiente de toda clase, ruido urbano y señales bioacústicas–, experimentos de
tipo ritual, innovaciones tecnológicas, sistemas de afinación y principios estructurantes desconocidos, improvisación y azar.
El objeto sonoro, representado más dramáticamente por las sinfonías románticas del siglo XIX, ha sido fracturado y reconstruido como un entramado abierto y variable, al que pueden adosarse nuevas ideas que lo atraviesan y se entrelazan con él. Esta es una metáfora posible.
Otra metáfora posible es el paisaje: un espacio conjurado a través del cual se desplaza la música y por el cual el oyente puede pasearse.
Los músicos han reflejado siempre sus entornos en maneras que son incorporadas en la estructura y el propósito de la música. Sus orígenes, no verificables, se localizan para la mayoría de los musicólogos en sonidos bioacústicos o meteorológicos, o en el lenguaje. En su libro La música y la mente, luego de un agudo examen de las distintas teorías sobre el origen de la música, Anthony Storr formula la siguiente conclusión: “Nunca será posible establecer con certeza el origen de la música humana. Parece probable, sin embargo, que la música se haya desarrollado a partir de los intercambios prosódicos entre la madre y su bebé, intercambios que fomentan el vínculo entre ellos”. De este modo, sonidos que describiríamos como ambientales, funcionales o misteriosamente extraños sentaron las bases de la creatividad musical.
No obstante, el día en que Claude Debussy escuchó un concierto de música javanesa en la Exposición de París de 1889 parece particularmente simbólico. A partir de ese momento –que desde mi punto de vista representa el comienzo del siglo XX musical–, la aceleración de las comunicaciones y los choques culturales se volvieron un foco de atención de la expresión musical. Una cultura etérea, absorta en el perfume, la luz, el silencio y el sonido ambiente, se desarrolló en respuesta a la intangibilidad de las comunicaciones del siglo
XX. El sonido fue usado para encontrar sentido en circunstancias cambiantes, más que para ser impuesto como el modelo familiar de un mundo que apenas podemos reconocer. Algo de esa música ha permanecido inevitablemente en forma fragmentaria; y algo fue moldeado a partir de los fragmentos, dando como resultado mantras y otras estructuras sólidas.
Mucha de la música de la que trato podría caracterizarse como una música que se halla a la deriva o que simplemente existe en una estasis, en vez de desarrollarse de manera dramática. La estructura emerge lentamente, mínimamente, si es que aparece, alentando en el oyente estados de ensueño y receptividad que sugieren (del lado correcto del aburrimiento) un desarraigo sumamente positivo. Al mismo tiempo, nos encontramos una y otra vez en la búsqueda de rituales cargados de sentido, seguramente como respuesta a la sensación contemporánea de que la vida puede ir a la deriva hacia la muerte sin ninguna dirección o propósito. Este es entonces un libro sobre viajes, algunos reales, otros imaginarios, otros atrapados en la ambigüedad entre ambos. Aunque la narración pega saltos, se pierde y hace digresiones, mi imagen central fueron las señales transmitidas a través del éter. Esto se aplica tanto a los músicos javaneses y a Debussy en la era colonial del siglo
XIX como a la música en la era digital hacia el fin del milenio. Durante estos últimos cien años de expansividad musical, un medio predominantemente fluido, no verbal y no lineal nos ha estado preparando para el océano
electrónico del próximo siglo. Mientras el mundo se desplazaba en dirección a convertirse en un océano de información, la música se ha vuelto inmersiva. Los oyentes flotan en ese océano; los músicos se han
convertido en viajeros virtuales, creadores de un teatro sonoro, transmisores de todas las señales recibidas a través del éter.
Londres, agosto de 1995