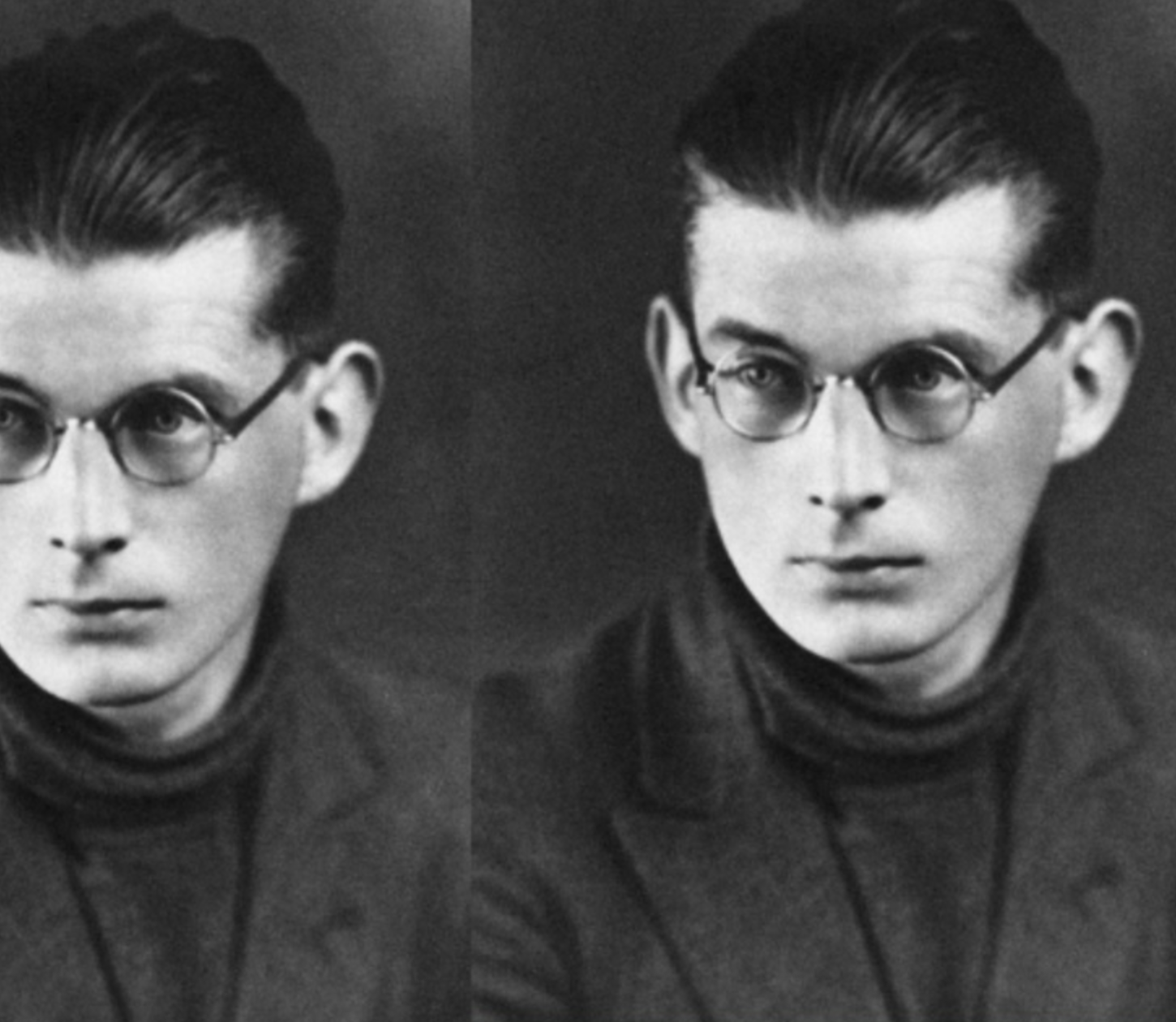Liliana después de Liliana: a siete años de la muerte de Bodoc

Fuente: Canal Encuentro
Jueves 06 de febrero de 2025
Se cumple un nuevo aniversario de la temprana partida de la autora de clásicos como La Saga de los Confines. En este artículo, un recorrido por los libros que nos dejó.
Por Larisa Cumin.
El universo ficcional de Liliana Bodoc es habitado por muchas abuelas y abuelos entrañables. Son quienes cuidan, cocinan y trasmiten la memoria. Los abuelos de los libros de Liliana –como pasa algunas veces en la realidad— acortan la brecha entre el mundo de las infancias y el mundo de los adultos; no terminan de estar ni en uno ni en otro, comprenden demasiado bien las dos posiciones y pueden mediar. Hay una escena que se reitera en La Saga de los Confines: Vieja Kush reúne a todos alrededor del fuego y saca de un cofre el primer objeto que llega al encuentro de su mano. Cada objeto corresponde a una historia. Es el azar o el destino o la casualidad (depende en qué se quiera creer) lo que determina qué le tocará narrar esa noche y qué escucharán los demás.
Hay una anécdota que inaugura el mito Liliana Bodoc y que está plagada de detalles de un mundo analógico que ya no existe. A fines de los 90, en las oficinas de Grupo Norma en Buenos Aires, Antonio Santa Ana —entonces director de la sección infantil y juvenil de la editorial— sostenía el tubo del teléfono esperando que lo comunicaran a Venezuela. Aburrido, hacía garabatos en un cuaderno cuando tomó de una pila el manuscrito de encima y leyó: “Y ocurrió hace tantas Edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo del eco del recuerdo”. Ese comienzo lo sacudió, colgó el teléfono y continuó con la lectura. Si hubiera tenido ambas manos libres habría agarrado el manuscrito de debajo de todo, como era su costumbre, para seguir el orden cronológico en que habían ido llegando a su escritorio. Pero quiso el azar, el destino o la casualidad que esa vez fuera diferente.
Se trataba de Los días del venado, el primer tomo de la trilogía de la Saga de los Confines que Liliana le había llevado personalmente unas semanas antes. Era un anillado que estaba mal impreso, le faltaban renglones. “Me fascinó, estuve tratando de comunicarme con ella, le dejaba mensajes, creía que se lo había dado a otra editorial y no quería decirme — cuenta Santa Ana—. Y había un problema, yo no conocía el fantasy, era un género que la editorial no publicaba y, además, no era un libro que encajara en la categoría infantil y juvenil”. Entonces, ¿cómo editarlo? ¿O cómo dejar de hacerlo?
Al regresar a su casa en Mendoza después de unas vacaciones familiares en Brasil, Liliana se comunicó finalmente con Santa Ana. Él le dijo que no sabía nada de ese género, pero que el libro le encantaba y lo quería publicar. En el tiempo que tuvo se leyó El Señor de los anillos para ver si Liliana no “estaba robando de ahí”. Cuando supo que todas las demás editoriales a las que ella había llevado el manuscrito lo habían rechazado o no dado respuesta, creyó que estaba metiendo la pata. Pero lo editó igual. En el 2000 sale en la colección “Otros mundos” (inventada para la ocasión) Los días del venado. En ese entonces la editorial tenía un recuadro que decía Grupo Norma “infantil y juvenil”, que luego de algunas reimpresiones Santa Ana logró hacerle sacar. Liliana Bodoc tenía 42 años y era su primer libro publicado, que con el tiempo se convirtió en un éxito.

¿Qué es lo que viste en ese libro? ¿O qué creés que los demás pasaron por alto?
Yo pensaba que era un texto que valía la pena que la gente leyera, que a mí me emocionaba, era bello, era distinto. Y el trabajo del editor es publicar. Publicar es hacer público. Siempre pensé que si un texto a mí me conmueve, me maravilla, me deslumbra, va a haber un montón de gente como yo a la que le pase más o menos lo mismo. Y si a mí me conmueve profundamente, yo tengo que transmitir eso. Estamos en un ambiente que se retroalimenta, hablamos entre nosotros y creemos y nos alimentamos de nuestras certezas. Y, la verdad, es mucho más divertido decir: “Che, hay gente nueva, abramos”. ¿Por qué vamos a cerrar la puerta a los distintos?
El mercado del libro no es la literatura, la literatura es una parte del mercado. En el mercado del libro se publica de todo: el manual de guitarra, códigos penales, libros para colorear. Pero, en definitiva, ¿qué es un mercado? Es un lugar donde yo compro frutas, pescados, es un lugar que también me nutre. Se le critica mucho a la Literatura infantil y juvenil ser un invento de mercado, pero hay muchas cosas que son inventos de mercados, siempre hubo modas en el mundo editorial. Entonces, cuando superás ese prejuicio con el mercado, pensás: ¿a quién le puede llegar a gustar esto?, ¿cómo hago? Hay un canon, es cierto, entonces, ¿cómo lo rompo o cómo lo ensancho? ¿Cómo hago que el canon sea más rico? Uno va jugando ahí. A veces la acertás y a veces no. Pero si no la acertás, es papel manchado de tinta, no es tan dramático. Los editores vivimos de la venta de los libros, la diferencia entre los sectores es qué libros elegimos para vivir de ellos.
Fue también a Antonio Santa Ana a quien se le ocurrió, más adelante, poner un nombre que nuclee La saga de los Confines. En retrospectiva, él considera que debería haberse llamado La saga de las Tierras Fértiles, que es el territorio donde suceden efectivamente los sucesos que se relatan. Pero no caben dudas de que La saga de los Confines no solo es un nombre increíble y pegadizo, sino que habla ya de un mundo de encuentros y desencuentros, de lindes, de lo que une y de lo que separa.
Los libros de Bodoc están parados en ese borde, todo el tiempo, respecto a las fronteras que delimitan la literatura infantil de la literatura “a secas”. Y también los confines de una literatura local y “universal” (si tal monstruo existe). En La saga de los Confines la autora se apropia del fantasy, un género de tradición anglosajona y germánica, y lo hibrida. Retumba en la saga el eco de la “conquista” de América: la historia comienza cuando los hombres oscuros de las Tierras Antiguas se embarcan rumbo a las Tierras Fértiles, donde surge y se organiza la resistencia. Se recuperan y entremezclan los relatos y la cosmogonía de los pueblos originarios con otros mitos. Por ejemplo, los lulus son unos seres que se asemejan a los hombres con cola del Popol Vuh.
Por momentos puede detectarse cierto aire borgeano: lo que se cuenta alguna vez fue escrito en códices antiguos o fue pasando de boca en boca, de generación en generación. Hay una mujer que se aprende, por mandato de los viejos astrónomos, las escrituras de la Casa de las Estrellas. Es tanto lo que lee y guarda en su memoria que se vuelve casi inmaterial, o pura materia de palabra como los personajes de Orwell. Hay mucho de Úrsula K. Le Guin, quien más adelante leería la saga y le escribiría un mensaje hermoso. Y también de Carlos Castaneda, como la historia del halcón ahijador, un pájaro que hechiza a los hombres que descubrieron su nido, privándolos de la vista y permitiéndole ver solo lo que sus ojos de halcón perciben. Resuenan también en sus textos las voces de otras escritoras de literatura infantil argentinas como Graciela Montes, María Elena Walsh o Laura Devetach.
Para la edición del segundo libro, Los días de la sombra, Antonio Santa Ana trabajó con Fernando Citadini, “un editor de mesa”, como le gusta definirlo.
¿Cómo era trabajar con Liliana? ¿Cómo fue el proceso de edición de los siguientes libros de la saga?
Recuerdo que Los días de la sombra nos llevó laburo. Charlamos mucho con Fernando Citadini y Liliana para esa edición. Me hubiese gustado conservar esos archivos donde le mandábamos en un color lo nuestro y ella en otro color nos respondía, y en otro rescribíamos. Por ejemplo, una vez, la llamamos porque era evidente que dos personajes debían tener un encuentro amoroso, nosotros notábamos una tensión, y ella no quería saber nada. Lo charlamos, y al otro día teníamos un capítulo donde los personajes estaban juntos. Hay mucha intervención editorial, y Liliana permitía eso. No existía el control de cambios en el Word todavía. Fue un trabajo muy intenso.
Sabemos que para Liliana esa apuesta que hiciste —decidir publicar el primer libro de una mujer desconocida en el círculo literario, docente, nacida en Santa Fe y que vivía en Mendoza— le cambió la vida. ¿Qué significó para vos?
Liliana fue como un vértigo porque mucha gente empezó a prestarle atención a mi trabajo. La misma gente que no les abría la puerta a los autores y que no editaba inéditos, empezó a mirar lo que hacía yo. En esos años publiqué también los primeros libros de grandes autores de literatura infantil y juvenil como Sandra Comino, Sergio Aguirre, Norma Huidobro, Martín Blasco y Paula Bombara. Me empezaron a llamar “el descubridor de Liliana Bodoc”, y eso además reforzó la pasión de la inexperiencia. Y volvería a editar del mismo modo.
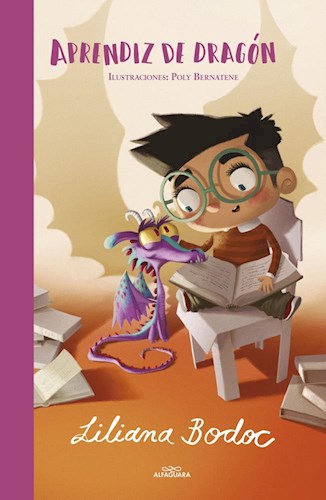
En el tiempo que llevó el desarrollo de la escritura, edición y publicación de La Saga de los Confines completa, del 2000 al 2004, Bodoc escribe y comienza a publicar otros textos y se va ganando el cariño de los lectores, que son cada vez más. Con Antonio Santa Ana trabaja en otros títulos que salen también por Norma: Diciembre Súper Álbum (2003), Reyes y pájaros (2007) y La mejor luna (2007) un libro ilustrado pensado para niños más pequeños que luego también fue editado por el Plan Nacional de Lectura. Publica también en la editorial el primer libro que escribió en su vida: Sucedió en colores (Norma, 2004) un conjunto de cinco relatos, donde cada uno responde a un color y a un tono de sensación o emoción muy diferente. También salieron varias novelas juveniles, entre ellas Presagio de Carnaval (2008) y El rastro de la canela (2010). Y, en la emblemática colección Buenas Noches de cuentos ilustrados destinados a la primera infancia, sale Simi Tití mira el mundo, en 2016.
Santa Ana nos cuenta además que la construcción de Liliana Bodoc como autora reconocida llevó un tiempo. Y que recién cuando Planeta en 2007 saca Memorias impuras —una novela realista situada en los tiempos coloniales— destacando que era “la escritora de La Saga de los Confines”; la saga se convierte en un fenómeno de mercado y se incrementan las ventas de sus títulos en un 50%.
La escritura de Bodoc es muy particular, tiene una voz propia forjada en la hibridez. Es una narrativa en la que confluyen emoción y cadencia poética al mismo tiempo, lo que logra una escritura muy viva y honda. Hay frases que se prenden como abrojos a la memoria de sus lectores, formas particulares de mirar y de decir: “Juan creyó que un cuadro podía reemplazar al verdadero cielo. Porque para eso están los niños, para soñar sin miedo”, en La mejor luna. O el comienzo, el estribillo casi del cuento “Amigos por el viento”: “A veces, la vida se comporta como el viento: desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra; hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo”.
Los personajes por los que solía tener preferencia, y se encargó de dejarlo explícito en varias entrevistas, eran los que habitan los márgenes: esclavas, campesinos, niños perdidos, perros abandonados, vendedores ambulantes, pescadores, familias disfuncionales. Manejaba muy bien la profundidad de los personajes, sus claroscuros. No se achicaba ante temas álgidos y, al contrario, parecía preferirlos. Esto produce, entonces, un quiebre., Rompe con una literatura “lavada” para niños y jóvenes. Se trata de una literatura cuidada, pero en otro sentido, no en el de la censura o el tabú; sino de un cuidado en la forma, en el uso de la palabra. Sus libros cobijan al lector a las contradicciones, a los cabos sueltos, a las diferencias y a los diferentes. Y no subestiman jamás la capacidad de los lectores de saber leer entre líneas, de poder escuchar un silencio, ni la de leer breve o abordar el mamotreto.
En 2008, Liliana gana con su novela El espejo africano el premio El Barco de Vapor, otorgado por la editorial SM. La historia de un espejito que perteneció a Atima, una niña raptada en África y vendida como esclava en América, cruza fronteras. Más adelante publica varios libros de cuentos en el sello Alfaguara, del que sobresale el libro de cuentos Amigos por el viento.
El último libro que Liliana publicó en vida fue Elisa, la rosa inesperada (2017) también en Grupo Norma, con el acompañamiento y la edición de Laura Leibiker. Para escribir ese libro viajó de Santa Fe a Jujuy, en el camino fue armando una bitácora; un collage de fotos, anotaciones, audios y filmaciones que fue compartiendo con su editora mediante mensajes de WhatsApp. Y que permite leer el cruce entre ficción y proceso de escritura, espiar la cocina a fuego lento de una novela juvenil.

Liliana después de Liliana
A lo largo de su obra de aparecen referencias y reflexiones sobre las formas posibles de la escritura, como si la voz narradora estuviera dejando piedritas que señalan el camino para los que vendrán. Por ejemplo, en El espejo africano se aclara de este modo a un salto temporal: “En las historias el tiempo puede volver atrás y saltar hacia delante, no tiene forma fija, ni trazo obligatorio. Alas, eso sí tiene, para volar a su antojo por cualquier cielo. El cielo de hoy, el de ayer, el cielo que aún no comienza y el que nunca terminará”.
Galileo Bodoc y su hermana, Romina Bodoc, se encargaron de continuar y darle un cierre a la saga Tiempos de dragones (Plaza & Janés - Penguin). Su madre ya había publicado dos de los cuatro libros que proyectaba: La profecía imperfecta (2015) y El elegido en su soledad (2017). “Pasó un tiempo largo de duelo hasta que pudimos volver a vincularnos con toda la maravilla que nos dejó”, explica su hijo.
¿Cómo fue el trabajo de edición de Las crónicas del mundo, el último libro de la trilogía Tiempos de Dragones?
En un primer momento, hablamos con la editorial para publicar el tercer tomo que estaba por la mitad, así como había quedado, hasta el punto donde se interrumpe trágicamente, haciendo un texto que dé cuenta de eso. Pero cuando arrancamos a trabajar con Romina en un posible epílogo, nos pusimos a releer y a ver las anotaciones que Lili había dejado. Y empezamos a recordar también lo que ella nos había contado. Tuvimos una epifanía: hacer esa formalidad fría y casi tonta de advertirle al lector cuidado que esto que vas a leer está sin terminar, era ir en contra de las enseñanzas de Liliana de toda la vida. Laburamos casi dos años, durante la pandemia que quedamos encerrados, por suerte, en San Luis, escribiendo. Determinamos que íbamos a legalizar que había una fractura del narrador, pero continuar la historia y terminarla poniendo todo lo que sabíamos, que era mucho, más todo lo que inferíamos de cómo la iba a resolver Lili. Aceptamos que el narrador se había ido y recreamos en la ficción el porqué de ese cambio de narrador. En ese diálogo nos fue apareciendo todo lo que necesitábamos para dar un cierre, incluida una nueva narradora: Vorbarela. Un personaje bellísimo, una niña aprendiz de alquimista que quedó ahí y nadie sabía exactamente para qué había aparecido en la historia en el segundo libro. Entonces nos pusimos en la piel de Vorbarela, quien de adulta reescribe esa historia que abandona otro.
Luego de este trabajo de reconstrucción y cierre, ¿qué pasó? ¿Qué otros libros salieron?
Si bien la figura de Lili ya era importante, con la muerte tan pronta de alguna manera se cristalizó su imagen y estalló. Quienes no la conocían empezaron a leerla. Y fue un tiempo de mucha demanda, mucha pregunta de los lectores, que tuvimos que saber llevar con cuidado. Tampoco había tanto material inédito, ella había publicado muchísimo. A Tiempo dragones le siguió la edición de un libro bellísimo, ilustrado por Ana Luisa Stock, que se llama Una versión de Dios (Guadal, 2021). Es un texto muy diferente a todos los de Lili, muy breve, muy cruento. Lili ya se lo había pasado a Ana Luisa, quien estaba en el proceso de ir probando imágenes. Ella se contactó conmigo y nos empezamos a juntar para laburarlo, salió en Guadal y es un álbum para adultos y jóvenes, y ganó el segundo premio Los favoritos de ALIJA en lectores de secundaria.
Este libro también forma parte de la colección Identidades Bonaerenses. Leer, sentir, pensar, vivir la provincia de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, un programa que abastece a bibliotecas populares y escolares públicas. También se publicó en VR La isla en el tiempo con ilustraciones de María Elina es un libro que ella había editado por una editorial cubana en 2013 y que, por alguna razón desconocida, había mantenido en secreto en Argentina. Además de escribir mucho, Bodoc se encargó de difundir su pensamiento crítico y acompañó sus libros con su presencia. Recientemente la editorial marplatense Letra Svdaca, en colaboración con Jitánjafora, editó La literatura en tiempos del oprobio, un libro esperado y necesario que organiza lo que hasta el momento circulaba disperso en videos de YouTube, papers y recuerdos de los asistentes a las conferencias. Se trata de tres ensayos (Mentir para decir la verdad, La palabra y la honra y La literatura en tiempos del oprobio) y una entrevista donde se condesan sus ideas. Galo subraya que “valía la pena transcribir y publicar esas charlas que vuelven a ser, lamentablemente, muy actuales”. Se refiere a la defensa que Liliana hacía de la educación pública, a la que concebía como un legado y un acto de amor y de justicia, y también al vínculo que ella sostenía entre palabra poética y política, y a la invocación de lo impropio del arte, y la importancia de lo colectivo en la construcción cultural: “La educación no se imparte, se devuelve; la educación no es un acto de generosidad, sino de justicia. Nos educó la especie humana. Su sangre está en nuestros libros, su sudor impregna nuestras sutilezas, su trabajo sostiene las más elaboradas teorías”, leemos. “Decidir el lenguaje es decidir lo que somos y lo que hacemos. Por eso en estos tiempos en los que hay un ataque casi de ficción contra la educación plural y sensible, contra la gracia y la ternura, nos toca más que nunca decidir el lenguaje y ejercerlo con el mayor coraje. A eso, le llamo yo poesía”.
Hace muy poco se editó en Siglo XXI Los mocos de la furia, con ilustraciones de María Wernicke, en la nueva línea de libros de literatura infantil y juvenil que dirige Laura Leibiker. El texto que conforma el libro fue originalmente también una charla que Liliana Bodoc brindó en el marco del FILBA de 2017 y puede leerse en este blog. De esa charla, quienes la escucharon no pudieron borrarse las imágenes, un mundo mirado desde la estatura de una niña que apenas llega con la barbilla a la mesa, pero que entiende mucho más de injustica y de amor que muchos adultos grises y pisoteadores. Wernicke capta muy bien esto utilizando el lenguaje de la historieta. El texto se convierte, así, no sólo en el testimonio de un recuerdo sino además en un guion para conjurar la furia y no achicarse nunca. Para no bajar jamás los abrazos, ni los lápices.
Esa es la “vara alta”, como dice Galo, que nos dejó Liliana Bodoc; no porque haya que superarla, pero sí estar a la altura.