El encanto del descuido

Jueves 02 de octubre de 2025
María Lobo lee La madre de Beckett tenía un burro (Emecé), de Matías Battistón: sobre la traducción como oficio en peligro de extinción y los placeres irremplazables de la lectura.
Por María Lobo.
En el artículo “La traducción humana, un oficio de siglos que corre riesgos de extinción”, publicado por el diario La Nación hace algunos meses, Ariel Magnus confesaba sentir, desde la infancia, una fascinación por los oficios que podían desaparecer. “El de deshollinador, sobre todo —escribió—. Pero también el de arreador de velas en un barco, o el de copista. No me entraba en la cabeza que se esfumara, más que la empresa o el puesto, la labor en sí”. Esa idea, la de la desaparición de una tarea en toda su entidad, dice Magnus, le provocaba estupor. Llevado al plano de la imagen, el concepto es, en efecto, paralizante. Porque las cosas vivas pueden morir. Pero no desaparecer. Si una persona está sentada en un escritorio trabajando en una traducción, eso no puede esfumarse. Hay en la desaparición una carga que contrasta el hecho de la carne con lo fantasmal. Aquello que desaparece se convierte, entonces, en una presencia de un orden distinto. En Tucumán, las familias de las personas desaparecidas en la última dictadura, para nombrar a esas presencias, plantaron árboles en un parque salvaje. El lugar recibió el nombre de Bosque de la Memoria, y está en el cerro San Javier, junto a las ruinas del edificio de lo que iba a ser la ciudad universitaria más grande de América Latina pero que, paralizada la obra a mediados de los años 50, se convirtió en el esqueleto de hormigón de un tiempo nunca transcurrido. A los pies de algunas de esas especies pueden encontrarse unas lápidas. En cualquier caso, esos árboles avisan. Allí no hay restos. Las personas a las que recuerdan no están muertas, sino desaparecidas. Con La madre de Beckett tenía un burro, Matías Battistón ha plantado un árbol, allí donde la inteligencia artificial amenaza con la desintegración de un oficio. Bajo la aparente forma de un diario de trabajo, este libro traza memoria a futuro, cuando sea que la inteligencia artificial extienda sobre la traducción las sombras amenazantes de la desaparición.
“En un hilván de ideas que se empujan entre sí, Matías Battistón reflexiona sobre la tarea de traducir mientras la lleva a cabo. O mientras debería estar llevándola a cabo. La protagonista de este libro es, sin dudas, la traducción”, escribe acertadamente Laura Wittner sobre La madre de Beckett. Y como en este presente la traducción es una de esas profesiones acechadas por la inteligencia artificial, ese encadenado de ideas cobra la forma de testimonio. En ese ir y venir en torno al oficio, La madre de Beckett planta un árbol que recuerda el peso humano que está implicado en el proceso de la escritura y en el de la traducción. Lo hace a partir de una serie de conceptos agudos que definen distintas formas de aproximarse a la literatura. Se planta también, el árbol testimonio, desde ese tono que caracteriza a las personas que, de tan inteligentes, no necesitan alardear y pueden, en cambio, hablar en sencillo, en humor, en calidez. Introducir conceptos y abrazar. Y todo ello deriva en un libro que, también quizás en el futuro, acaso acabe leyéndose como una clase magistral de escritura.
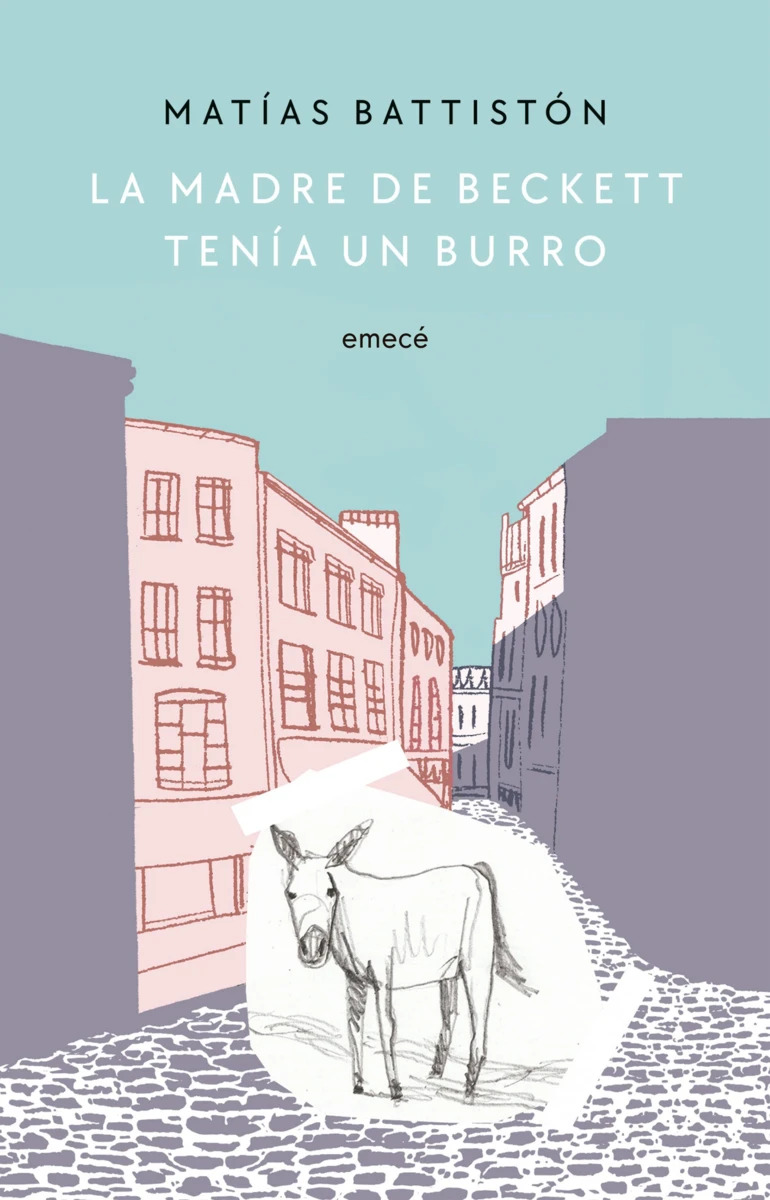
De todas las categorías que el libro despliega, resulta particularmente bella la mirada de Battistón en torno a la forma en que lectoras y lectores atravesamos los libros que nos llegan traducidos. Con frecuencia, dice el autor, las personas no leemos: más bien, lo que hacemos es buscar un error en la obra traducida. Así, el oficio deviene en una especie de víctima de la hamartiología, esto es, el estudio de la doctrina del pecado. “Siento que es la crítica de traducciones, desde el tanteo al tuntún del reseñista del domingo hasta la saña microscópica de un Henri Meschonnic, la que se presenta como un lugar de privilegio para denunciar y enumerar faltas. Muchas veces el error incluso es casi condición de existencia, o de reconocimiento de existencia: ¿cuántas traducciones ni siquiera se comentarían como tales si no pudieran encontrárseles defectos? Se diría que la existencia de un original, incluso si no se lo tiene a la vista, incluso si no se lo puede entender bien sin la ayuda de esa misma traducción que criticamos, irradia o implica necesariamente una serie de infracciones listas para denunciarse”, abre Battistón entre las páginas de su libro. Y esa lectura que busca el defecto, a su vez, lo lleva hacia una nueva categoría. Porque esos errores podrían leerse, al mismo tiempo, no como pecados cometidos sino en tanto decisiones, posibilidades otras, búsquedas: “Ese espacio que se abre entre el original y la traducción no tiene por qué ser un abismo. Si en vez de poner toda traducción a contraluz de lo que sería la única ‘traducción ideal’, listos para sonar la alarma o cortarle la mano al traductor ante el primer movimiento extraño, si en vez de eso soltáramos un momento el facón y consideráramos la posibilidad de que haya otras búsquedas, otros efectos, otros blancos, podríamos encontrar cosas más que interesantes”. La madre de Beckett es, quizá en algún sentido, una defensa de lo que Battistón define cálidamente como la ehuamartía, el error feliz, “el pecado justo en el momento justo”. Y es en ese preciso punto donde el libro entrecruza el encuentro entre la traducción y la literatura, ¿o acaso no es eso lo que esperamos de los buenos libros? Todas aquellas obras que intentan decir algo acerca del mundo lo hacen, de alguna manera, en la idea de señalar el error original, el momento en que todo se derrumbó, ese instante, ese de repente que sucede antes del día en que nos hundimos. Pero luego, esos mismos libros, los buenos libros, intervienen. Para pensarnos, lo que hace falta es mucho más que señalar el error. Necesitamos, en cambio, introducir una falla, un error en el momento justo. Alterar el mundo que otros ya han dicho. Traducción y literatura, parece decir el autor, no son más que el debatirse en ese péndulo. Del pecado original al error necesario para pensarnos de nuevo. Battistón no lo explica, sino que lo expone de un modo certero: “Cuando veo que Bianco al traducir Malone muere, por ejemplo, se pasa por alto cinco oraciones seguidas del original, una parte de mí grita: ‘¡Bien, Bianco! Que a Sur se las traduzca la abuela’”; “Para que una traducción sea perfecta quizá también necesite tener, por lo menos en alguna parte, el encanto del descuido, del cordón desatado, del botón roto”; “los espejismos también son, en el fondo, parte esencial de algunos paisajes”. Escribir el mundo no es escribir el mundo. Es, en todo caso, romperlo.
Por lo demás, La madre de Beckett es también un compendio de puntos de partida para pensar a la literatura en sus más amplias dimensiones. Los tópicos de este libro, en efecto, son infinitos: la idea de que todas las personas tenemos un lexicógrafo que nos lleva a encontrar, intuitivamente, las elecciones propias; traducir no es decir sino hacer; el error como el momento en el que en un texto pasa algo; escribir dentro de los límites propios y también más allá cuando sea necesario; la capacidad destructiva de la traducción y de la escritura; el caso del traductor que odia al escritor; las estafas; la locura a la que nos conduce, indefectiblemente, el hecho de vivir en un mundo claro, definido, regular. Y en el centro, el cruce entre la traducción, la escritura y ese orden doméstico. A veces, los talleres literarios se asumen como un lugar para recorrer textos y manuales específicos —e insisten, una y otra vez, en esa necesidad de adquirir “herramientas” para aprender a escribir—. Sin embargo, es probable que en obras como La madre de Beckett, escritas con inteligencia antes que en el propósito de aleccionar, el pensamiento se ponga en marcha de un modo mucho más intenso. En su ensayo sobre Cecil Beaton, Truman Capote describió al fotógrafo como una de las personas “más presentes” que podían concebirse, a causa de lo que Capote entendía como una “inteligencia visual”. “Nunca se podrá inventar una cámara que pueda cubrir o captar todo lo que él ve (…) Y eso, esa extraordinaria inteligencia visual que se manifiesta en sus fotos, por más diluida que esté, es lo que hace que la obra de Beaton sea única, que preserve detalles que los historiadores de siglos venideros agradecerán más de lo que agradecemos ahora nosotros”, escribió Truman. La inteligencia de Battistón, que podríamos decir es familiar en tanto abraza amorosamente todo aquello en lo que cree, ha quedado fotografiada en este libro que ya reserva su lugar en la historia del futuro.















