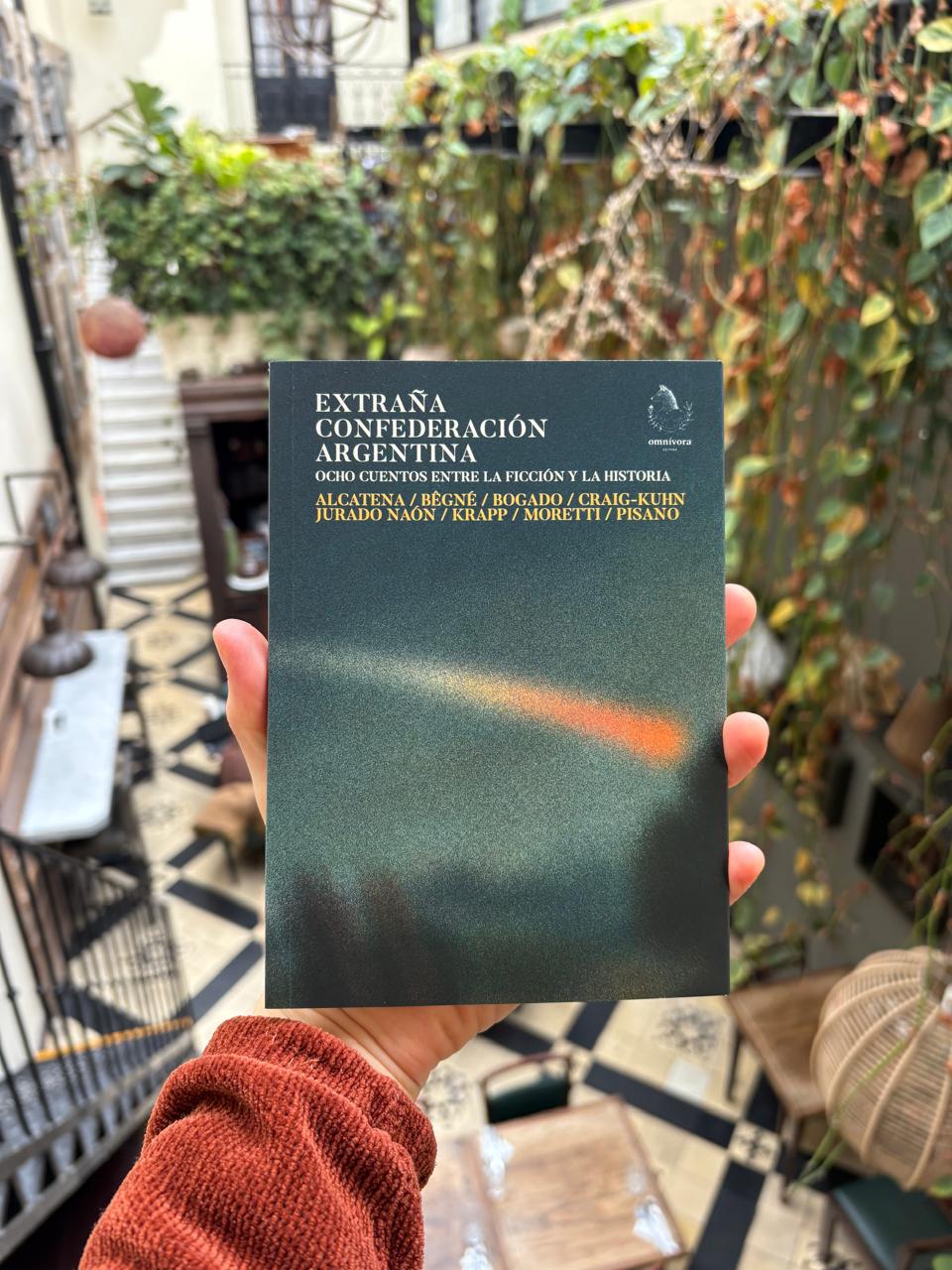La sustancia envenenada

Por Eduardo Stupía
Jueves 02 de mayo de 2019
"Las palabras podrán parecernos domesticadas pero nunca pierden su anárquica autonomía. Algo parecido sucede con los elementos de otros lenguajes". Leé el prólogo a la edición con la que Editorial Ripio inauguró su catálogo: Líneas como culebras, pinceles como perros: Textos sobre arte 1986-2018 del artista plástico argentino.
Por Eduardo Stupía.
Mi mamá era maestra, y mi papá peluquero y empleado municipal. De mi mamá heredé, además de la constancia, el gusto por la lectura, y de mi papá, la relación con la música, y con el dibujo y el pincel porque él se traía trabajo de la municipalidad para hacer en casa. Ese trabajo consistía en colorear los planos de catastro de todo el distrito de Vicente López; yo lo veía cubrir prolijamente cada uno de los minúsculos cuadraditos que significaban las manzanas y los barrios con el acuoso color de la acuarela, y con una precisión manual casi microscópica para no desbordar siquiera mínimamente esos centimetrales perímetros. Fue la primera vez que vi a alguien manejando un pincel, y en ese sentido, mi papá fue mi primer maestro involuntario.
Con respecto a la música, a mis cinco, seis años, mi papá era quien ostentaba el mejor método para hacerme dormir. La postura física que adoptaba no difería en nada de la de esos padres que parecen creer en la mímesis como inductora de la somnolencia, y que se acuestan al lado del hijo imitando la postura canónica del sueño, como si la posibilidad de que finalmente el chico se duerma dependiera de la pose, de la aletargada presencia actoral paterna o materna. Pero el recurso de mi papá era más secreto y misterioso que la licencia de hacerse el dormido, ni tampoco cabía en su método la mera lectura o invención de un cuento para que yo finalmente me entregara al sueño por la mencionada imitación, por empatía, o simplemente por aburrimiento.
La técnica musical de mi papá era primitiva pero, a su manera, sofisticada. No se trataba de canto, ni de tarareo, ni de virtuosos silbidos. Si bien efectivamente se acostaba a mi lado, enseguida, con una voz muy baja pero sorprendentemente llena de matices, profundidad y sentido melódico, improvisaba marchas militares con un estilo vocal a medias lírico y a medias onomatopéyico, que era a la vez melodía, ritmo y percusión. Digo voz, pero quiero decir sonido; un sonido mixto, coral, como si prodigiosamente, de un solo núcleo, de una sola garganta, de una sola lengua, de una sola cavidad bucal, surgiera la emisión de varias notas amalgamadas, un racimo organizado de bronces salivales, tambores linguales, orquestales fraseos, percusiones y taconeos para ejercer la rendición de una marcha inventada con una lógica compositiva disparatada pero perfectamente verosímil.
En esa misma época, compartíamos el departamento con una tía, hermana de mi mamá, que estudiaba Bellas Artes. El departamento en común, construido en el fondo de la casona de mis abuelos, no era muy grande, y mi tía María Luisa tenía una habitación que era también su taller. Siendo yo un sobrino de pocos años, la hipótesis de que mi curiosidad atravesara peligrosamente el límite de lo razonable hacía que ella mantuviera la puerta de su espacio siempre cerrada, y ese bloqueo naturalmente acicateaba mi ansiedad invasiva. Pero lo más poderoso de ese inductivo misterio era un olor, un inexorable, penetrante, y agridulce perfume de algo que después supe que se llamaba óleo, y que sin ninguna otra razón que la combinación entre lo desconocido que se intuye y lo pregnante que se huele conformaba en mí un verdadero imán hipnótico, un fantasma benévolo al cual en algún momento llegaría a identificar como arte.
Cuando llegó la época de la escuela secundaria, dibujaba sin parar en los cuadernos que debían estar estrictamente destinados a las lecciones de las materias típicas, mientras sufría como todo el mundo la tortura de las clases de Dibujo clásicas. Dibujaba de todo sin saber dibujar, especialmente escenas de batallas y episodios multitudinarios, y mientras dibujaba inventaba historias que se desgranaban en una suerte de susurro mudo, en off, como si me estuviera contando un cuento a mí mismo, un cuento aparentemente vinculado con las imágenes de los dibujos, pero en realidad arbitrario y absurdo. Ya no vivíamos con mi tía en esa época, pero yo había dejado de ser un peligro para ella y su reducto, y ahora era ella quien más me estimulaba y acicateaba para que hiciera el ingreso a Bellas Artes. Yo la escuchaba con atención e interés, pero mi verdadera intención era seguir la carrera de Letras, aunque su amorosa insistencia había logrado inyectarme el germen de la duda. El tiempo que me tomó decidirme insumió todo el secundario, y cuando terminé tenía perfectamente asumida la decisión de ingresar a la Facultad. Mi presunta vocación literaria no tenía que ver con que yo resultara especialmente lector, ni que hubiera desarrollado algún esbozo escritural prematuro, como quien escribe cuentos o poemas desde la incipiente adolescencia. Simplemente abrigaba la suposición, notoriamente equivocada, de que una carrera universitaria como la de Letras garantizaba al mismo tiempo la solidez del saber académico y un ingreso en un campo artístico, frente a una supuesta “bohemia” superficial y desordenada que le atribuía –de puro ignorante y sin ninguna razón o dato cierto que justificara ese prejuicio– a la carrera de Bellas Artes.
Fui entonces a inscribirme para hacer el ingreso a Letras, y ahí fue donde el azar metió la mano. La inscripción para el curso de ingreso había cerrado hacía ya varios días; hasta el año siguiente no había nada que hacer. Recuerdo perfectamente que mi sensación no fue de una decepción completa, ni me sobrevino demasiada angustia. Por un par de días simplemente quedé en blanco, hasta que en un momento deduje que entonces debía optar por esa especie de opción de segunda adonde había confinado, la carrera de Arte. Y me apuré a anotarme en el examen de ingreso de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano.
No sé por qué ni cómo empecé a escribir textos sobre colegas, ni tampoco recuerdo cuándo fue la primera vez. Sí sé que cierta familiaridad con la escritura proviene de mi participación en los talleres de Mario Tobelem –un tipo extraordinario, a quien mucho le debo de este libro y de la vida entera– en el '75 y '76, aunque en esos experimentos tan exultantes no encontraba ninguna dificultad ni resistencia, cosa que sí experimentaría en circunstancias que implicaban un grado de compromiso mucho mayor con la claridad expositiva y la certidumbre conceptual. Pudo haberse tratado en un momento de una trabajosa polaridad entre la conciencia gráfica del dibujo y su analogía sensualista con la escritura, pero en cualquier caso, lo que predominaba era el esfuerzo por lograr escribir exactamento eso que quería decir de los objetos visuales que tenía enfrente, el miedo a no poder hacerlo, y el miedo a quedarme a mitad de camino habiéndolo hecho. Los textos que integran este volumen están elaborados sin que hayan desaparecido del todo esos síntomas.
Por cierto, las palabras podrán parecernos domesticadas pero nunca pierden su anárquica autonomía. Algo parecido sucede con los elementos de otros lenguajes, que se manifiestan naturalmente en el campo semántico que les es propio, y a la vez no solo están en permanente tensión rupturista con las condiciones de ese mismo campo, sino que aparecen allí donde menos uno lo espera, desplazados de su lógica semiótica, como piezas espectrales de una máquina analógica, metafórica, que vuelve a manifestarse y se resignifica mimetizada con cualquier figura del mundo.
Alguna vez, en una mañana perdida de taller, de repente vi con toda claridad que los viejos y usados pinceles que se apretujaban como un ramillete en una lata oxidada eran mis perros, mascotas antes ágiles y vivaces que muchas veces me habían contagiado a mí de agilidad y vivacidad, y que ahora apenas estaban ahí, muertos de hambre, resecos o pegoteados, dignos de piedad, gastados en su pelambre –otrora pulposa, jocunda y utilitaria, ahora rala y apolillada–, caídos para siempre de los amorosos usos del oficio. Me di cuenta de que ninguna remesa de pinceles nuevos podría reemplazar la compañía hermosamente inútil de esa avejentada jauría, y que esos pinceles iban a quedarse ahí aullando para siempre, más allá incluso de la desaparición del taller mismo y de sus eventuales ocupantes.
Y otra vez, hace unos pocos años, invitado por un amigo, pasé una temporada corta como huésped de una gran casa de piedra enclavada en las sierras de Laguna del Sauce. Me tocaba alojarme en una suerte de búnker aledaño a la casona principal, y el primer día de estadía no pude menos que descubrir un prolijo volante fijado con chinches del lado de adentro de la puerta de entrada, en el cual se advertía de la profusión de culebras en toda la zona, y se agregaban imprescindibles instrucciones para actuar en el caso de que uno resultara mordido por alguno de esos sinuosos anfitriones. Específicamente, el volante se preocupaba por instruir al visitante acerca de que la mordida de tres incisiones era inocua, y letal la mordida de dos, lo cual se graficaba con sendas sintéticas viñetas. No sé por qué tuve la palpable certeza de que acababa de ingresar en un gran lienzo sin controles ni límites, en un plano magnético donde yo era apenas un insignificante vector absurdo, de nula incidencia en las tácitas leyes locales, y que las culebras eran como líneas indómitas, electrizadas, zigzagueantes, afiladas como lanzas y cinéticas como torbellinos, que andarían por ahí reptando a toda velocidad y en total libertad, o que iban a saltar por decenas desde su madriguera invisible para trazar en la humedad diurna de la sempiterna gramilla un dibujo envenenado de descontrol y fin de mundo, el fin teatral del mundito bidimensional donde sí uno podría ilusionarse con ser el domador capaz de quitarle los dientes a esos cuerpitos finitos, negros y pirañeros.
Algo de esa bifronte conmoción silenciosa pero mordiente, algo del desorden impávido de fuerzas modélicas que creemos falsariamente conocer, de repente ataca con denuedo y un instante después parece reconciliarse, o retirarse a su cueva para cambiar de disfraz e hincarnos el diente por la espalda. Los textos avanzan entonces con la autonómica inercia de su estatuto de formato normalizado, y hasta son capaces de exhibir zonas francas, rincones iluminados, guiños que parecen rumbear a un estilo, algún espejismo, cierto enhebrado de fraseos. Pero no hay por qué engañarse; detrás del impulso por ser fiel a las fisonomías operativas y constructivamente trascendentes del trabajo ajeno, y de la mano tendida al lector para que cruce el puente y suba a bordo, la escena y sus versiones serán siempre antojadizas muecas de un punto de vista equidistante entre el colmillo inocente y la mordedura terminal, entre la sustancia envenenada y el pensamiento como antídoto.