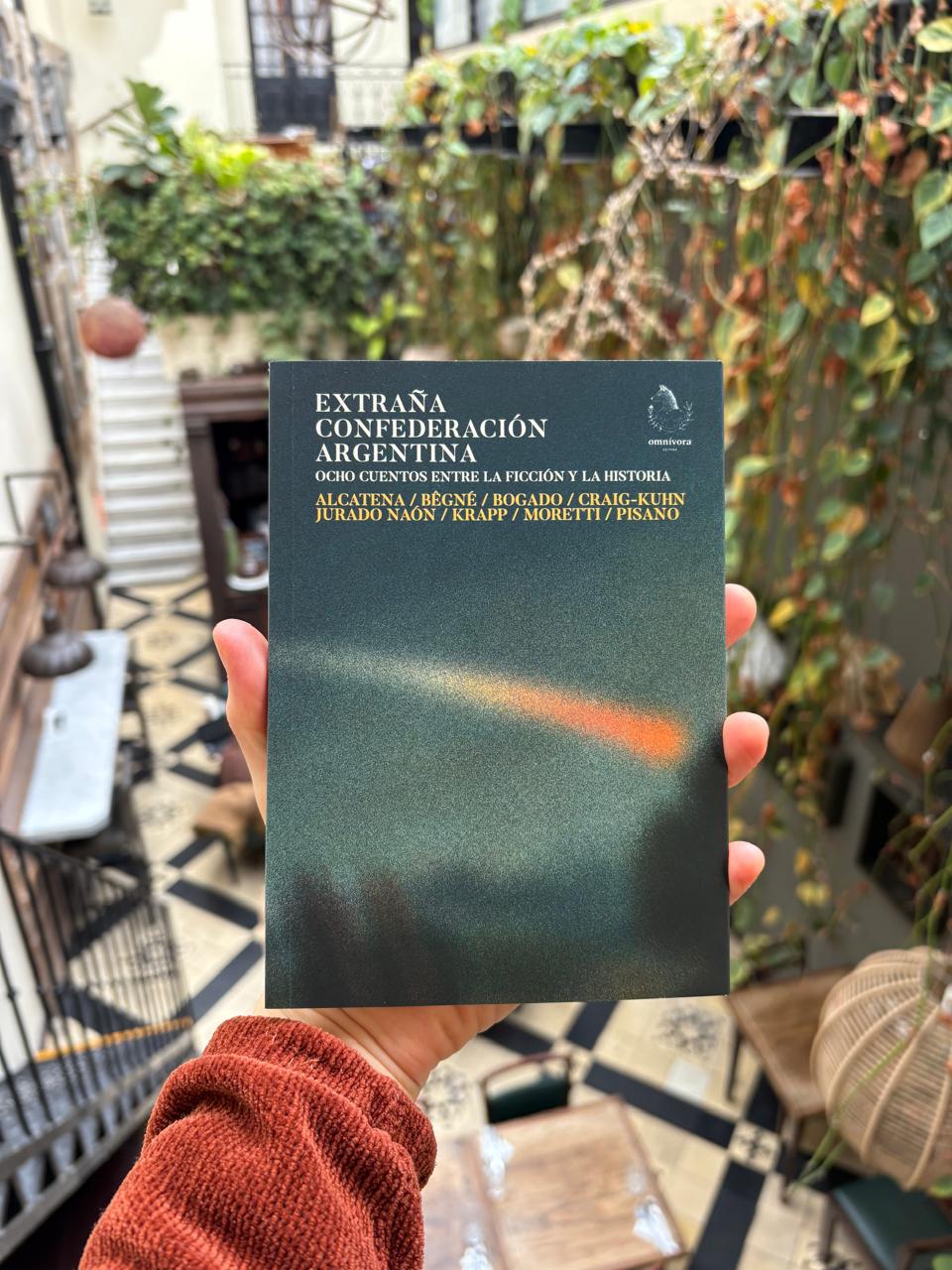Arena movediza

Katchadjian sobre Ashley
Jueves 29 de setiembre de 2016
El autor de Gracias presenta en este prólogo la única novela del compositor Robert Ashley, un policial que redactó a sus 80 años. Arena movediza, con traducción de Aldo Giacometti, es parte de la colección La nariz de Blatt & Ríos.
Por Pablo Katchadjian.
Una de las formas de no hacer algo de la manera en la que suele hacerse es no saber hacerlo. Aunque hay un problema: cuando uno trata de hacer algo que no sabe hacer pero conoce el modelo, lo más usual es que el resultado se parezca bastante al modelo y que la diferencia más o menos chica entre el modelo y el resultado produzca un efecto horrible. O que el parecido sea casi total y el resultado, por eso, también produzca un efecto horrible. Pero a veces ocurre lo contrario: el resultado es extraño y la diferencia se pone adelante y produce el efecto opuesto cuando uno entiende que el que no sabe hacerlo, finalmente, sí sabe hacerlo, porque sabe o hace otra cosa.
Robert Ashley fue un compositor sobre todo de ópera, y además un compositor interesado en la narración y en el habla, especialmente la suya. Tenía, al momento de escribir este libro –su única novela–, ochenta años. Tal como él aclara en la nota preliminar, quiso hacer una ópera distinta de las que sabía hacer y pensó que para eso debía escribir una novela policial. “¿Puede ser tan difícil?”, se preguntó, y se dispuso a hacer algo que nunca había hecho y no sabía hacer para hacer de una manera nueva algo que siempre hizo. Pero también se podría ver al revés: hizo algo que siempre hizo para hacer algo que no sabía hacer.
Hablando con un grupo de estudiantes, Ashley dijo: “Sigan lo que les parezca hasta donde los lleve. La música está ahí. No quiero sonar raro, pero está ahí. A mí me enseñaron que yo no tenía nada, y que lo que tenía que hacer era esforzarme hasta conseguir algo, y eso simplemente no es cierto”. Terry Riley, un compositor de la misma generación que Ashley, dice que las cosas funcionan mucho mejor si uno en lugar de decir “voy a hacer esto, puedo hacerlo, ¡lo voy a hacer!” simplemente pide permiso para hacer lo que tenga que hacer y lo hace. Dice que así “uno no puede bloquearse porque ya sabe que cualquier cosa que haga va a estar bien”, porque para eso se le dio a uno permiso. Y Heinrich von Kleist, mucho antes, se refería en un ensayo a un estado nuestro que sabe más que nosotros (ese estado podría ser también el que gestiona el permiso), y en una carta le dice a su hermana, hablándole de sus nuevos proyectos literarios: “Esta vez seguiré a mi corazón por completo, adonde sea que me lleve”.
El problema es cómo lograr esto. Para Riley, el permiso lo da el Universo, que no sabemos qué es. El Universo, Dios, el corazón, un familiar muerto: pueden funcionar como metáforas para saltear permisos terrenales. Ashley, a quien le preocupaba también el asunto del permiso, elige un camino menos místico: para él, si uno empieza a hacer algo y se pone a pensar en qué fue lo que hizo, si está bien, etc., antes de seguir, aparecen las opiniones sociales, lo que incluiría, dice, todas las opiniones; propone, entonces, para evitar esta situación, ver cuál es la estructura de lo hecho y seguir hacia adelante. Porque el problema aparece, dice Ashley, en la reconsideración: “Lo primero que tenés que enfrentar cuando componés música es cuándo y de qué manera vas a reconsiderar lo que hiciste. El ideal es no tener que reconsiderar nunca. Pocos compositores van tan lejos. Beethoven es un héroe porque nunca dejó de reconsiderar hasta que alguien alejaba la pieza de él. Una vez que optás por reconsiderar, realmente no hay fin…”.
No hay fin. O sí hay fin: el fin de la Historia. La expulsión del paraíso supone la pérdida de la gracia y la aparición de la conciencia, según el relato más generalizado sobre este problema sin solución. Y la vuelta entera se cumple cuando uno, al entrar nuevamente en el paraíso por la puerta trasera –porque no se puede volver para atrás–, pierde la conciencia y recupera la gracia. Esto lo dice Kleist en su ensayo sobre las marionetas. Se podría decir que, en otro plano, la reconsideración es la aparición de la conciencia, que es, como dijo, creo, Norman Douglas, un buen sirviente pero un mal amo. La conciencia está al acecho y hay que buscar formas de distraerla o engañarla. ¿Y para qué quiere uno engañar a la conciencia? Porque la conciencia bloquea la gracia. Entonces uno distrae a la conciencia y así se pone en movimiento. ¿Y para qué quiere ponerse en movimiento? Para empezar a hacer lo que le dieron permiso que hiciera. Después la conciencia reaparece (reconsideración) y hay que buscar formas de distraerla de nuevo. Se puede avanzar sólo dialécticamente, en la tensión, ya que la gracia no se alcanza nunca.
En el caso de este libro, Ashley tenía permiso para hacer una novela policial, es decir, para escribir. El problema de las palabras es que llegan invocadas por su sonido, pero después quieren haber sido llamadas por su sentido. Ashley, que era músico, entendía bien esto. En una de sus óperas, Atalanta I, aparecen los siguientes versos: “la primera lección es que el discurso es diferente del –mmh– sentido. / Si no fuera así sería imposible. / ¿Quién podría hablar si cada palabra tuviera un sentido?”.
Estamos tratando de ver qué sabía Ashley. Por lo pronto, sabía que las palabras podían quedar subsumidas en la música, como ocurre, en un extremo, cuando uno oye un idioma desconocido. No importa qué se dice, en un primer momento, sino que importa que se habla y que eso tiene un sentido, que es la música. Claro que este método podría tender a crear textos abstractos o poéticos. Para evitar esto con su penúltima ópera, Ashley recurrió a un género –la novela policial– que con pocas referencias arma un orden concreto, aunque sea aparente. Este orden se puede volver abstracto y seguir funcionando gracias a la solidez (o dureza, o previsibilidad) del género. Así, la música se arma también en un nivel más general que el de la melodía o el ritmo: los grupos de elementos se repiten, reaparecen, se mezclan entre sí y dan lugar a otros elementos. El género se puede abstraer en bloques sin arruinarse.
También esto Ashley lo sabía de antes; una vez dijo: “La experiencia de escuchar una ópera es que acumulás un montón de detalles que no son muy significativos en sí mismos. Ninguno de los detalles en una ópera (o en una novela) te vuela la cabeza. Pero las cosas siguen llegando hasta que hay una gran pila. Ahí es cuando empiezan a tener un sentido”.
Quizá sólo se trate de en qué plano nos empieza a interesar el sentido. Esto se entiende si volvemos a pensar en la reconsideración. La reconsideración es, probablemente, la culpa, es decir, la duda sobre la utilidad social: ¿sirve lo que hago? Es un tipo de duda que suele recaer sobre el contenido. El libro de Ashley parece tensarse con eso: cualquiera puede escribir siempre y cuando haga lo que quiera, podría decir. Y lo que importa no sería lo que se cuenta. Hay que contar algo, porque uno está contando, pero hay que contarlo con la idea de hacer otra cosa, porque si no la que habla es la conciencia, y para que hable la conciencia no hace falta tomarse el trabajo de escribir. Lo que se dice sólo importa cuando se llega a un plano en el que la conciencia no puede abarcar el sentido inmediatamente (para producir este plano existiría el arte). Entonces Ashley imagina todo, avanza improvisando, repitiendo y variando (o cantando y componiendo); se imagina a sí mismo en una situación inverosímil, la de un viejo compositor de óperas que es algo parecido a un espía y ayuda a derrocar a los dictadores de un país en una situación políticamente ambigua, y no tiene idea de lo que cuenta más que la idea que puede tener por leer los diarios y novelas policiales. No tenés que escribir lo que sabés, podría decir, sino lo que no sabés, y ver adónde te lleva.
Hablando sobre su música y sobre los compositores que cerraban las puertas y dificultaban las cosas, Ashley, en una entrevista poco antes de su muerte, dijo: “Mi ideal es que, como consecuencia de mi trabajo, sea más fácil, mejor y más interesante para otro compositor componer de acá a veinte años”. De esa intención sale también esta novela.
Que todo sea más fácil y más interesante podría ser una buena divisa, incluso una divisa santificada si se tiene en cuenta que la dificultad, en el mito, es lo que obliga a los artistas a pactar con el diablo, porque lo difícil no es copiar el modelo –eso es relativamente fácil– sino alcanzar la gracia, y el que promete un acceso a la gracia antes de la muerte es el diablo (a cambio de la eternidad, claro).
“Estos seres ingenuos, los artistas, que persiguen el paraíso en la tierra”, dice despectivamente un personaje sombrío de La lección de pintura, del chileno Adolfo Couve. Por suerte los artistas tienen algunos trucos. “¿Puede ser tan difícil?”, se preguntaba Ashley. La dificultad está en los propios humanos, sobre todo en su inteligencia y en su distancia con las cosas. ¿Qué es lo que sabe un artista? En primer lugar, digamos que sabe no bloquearse. O, lo que es casi lo mismo, que sabe avanzar en la tensión conciencia-gracia engañando a la conciencia cada vez que se pone adelante. Tensión es juego, colaboración: sin conciencia no habría tampoco gracia. De hecho, quizá la gracia no sea más que un invento de la conciencia para crear movimiento, es decir, transformación. ¿Qué hizo Ashley? Se dijo a sí mismo –a su conciencia– que iba a escribir una novela policial, algo que no sabía hacer, pero hizo, en cambio, mientras su conciencia ayudaba con esta tarea, lo mismo de siempre.
Así que la frase inicial podría reformularse: una de las formas de no hacer algo de la manera en que suele hacerse es hacer otra cosa, es decir, ir hacia el lugar adonde uno quiere ir mirando hacia cualquier otro. O elegir cualquier lugar con la idea de que uno, de todos modos, va a ir adonde tiene que ir.

Las citas de Ashley fueron tomadas de los siguientes libros: Robert Ashley, Perfect Lives. An Opera (Nueva York: Burning Books, 1991) y Hans Ulrich Obrist, A Brief History of New Music (Zurich: JRP-Ringier, 2013).
Bonus track