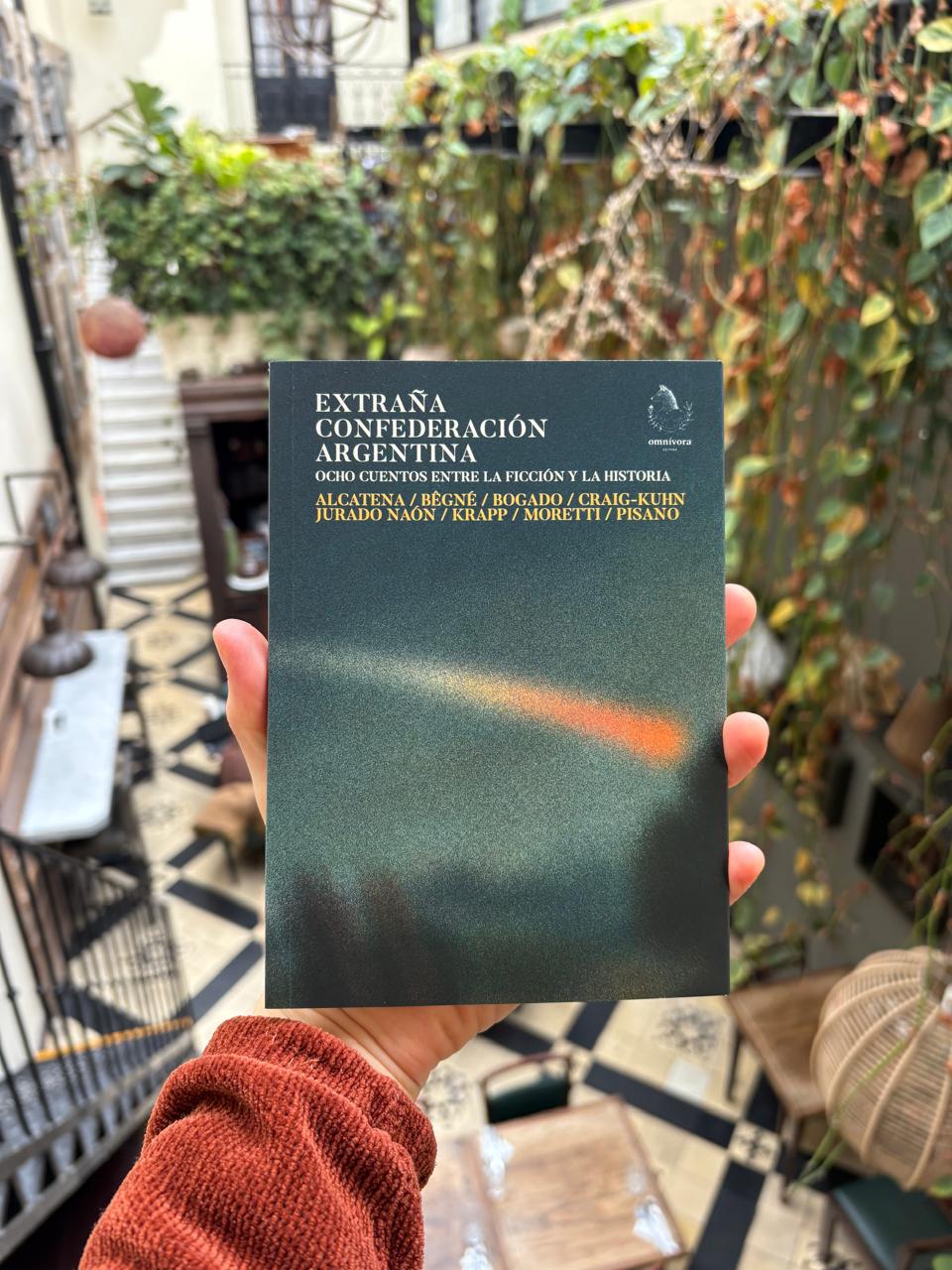"Victoria Ocampo lleva el viaje en la sangre"

Por Sylvia Molloy
Jueves 16 de marzo de 2023
Sylvia Molloy reúne relatos de viaje de Victoria Ocampo, escritos ya durante el viaje mismo, ya más tarde, como recuerdo, y los ofrece en La viajera y sus sombras, rescate de Fondo de Cultura Económica.
Por Sylvia Molloy.
Todo viaje es, en principio, dislocación, exilio, desplazamiento. Se deja un lugar conocido, seguro, para entrar en un lugar nuevo, acaso a la larga decepcionante (se espera demasiado de él), pero, en el momento en que se emprende el viaje, tentador. Ese lugar otro, que se concibe espacialmente, está tambiénmarcado por un tiempo distinto: otro ritmo afecta al viajero durante el desplazamiento, lo descoloca, lo desorienta, y esa desorientación persiste aun después de concluido el viaje. No sólo vuelve distinto el que se ha ido, vuelve a un espacio y a un tiempo distintos, ya que el viaje nos hace ver el lugar al que volvemos, y que creíamos permanentemente igual a sí mismo, con otros ojos.
Como todo género que se quiere referencial –es decir que convence al lector de que lo que lee es la transposición “directa” de una supuesta realidad–, el relato de viaje trabaja con una quimera, la de simular su inmediatez. El viajero nos “hace ver”, nos interpela, nos invita a compartir experiencias, solicita nuestra identificación. Lo que le ha pasado a él puede pasarnos a nosotros, o más bien, nos está pasando a nosotros: “Póngase V. conmigo a bordo de la Rose, que ya vamos llegando a Francia”, escribía Sarmiento en su viaje a Europa. El yo itinerante acude al lector cómplice, el que “viaja” con él y reconoce aquello que describe, es decir, sabe “ver junto” con él. Esa segunda persona a la que se dirige el yo viajero es, habitualmente, el que se queda atrás, el que no tiene acceso a la novedad que percibe el viajero salvo por intermedio de lo que éste le escribe. Esa segunda persona sedentaria, figura de autoridad en las empresas colonizadoras (así el soberano en las crónicas de la conquista), pasa a ser, en la modernidad, persona colectiva: es la comunidad de los que no han viajado y que buscan, en relatos de viaje publicados a menudo como crónicas periodísticas, lo nuevo, la noticia, y el placer vicario del “como si”.
Lo antedicho es típico, en general, del relato de viaje y de quien lo escribe. Y como toda generalidad, tiene sus notables excepciones. Advertí esto al pensar en Victoria Ocampo, al querer determinar qué caracterizaba sus viajes, al darme cuenta cómo, a menudo, sus escritos cuestionaban la modalidad habitual del género. Victoria, podría decirse, viaja de otra manera. Elucidar esa diferencia es el propósito de las páginas que siguen.
La función pedagógica que cumple el texto de viaje es necesariamente una función informativa, documental. Al lector/ interlocutor se le enseña a conocer el lugar, la ciudad, a entender el encuentro, el evento narrado. Pero en Ocampo hay poca descripción del lugar en sí, pocas indicaciones espaciales, pocopaisajismo. Sus relatos de viaje son, en general, curiosamente estáticos: se describe menos el traslado que el estar allí. Declarándose inepta para tomar notas, escribe: “[U]na fatalidad parece perseguirme. Jamás he apuntado en ellas nada utilizable o interesante. En cuanto no me dirijo a alguien (como en las cartas), en cuanto no tengo mentalmente un interlocutor para contarle lo que veo, siento, observo, pienso, las palabras se me marchitan”. De ahí que el relato de viaje se dé tan a menudo en Victoria Ocampo como carta, ya sea explícita o implícitamente. De ahí también que su pedagogía, si cabe el término, sea otra que la de muchos viajeros. No se propone compartir una mirada turística. Si bien se da a ver, procura, sobre todo, dar a pensar.
Victoria Ocampo lleva el viaje en la sangre. Desde los viajes políticos de sus antepasados hombres de Estado –como el bisabuelo Aguirre que viaja a Estados Unidos a pedir el reconocimiento de la nación independiente– a los viajes ilustrados o mundanos de los miembros de su clase, el viaje es parte de su herencia, una herencia de la que se hace cargo con creces, revitalizándola. La vida de Victoria Ocampo es una vida pautada por el desplazamiento entre lugares que pronto resultan familiares. Así los desplazamientos entre múltiples viviendas, múltiples hogares, la casona de la calle Viamonte, Villa Ocampo en San Isidro, la casa de Palermo Chico, la de Mar del Plata y, casi sin solución de continuidad, el Hotel Majestic de París, o el Meurice, o el apartamento de la rue Raynouard, o de la avenida Malakoff, o el Hotel de La Trémoille, o el Sherry Netherlands o el Waldorf Astoria en Nueva York; y, concomitantemente, los desplazamientos entre múltiples lenguas, literaturas, entre culturas. “La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren”, observa Francis de Croisset. En el caso de Victoria, podría decirse que la lectura es tomar el tren. Se pasa de un lugar a otro como se pasa de una lengua a otra, sin aparente esfuerzo: se está (o se cree estar) siempre at home, chez soi, en casa, y –sin que esto signifique contradicción– siempre a punto de partir: “el mundo entero es mi dominio y me siento en casa tanto en New York como en Londres. Nece-
sito toda la tierra”, escribe Ocampo en una carta inédita citada por Beatriz Sarlo. Si la ilusión del viajero baudelaireano era viajar “al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo”, los viajes de Ocampo son menos viajes de descubrimiento que de comprobación: esto que veo es (o no es) como me lo contaron, o como lo había imaginado a partir de mis lecturas. A pesar de no haber estado aquí nunca, conozco (o creo conocer) el lugar. Más que de relatos de viaje podría hablarse, dando un giro positivo al término que ella misma usa jocosamente, de “testimonios de desparramo”.
Primeros viajes: Europa como lugar propio
El primer viaje que registra Ocampo en sus escritos, el primero de muchos, es el viaje de la familia a Europa en 1896, cuyos recuerdos anota, sabiamente descosidos, en El archipiélago. Podría objetarse que, en este caso, no es del todo exacto hablar de viaje, como acaso tampoco lo sería para referirse al siguiente, de 1908 a 1910. En ambas ocasiones la familia se desplaza a Europa, sí, pero menos con la intención de viajar que con la de quedarse por largo tiempo, uno o dos años. El viaje es más un paulatino traslado, un lento pasar de una existencia a otra, un acostumbrarse a un aquí sin desacostumbrarse del todo del allá.
Al hablar de ese primer viaje recalca Ocampo, en términos infantiles, esa voluntad de continuidad: “Vamos a irnos. Yo no quiero despedirme”. Despedirse es reconocer una separación, aceptar la naturaleza traumática del inicio de todo viaje, y a Victoria no le gusta despedirse, marcar cortes. Lo mismo ocurre cuando regresa de ese viaje: en lugar de saludar a las tías queridas de quien, un año antes, no se había querido despedir, finge el hábito: “Me preguntan si estoy contenta de estar de vuelta. Contesto: ‘¿Puedo tomar agua con panal?’ No se me han olvidado los panales blancos, con gusto a limón y azúcar”. El traslado se ha efectuado con toda naturalidad y no hay extrañeza, se vuelve a la costumbre, tanto más entrañable cuanto trivial. O por lo menos así lo recuerda muchos años más tarde la adulta, quien presenta este primer viaje infantil como una fiesta perpetua. Cuando su madrina le pregunta qué quiere llevarse como recuerdo de París, contesta, con la naturalidad de una chica de 10 años, que quiere un anillo con un rubí de Cartier o, en su defecto, una fotografía de la Place de la Concorde. And yet, and yet... pese a que quiere recordar ese temprano traslado como un continuum, un detalle revela que sí hubo desencanto, por lo menos desajuste: la calle Florida, que recordaba ancha, es, en realidad, estrecha. El incidente permanece suficientemente grabado en la memoria de Ocampo para que vuelva a él, muchos años después, en una charla recogida en un testimonio tardío: “‘¿Esta es la calle Florida? Pero no era tan angosta antes’. Me contestaron que así de angosta había sido siempre. Por lo visto, mi cariño la había transformado en algo que podía competir con los Champs Elysées”.
El segundo viaje a Europa de Ocampo es referido en las “Cartas a Delfina”, dirigidas a Delfina Bunge, y el tenor es muy distinto. Explican en parte esa diferencia el momento de composición del texto y el cambio de destinatario. Si el viaje de 1896 consistía en recuerdos rescatados por una adulta, más de medio siglo más tarde, para un público amplio que lee su autobiografía, el viaje de 1908-1910 se registra en cartas a una
interlocutora privilegiada, Delfina Bunge, la amiga querida que se ha quedado atrás en Buenos Aires y que también es la admirada “chica mayor” (y escritora en ciernes) a la que se quiere impresionar. La escritura es, como la de toda carta que narra un viaje, casi simultánea a la experiencia. El género epistolar plasma esa inmediatez, permite expresar una sentimentalidad –cariño, añoranza, tristeza– que no siempre aparece cuando se recurre a otro género. La nostalgia aparece comomotor central de la escritura, se adivina incluso antes de que se inicie el viaje: “Tal vez hagamos un viaje a Europa en noviembre. París. [...] ¡Viajar! Ha de ser triste. Me encariño demasiado con lo que me rodea. [...] Creo que no se puede viajar sin pagar en moneda de nostalgias”. Ese sentido de falta, que mo llega a llenar es el precio del viaje: “Me gusta París. Pero te escribo para hablarte de mi nostalgia de Buenos Aires”. Si bien el viaje es aquí noticia, no recuerdo –se cuentan las nuevas actividades de París, los cursos en el Collège de France, los retratos que le hace Helleu, el viaje a Roma, la vacación en Escocia con los tíos Urquiza–, coexiste el descubrimiento del aquí con la conciencia de la falta del allá: “Ahora extraño el sol, el cielo de mi tierra. Por primera vez comprendo que la tierra donde hemos nacido nos tiene atados. Quiero a América”. El trauma de la separación, borrado del recuerdo del primer viaje, queda registrado en estas cartas. El continuum es reemplazado por la oscilación entre dos polos: por un lado, la Argentina; por el otro, Europa, es decir, por sobre todo, Francia.
El género al que recurre Ocampo para narrar estos dos viajes tempranos –autobiografía y carta– lleva a la reflexión sobre la forma del relato de viaje en Ocampo. A diferencia de muchos cultores del género –pongamos por caso los grandes viajeros decimonónicos como Sarmiento, que hacen del relato de viaje un ejercicio pedagógico, o los cronistas del siglo xx, mu- chos de ellos periodistas, que refieren la aventura como divertimento–, Ocampo no se limita a una sola manera de contar sus viajes. Podría decirse que el viaje toca todo lo que escribe, que su obra, como bien lo ve Beatriz Sarlo, es toda ella una traslación y que, al narrar un viaje, Ocampo se está narrando, por sobre todo, a ella misma. El uso de la primera persona, tan necesario, como se ha dicho, para lograr la adhesión del lector en los relatos de viaje, es aquí múltiplemente fecundo: narro este viaje en primera persona para convocar a un tú lector que me acompaña y ve conmigo, pero también narro en primera persona porque el viaje es parte integral de mi persona, es ejercicio de autofiguración y de autoconocimiento. Ya testimonio, ya relato de vida, ya correspondencia, el viaje me permite ser.
Independencia y género
Al recomponer los viajes de Ocampo a partir de fragmentos escritos en tiempos y géneros diversos con el propósito de establecer una cronología, se puede captar no sólo la diversidad de la experiencia cultural sino el democrático fervor con que aprecia encuentros y acontecimientos prácticamente simultáneos pero de índole muy diferente. La viajera prueba todo y se entusiasma por todo y por todos, entabla relación con el ícono cultural establecido y la diseñadora tanto o más original, Ravel y Chanel, Valéry y Misia Sert, la mesa de cocina y los cubiertos de plata, en el mejor estilo Eugenia de Errázuriz. Así, los viajes de 1929 y 1930, si bien no son los primeros que Ocampo hace a Europa como adulta, son los primeros que lleva a cabo como mujer independiente y sobre todo consciente de esa independencia. La perspectiva desde el género es crucial en todos estos textos, no sólo por el hecho de que Ocampo sea mujer sino porque durante su vida entera hizo del género un componente importante de su reflexión y de su escritura. No es que piense “como mujer”, porque tal generalidad no existe. Ocampo piensa y escribe, en cambio, desde el ser mujer. En este sentido, no es casual que dedique una de sus crónicas del viaje de 1929 a Chanel, cuya concepción revolucionaria de la moda, basada en la soltura, permitía una libertad de acción hasta entonces desconocida, y en particular al uso que hace Chanel del chiné, ese jaspeado que es mezcla de colores y texturas. Esa soltura, esa renovación mediante mezclas high and low impresionan a Victoria porque se reconoce en ellas vital e intelectualmente: nosería desacertado ver sus intentos de mezclar experiencias cul-
turales en forma provechosa como otro tipo de chiné.
El viaje de 1930 permite a Ocampo estrechar vínculos con figuras que ya ha comenzado a conocer en viajes anteriores y a descubrir interlocutores nuevos. Frecuenta a Drieu la Rochelle, Fargue, Lacan, Stravinsky, Fondane. Drieu le presenta a Malraux y a Huxley; Adrienne Monnier y Sylvia Beach le recomiendan que lea a Virginia Woolf. Pero acaso lo más novedoso de este viaje es que, por vez primera, no culmina en Europa. A pedido de Waldo Frank, con quien proyecta una revista que luego será Sur, Ocampo viaja a Nueva York desde París en la primavera de 1930. Al comienzo, esta parte del viaje se percibe más como desarraigo que como aventura: “Me arranqué de París para desembarcar, una mañana, de acuerdo con lo prometido, en Nueva York y hablar allí de la revista con Frank”. A pesar de esa promesa, el viaje se le hace cuesta arriba y es postergado varias veces: “Estaba adherida a París sin decidirme a dar ese salto sobre el Atlántico en dirección opuesta a la de mi país. Me sentía condenada a ese salto, mucho más que deseosa de hacerlo”. En París acaba de organizar una exposición de dibujos de Rabindranath Tagore y muy a pesar suyo se ve obligada a rechazar la invitación de viajar con él a la India: “Este fue mi primer gran sacrificio a la revista aún nonata”, observa, refiriéndose al trabajo de preparación de lo que, un año más tarde, sería la revista Sur.
“Me arranqué de París”; “adherida a París”; “condenada a ese salto”: a primera vista esta retórica de violencia y renunciamiento parece poco apropiada para hablar de un nuevo espacio y de una nueva aventura intelectual. Refleja, eso sí, la lógica de reemplazo que caracteriza, por lo menos al comienzo, la imagen que se forja Ocampo de esta nueva ciudad. Pero si bien Nueva York gradualmente sustituye a París, el otro espacio de producción cultural, nunca perderá del todo, para Ocampo, su carácter inasible, indefinible. No ha heredado Nueva York como heredó la Europa, y sobre todo la París de sus mayores, no va a lo déjà vu. Debe construir su Nueva York por aproximación y exclusión, acudiendo a lo familiar para obliterarlo pero no suprimirlo del todo, de manera que quede, como en un negativo fotográfico, la imagen de lo contradicho en potencia, contaminando la perspectiva. Resumiendo esa lógica, puede decirse que Nueva York para Ocampo aparece al principio como una París-no-París. Y también como una Buenos Aires-no-Buenos Aires. O, como ella misma escribe, en letras mayúsculas: es OTRA COSA.
Nueva York es la ciudad que queda fuera del itinerario ritualizado y provechoso que sancionan años de dependencia cultural. En notable contraste con otros latinoamericanos, provenientes sobre todo de México y del Caribe, el argentino (pese al viaje pedagógico de Sarmiento) no viajaba con frecuencia a Nueva York o, por lo menos, no viajaba a Nueva York directamente. Se iba a Nueva York de vuelta de Europa, es decir, Nueva York no era meta sino escala del otro viaje cultural, el verdadero, como una yapa. Era el vértice menos prestigioso del triángulo, menos desvío cultural que ventaja económica: a Nueva York se iba de compras, pero no se compraba cultura. La propia Ocampo reconoce esa tradicional falta de interés por Nueva York, de la que los salva, dice, a ella y a sus compatriotas, la oportuna intervención de Waldo Frank: “Algunos (entre los que me cuento) le debemos a Frank el haber vuelto la mirada hacia el Norte de nuestro Nuevo Continente. Hasta entonces –salvo raras excepciones, y pienso en Sarmiento– la teníamos continuamente fija en Europa”.
En ese primer viaje en la primavera de 1930, Nueva York, para Victoria, es por cierto terra incognita, el tan anunciado perfil de la ciudad obliterado por la neblina a medida que el Aquitaine entra en dársena. La llegada, en más de un aspecto molesta, queda resumida, como a menudo en Ocampo, en el detalle trivial y significativo: “Hacía calor y el calor siempre me ha incomodado. Me ahogaba con un tailleur de lana (el más lindo tailleur de la colección Chanel 1930), que debí dejar casi abandonado a causa de la temperatura”. El traje francés, superlativamente elegante, no sirve en Nueva York pese a su soltura y su chiné: hay que abandonarlo. A Nueva York no se la puede prever, ni hay guión que permita descifrarla: “Nueva York no era para mí más que una nueva, inmensa gran ciudad desconocida. No me siento atraída sino por las ciudades jalonadas de recuerdos o de sueños personales. Y todavía no había soñado con Nueva York”.
Pese a Waldo Frank, empeñado en hacerle ver este viaje a Nueva York como una suerte de retorno a “Our America”, la ciudad resulta completamente nueva, menos espacio de reflexión que espacio de incorporación: “la ciudad, lo inédito de su grandeza (a partir de la entrada en su puerto) me asombró a tal punto que olvidé casi el resto [...] Mi apetito de Nueva York era omnívoro. Iba desde un rascacielos hasta un griddle cake”. Para cifrar su sorpresa ante la ciudad, Ocampo recurre a una suerte de exotismo deliberado y jocoso. A la bruma inicial que le esconde el perfil urbano sigue la percepción, desde su ventana sobre Central Park, de un desorden primordial, donde el ruido del tráfico y las sirenas de los autobombas se mezclan con los rugidos de leones y tigres del zoológico de Central Park, particularmente de madrugada, cuando le impide dormir “el antediluviano y lejano rugir de alguna fiera enjaulada”. La jungla urbana atravesada por rugidos de fieras: propongo que este insólito exotismo, que desplaza a Nueva York hacia el trópico, es una manera de manejar la extrañeza fundamental de una nueva ciudad americana, más americana (es decir no europea) que la propia Buenos Aires: “¿Estábamos en la selva o en la metrópoli más moderna del planeta? –añade–. Todo era inverosímil”.
Desde esa inverosimilitud describe Ocampo el grupo humano que más le llama la atención; no la muchedumbre neoyorquina que a menudo atrae al viajero sino la colectividad negra que encarna, de algún modo, la diferencia norteamericana. Antes bien, la representa, en el sentido teatral del término. Esto literalmente: Ocampo queda deslumbrada por la representación de Green Pastures pero también asiste a otro tipo de performance, va en compañía de Waldo Frank y Emmanuel Taylor Gordon al Cotton Club, donde la orquesta de Duke Ellington la lleva a declarar que “La violencia rítmica del jazz de Duke Ellington es única. Me haría volver a Nueva York, aunque no fuese más que para sumergirme en ella de nuevo”. Con los mismos acompañantes va también al Savoy, y, con ellos y Sergei Eisenstein, a un servicio en una iglesia evangélica negra. Harlem, obligación turística de la época, se ve como “un gran teatro” y los negros como “actor[es] nato[s]”: pasaría horas, dice Ocampo, escuchándolos cantar, viéndolos bailar. Ocampo envía una descripción de su visita a Harlem, en francés, y en prosa resueltamente “artista”, a su familia. Retoma la misma descripción, ampliándola, en una conferencia que da en Madrid al año siguiente en la Residencia de Señoritas y que luego publica como ensayo en su primer tomo de Testimonios. Por fin, dedica varias páginas a los negros de Nueva York en el tomo sexto de su autobiografía. En todos estos ejercicios se observa la misma entusiasmada negrofilia, para usar el acertado término de Petrine Archer-Straw, la misma problemática objetivación del sujeto negro (tiene “sabor”, tiene “color”) que practican las vanguardias, la misma simpatía paternalista (los negros le recuerdan los criados y las criadas de su infancia) y el mismo desaprensivo racismo. En todos, el negro funciona como fetiche, para significar, en términos de una alteridad vigorosa y a la vez estéticamente persuasiva, una diferencia norteamericana que sólo más tarde formulará Ocampo en términos distintos. “El americano no me pareció más un inglés deslavado o un español desteñido, sino OTRA COSA, un nuevo producto en elaboración.” El americano –ya sea del norte o del sur– no es copia inferior del metropolitano sino lo otro del metropolitano.
Notablemente, Ocampo usa por primera vez el término testimonio, género que pasará a caracterizar su obra entera, como título del capítulo que cierra este primer viaje a Estados Unidos. El texto, suerte de manifiesto americanista, está dedicado al fotógrafo Alfred Stieglitz y a su galería neoyorquina, An American Place, donde Ocampo por fin logra reconocer un espacio cultural nuevo y reconocerse en él. Cuando entra Ocampo al American Place de Stieglitz, en la Madison Avenue, se siente por fin, dice, “como en mi casa” e intuye también el reconocimiento de una comunidad intelectual:
Hombres y mujeres que sufrimos del desierto de América porque llevamos todavía en nosotros Europa, y que sufrimos del ahogo de Europa porque llevamos ya en nosotros América. Desterrados de Europa en América; desterrados de América en Europa. Grupito diseminado del Norte al Sur de un inmenso continente y afligido del mismo mal, de la misma nostalgia, ningún cambio de lugar podría definitivamente curarnos. [...] An American Place... Jamás se me habría ocurrido que un oasis pudiera tener este nombre.
Como apunta agudamente Beatriz Sarlo,
Nueva York le permite pensar Buenos Aires de un modo diferente de lo que, hasta ese momento, le había permitido París. En efecto, la relación Buenos Aires-París (o Londres) era una relación marcada por la ausencia de cualidades en uno de los dos puntos: Buenos Aires no tenía lo que tenía París. Ahora bien, en Nueva York, Victoria Ocampo descubre una ciudad que tampoco tiene lo que tiene París y que sin embargo es igualmente fascinante. Nueva York le enseña otra posibilidad, americana, de la cultura.
El relato del regreso a la Argentina, después de este viaje decisivo, ocupa las dos últimas páginas del tomo sexto de la autobiografía de Ocampo. El hecho es doblemente insólito: primero, porque Victoria no suele narrar regresos sino partidas. Segundo, porque estas páginas no sólo ponen punto final a este tomo de su autobiografía sino a la autobiografía entera. Con ese retorno a casa, y con el proyecto de Sur, concluye
una etapa: “A partir de ese momento mi historia personal se confunde con la historia de la revista”. En ese contexto –en vísperas de Sur y de una Victoria a punto de asumir plenamente su papel de mediadora cultural–, el relato de este regreso es significativo. Dos cosas de él llaman la atención: por un lado el énfasis puesto en la vuelta a casa, por el otro –pero acaso sea lo mismo– el énfasis en la lengua materna. No bien cruza el canal de Panamá, Victoria oye hablar español y se siente otra:
El hecho de oír –repentinamente– hablar español a derecha y a izquierda no me era indiferente. El lazo de parentesco que establece la lengua es extremadamente fuerte y despierta ecos en nosotros inmediatamente. Las calles sucias de Panamá me crispaban y me emocionaban. Mucho color local, aseguraban los pasajeros del Santa Clara. Yo me decía: “No. En todo caso no para mí. Yo estoy ya en casa”.
Con razón ve Cristina Iglesia este viaje del treinta, abarcador de tres continentes, como viaje iniciático. Este reconocimiento de “nuestra América” cimenta por fin, para esta desterrada de Europa en América y desterrada de América en Europa, su proyecto. Sur será, de alguna manera, su vuelta a casa.
USA en versión doble
En mayo de 1943, invitada por la fundación Guggenheim, Ocampo regresa por segunda vez a Estados Unidos y allí pasa seis meses, la mayor parte del tiempo en Nueva York pero también viajando por el resto del país. Como en el caso del viaje de 1930, hay diversas versiones de esta estadía, en cartas, por un lado, y testimonios, por otro, siendo la más completa posiblemente la colección de crónicas de “USA 1943”. El texto es resueltamente ágil, no sólo hace alarde de su familiaridad nueva con el espectáculo urbano neoyorquino, sino de cierta excitación que a falta de mejor nombre llamaré cultural. Esta vez no se viaja a la “nueva, inmensa gran ciudad desconocida”: esta vez sí se trata de un retorno. Victoria recuerda a Stieglitz en 1930, mirando los rascacielos y preguntándose “Is this beauty?”, y resueltamente responde: “¡Quién lo duda, querido Stieglitz! La belleza ya nació junto a la vida en su desconcertante país. [...] He aprendido no sólo a admirar sino a querer a los Estados Unidos: eso es lo que quiero decir sin tardanza”.
Mencioné el entusiasmo de este texto, su aparente ligereza, su tono excitado. No poco tiene que ver con este tono el hecho de que Estados Unidos ha entrado por fin en la Segunda Guerra Mundial y ésta se manifiesta en una serie de detalles que rompen con la rutina, creando una atmósfera febril cuya energía, entre gozosa y desesperada, capta admirablemente Ocampo al evocar a los fanáticos que hacen cola para escuchar a Harry James, a los muchachos y muchachas de uniforme a punto de ser enviados a Europa, los musicales de Broadway, Casablanca, los desafíos a la Luftwaffe que lanza el alcalde La Guardia, Frank Sinatra, los racionamientos, los periódicos ensayos de oscurecimiento. Presa de este frenesí, la misma Ocampo multiplica sus actividades, visita una exposición de armamentos de guerra (donde la detienen y la interrogan por tomar notas), visita el centro naval de entrenamiento de las WAVES en el Bronx, se entusiasma con los uniformes diseñados por Mainbocher, se queja de los chicles que ensucian las aceras de
la ciudad, regresa a Harlem donde, después de un servicio, la presentan al predicador, Father Divine, no como “Victoria Ocampo” sino como “South America”; descubre las doughnuts, las hamburguesas, los griddle cakes “cuyo sabor [...] se descubre poco a poco, a fuerza de comerlos” y que se echan de menos, proustianamente, en cuanto se sale del país. Si algo logra este segundo viaje es cimentar su adhesión a Nueva York, ciudad que admira desde el último piso del Empire State Building, como una de las “encarnaciones más asombrosas, bajo una de sus formas más excesivas, espléndidas y desordenadas” de Estados Unidos. Este entusiasmo se hace extensivo a los viajes que realiza Ocampo fuera de Nueva York, viajes en los que siempre hay algo, un detalle, que le permite reconocer, por así decirlo, lo americano como propio. Una exposición de flores de vidrio en Harvard la conmueve hasta las lágrimas porque reconoce una catalpa como las de la Argentina; una visita a Mount Vernon junto con Saint-John Perse la lleva a evocar la quinta Pueyrredón y ver el parentesco entre los dos lugares; una excursión a Muir Woods, cerca de San Francisco, con Waldo Frank, le permite identificar los redwoods antes que su amigo: “De los dos americanos, el del norte y la del sur, la del sur había identificado la especie y la variedad [...] La verdad es que no se trataba de ‘conocimientos’ botánicos, sino de ‘reconocimiento’. ¿Cómo no iba yo a reconocer un árbol que había crecido junto conmigo en una quinta de San Isidro?”.
Al consignar su entusiasmo en 1943, Ocampo tiene conciencia de que deja algo de lado, algo que no cabe dentro de las crónicas de esta wartime New York, y cuya existencia consigna en el prefacio a “USA 1943” como un resto personal: “Algo de lo que más me conmovió en USA ha quedado en cartas dirigidas a dos o tres amigos. Algún día, después de otro viaje (que será el tercero), quizá trate de aprovechar ese material”. Acaso las cartas a Roger Caillois escritas durante ese viaje (y publicadas medio siglo más tarde) y el recuerdo de su encuentro con Cocteau, también recogido muy posteriormente, fueran parte de ese “material” que quedó al margen de “USA 1943”, desaprovechado o, sería más justo decir, reprimido.
En 1943, Roger Caillois, el escritor francés que Victoria había invitado a la Argentina, reside en Buenos Aires, donde lo ha sorprendido la guerra. No conoce Nueva York, ni siquiera habla inglés, y en este caso, como los lectores de los relatos de viaje típicos, es el que se ha dejado atrás, de manera tanto más dramática cuanto que la mayoría de sus compatriotas exiliados se han refugiado en Nueva York. Ocampo, que ocupa la posición fuerte –ahora “conoce” Nueva York, tanto la ciudad como a algunas de sus gentes, habla inglés, y last but not least, es, para Roger Caillois, la “mujer mayor” bien conectada, ex amante y mecenas–, le “cuenta” Nueva York a Caillois, pero una Nueva York notablemente diferente de la que ofrece al público lector más amplio de “USA 1943”. Distinto punto de vista, distinto género, distinto interlocutor, distinto propósito: otra ciudad. A estas diferencias cabe agregar, una vez más, ladiferencia del momento de escritura: las cartas a Caillois se escriben inmediatamente, mientras Ocampo está en Nueva York; el texto de “USA 1943” se escribe ya de vuelta en la Argentina, al año del viaje, en Mar del Plata durante el verano de 1944.
Con su viaje de 1943, Ocampo no sólo arma una imagen de Nueva York que difiere notablemente de la imagen que había propuesto en 1930, arma dos imágenes de Nueva York que difieren notablemente entre sí.
Si nos atenemos sólo a la lectura de las cartas a Caillois, olvidando por un momento la de “USA 1943”, Nueva York no se presenta como an American place, o más bien, no sólo como an American place. Los conocidos o amigos norteamericanos de Ocampo de la década anterior han sido desplazados por otra comunidad que de algún modo ella conoce mejor (y que Caillois sin duda conoce mejor), la de los intelectuales franceses exiliados en Nueva York durante la guerra. Ocampo retoma amistades interrumpidas: Jacques y Raissa Maritain, Denis de Rougemont, Étiemble, Saint-John Perse. Nueva York, en estas cartas, no es la swinging city llena de vigor que ha pintado antes. Se admira, sí, cierta fuerza técnica, anónima y estandardizada, cuya metáfora sería la perfectamente sincronizada actuación de las Rockettes de Radio City. Aquello es “bello como los autos y los puentes, bello como los aviones cuando vuelan en V, como los pájaros”. Pero la imagen de Nueva York que surge de estas cartas es, sobre todo, la de una ciudad melancólica, lugar de nostalgia y de morosos inventarios, donde se rememora no la lejana Buenos Aires, ni tampoco la Nueva York de diez años antes, sino la París borrada por la guerra. Cuando Ocampo va al museo, el retrato de Montesquiou pintado por Whistler le recuerda la vez en que Montesquiou por equivocación se le metió en el cuarto a su hermana Pancha en el Majestic, y ese recuerdo, le escribe a Caillois, “hizo que París se me anudara en la garganta”. Cuando va a una exposición, las puntas secas de Helleu son como “un álbum de fotos de mi familia”. Cuando sale de paseo, va a la dársena a ver el Normandie, varado en el Hudson, el mismo barco que, de no haberse declarado la guerra, hubiera llevado a Paul Valéry a Buenos Aires, “y me parecía que esa especie de enorme osamenta quemada, vomitando agua por todos los orificios, y enderezándose tan lentamente que el movimiento era casi imperceptible a la vista, era el símbolo de muchas cosas”. La “horrible melancolía” que dice sentir sólo es mitigada por el espectáculo del Richelieu, anclado más arriba en el Hudson, con sus banderitas francesas que le recuerdan, dice, la bandera de la Cámara de Diputados en la Place de la Concorde, tan bella de noche. Esta reconstrucción de la París de 1943, derrotada e inaccesible, de la cual el Normandie es símbolo, reemplaza a Nueva York en estas cartas. Si bien subsisten en ellas pequeños restos de una cotidianidad diurna, la ciudad se borra para dar lugar a la ausencia de la otra, se vuelve lugar de conmemoración. No descarto, desde luego, el hecho de que estas cartas estén dirigidas a un ex amante cuya pérdida bien puede haber influido en la representación de la ciudad. Nueva York significaría así un duelo doble: por Francia, y por una relación.
Nueva York, en las cartas a Caillois, funciona como negativo de París. Prueba adicional de esta francofilia que opaca entusiasmos americanos es el hecho de que nunca aparezcan en esta correspondencia nombres de los amigos norteamericanos de Ocampo, Alfred Stieglitz, Lewis Mumford, los Young Intellectuals que le ha presentado Waldo Frank. Sólo aparece el nombre de Langston Hughes, “le poète nègre”, como lo describe a Caillois. Otra vez Nueva York negra, pero sólo en un encuentro episódico. Refiriéndose años más tarde a esta estadía en Nueva York filtrada por una sensibilidad francesa amenazada, escribe Ocampo: “Francia estaba allí pero como en un ataúd. Ya era Grecia”.
Las dos imágenes de la ciudad –la animada Nueva York de la guerra, el swing y los griddle cakes, o la Nueva York que significa la pérdida de París–, si bien condicionadas por los interlocutores a quienes están destinadas, resumen además la ambivalencia de Ocampo, una suerte de inseguridad cultural. Mientras no aparezcan esas “quelques personnes et quelques choses” que suministren asidero para la futura memoria, anclando el recuerdo de lo que se ve por primera vez y volviéndolo digno de ser atesorado, hay desajuste. Así, entre Nueva York y Ocampo. Una frase de una carta a Caillois es elocuente: “Nada de lo que siento, nada de lo que amo tiene appeal para este país. Esto me deprime a ratos, pero sé que es tonto esperar otra cosa. Ni el momento, ni las circunstancias me son propicios. Lo importante es permanecer flexible”. La resignada frase, con sus ecos flaubertianos, parece más desengaño amoroso que decepción cultural. Habla más de malentendidos, de desencuentros, que de una relación significativa con una ciudad, con un país y con su gente.
Posguerra y desencanto: una poética de ruinas
Terminada la Segunda Guerra Mundial, Ocampo viaja en 1946 a Inglaterra, Francia y Alemania como invitada del British Council. Este viaje, registrado una vez más en testimonios y en cartas, marca un cambio decisivo en sus escritos de viaje, acaso en su concepción del viajar. Suerte de peregrinación a las ruinas, el viaje de Ocampo a Londres, París y Nuremberg atestigua el patetismo de los escombros, la impotencia de la imaginación para colmar lo que falta ante la magnitud y la inmediatez de la pérdida: las secuelas del trauma, un trauma colectivo por el que se siente afectada, se lo impiden. De algún modo, la metáfora a la que recurre en el viaje de 1943 se ha vuelto realidad. Francia –Europa toda– ya es Grecia.
Acaso para distanciarse de una Londres cambiada, una Londres ruidosamente entregada a celebrar el aniversario de la victoria aliada en 1946, Ocampo viaja sola ese día a Clouds Hill, en Dorset, a la casita donde Lawrence pasó sus últimos años. Es de algún modo un viaje ritual, en el que Ocampo, frente a la destrucción tan reciente, busca retomar contacto con una de sus grandes amistades literarias. No lo logra. La presencia del guardián de la casa –a quien hubiera querido decir “Por favor no me muestre esa casa. Usted me impide verla”– se interpone con su cháchara entre ella y sus recuerdos, frustra la conexión con el ausente. La visita es una suerte de adiós al monumento vacío: algo ha cortado la conexión de la viajera con sus otras moradas, y el diálogo in situ ya no funciona. Paradójicamente, se habla mejor cuando se está de vuelta: “Añoraba las barrancas del Río de la Plata, donde tan íntimamente habíamos dialogado con T. E.”. La misma dificultad de contacto directo marca su estadía en Francia, cuando visita las playas del desembarco aliado, sembradas de herrumbre y de minas aún no desactivadas. Tanto Deauville, que le hace pensar “en un Mar de Plata pobre y apolillado”, como Caen, donde asiste a un oficio en la catedral en ruinas, a través de cuyo techo destruido puede ver el cielo, le parecen “monumentos desafectados” que han dejado de ser lugar de reunión. No sólo los edificios merecen ese apelativo: sorprendentemente, en la misma carta a José Bianco y a su hermana Pancha, confiesa Victoria que ha comenzado a ver a Paul Valéry del mismo modo.
La visita a Nuremberg, en el mes de junio, momento culminante de este itinerario, sin duda resume este desencanto que se viene gestando a lo largo del viaje. Victoria Ocampo permanece allí varios días asistiendo al juicio de varios jerarcas nazis y el texto que resume la experiencia, “Impresiones de Nuremberg”, es sin duda uno de los ejemplos más notables de su excepcional capacidad como testigo. El yo de “Impresiones”, no menos autobiográfico que el yo de sus otros textos (y no menos marcado por el género: es la única mujer invitada y observa, por otra parte, la ausencia de mujeres entre los inculpados), sabe sin embargo que su lugar en esta crónica, en relación con la magnitud de los hechos que narra, es mínimo. Este admirable (y en ella no muy frecuente) distanciamiento de la primera persona, apuntalado por el oportuno ninguneo del que Ocampo es víctima –sus compañeros de viaje apenas le prestan atención: “yo parecía ser una especie de mujer invisible”–, le permiten un anonimato fecundo, una mirada nueva que agudamente capta lo insólito, lo absurdo, lo grotesco; una mirada que, al pasar por el espectáculo de la ciudad derruida, enfrentándose a la curiosidad hostil de los sobrevivientes, se sabe “horriblemente indecente”. Como nunca, la crónica de la experiencia en Nuremberg atiende al matiz, capta el detalle, adivina que lo normal se vuelve excepción en un mundo que ha dejado de serlo. Las “rositas rojas que brotaban en un cerco”, una simple naranja en un plato, o dos deshollinadores que pasan por la ciudad hecha escombros son tan extravagantes, tan uncanny, como los acordes de un tango que reconoce en el salón de su hotel. Después de la catástrofe, el detalle más nimio en Nuremberg se vuelve raro: así el uniforme de Göring que ahora le queda grande porque ha perdido peso, o la postura desarticulada de sus brazos (“no cambió de postura durante los días en que seguí el proceso”), o la modesta manta gris que cubre las piernas de Hess, o los ademanes histriónicos de Alfred Jodl que evocan los de Stan Laurel de El gordo y el flaco, o –porque la mirada implacable de la testigo aquí nivela lo atroz y lo trivial– la piel humana “con una bailarina tatuada encima, destinada a convertirse en pantalla” que ve, entre otras atrocidades, en la “sala de los exhibits”.
Los viajes de la madurez: la viajera y varias de sus sombras
“Siempre he sido mala viajera porque mis verdaderos viajes prescinden de aviones, de transatlánticos, de ferrocarriles. Y sin embargo, de no haber viajado, habría mucha gente –o mejor dicho algunas personas y algunas cosas– que no habría conocido nunca”, escribe Ocampo a Caillois. Es indudable que la guerra marca un cambio importante en esos viajes de conocimiento de Ocampo, y que sus desplazamientos a partir de los años cincuenta se vuelven más repeticiones que verdaderos hallazgos, viajes en que se retorna a lo seguro, a lo conocido. Donde había el entusiasmo del reencuentro ahora hay, a menudo, duelo. Hay muertos: Drieu, el más importante; y en Estados Unidos el lento e implacable deterioro de Gabriela Mistral, a quien Victoria visita en su casa en Roslyn Park y oye desvariar, hablando de Mussolini y preocupándose por el futuro de la república española. Ya no sólo Francia y Europa sino todo, parecen decir muchos de los textos de esta época, se vuelve un poco Grecia. Victoria Ocampo viaja menos. Sur la retiene más tiempo en la Argentina, el gobierno de Perón la priva durante dos años de pasaporte y la obliga a cancelar un viaje a Turín, donde Stravinsky le pedía que participara una vez más en la representación de Perséphone, y a rechazar una invitación a Puerto Rico. Derrocado Perón, el nuevo gobierno considera nombrarla embajadora en la India, honor al que renuncia.
Lo cual no significa que Victoria Ocampo deje de viajar, pero lo hará resueltamente en tono menor aun cuando haya de por medio un motivo oficial, como por ejemplo la donación de su casa de San Isidro a la UNESCO. Los viajes vuelven a ser “viajes de familia”, como en la infancia, sólo que la dinámica ha cambiado. No se viaja “con la familia” sino “hacia la familia”, esa familia de amigos que se le ha vuelto tan indispensable como la suya propia.
Cuando en 1979, con motivo de su muerte, se me pidió un artículo sobre Victoria Ocampo en Estados Unidos, hablé al azar con algunos de esos amigos, con Vera Stravinsky, con Victoria Kent y Louise Crane, con Sylvia Marlowe. Nadie parecía tener idea clara de lo que hacía en Nueva York, salvo visitarlos e ir mucho al cine. (“Parecía deprimida”, recuerdo que me dijo Marlowe.) La flânerie por la ciudad se vuelve errancia, deriva sin rumbo, como lo atestiguan ciertas caminatas por Nueva York:
Ayer, volví a casa, pues, y como tenía hambre me fui a comer un griddle cake a la cafetería del Mayflower de la Quinta Avenida. Caminé un poco; miré las tiendas. Entré en las tiendas. Salí por el calor. Me volví a meter en otras por el frío de la calle. En cuanto me calentaba salía. En cuanto me enfriaba entraba de nuevo por alguna revolving door de gran tienda (Cartas a Angélica).
Nueva York y el mundo todo parece una revolving door, adonde se entra sin cesar y de donde sin cesar se sale con impaciencia: no se ha encontrado del todo lo que se buscaba. Victoria sin duda sigue viajando, como lo atestiguan sus testimonios tardíos y sus self-interviews a la Truman Capote, pero a diferencia de sus viajes anteriores no se aposenta.
Acudiendo al recuerdo personal, he de decir que fui testigo, y partícipe no siempre bien dispuesta, de esa errancia y de esa impaciencia, tanto en Nueva York como en París. Se iba con Victoria al cine, al rato se salía del cine (no le gustaba el film), se iba a tomar un té pero algo se interponía y se cambiaba de rumbo, y así sucesivamente. Un día en Nueva York me rebelé. Siempre curiosa de lo nuevo, Victoria había insistido en ver un film inglés soft porno, The Naughty Victorians (que declaraba ser “the first totally erotic major motion picture”), en lugar de La flauta mágica que yo había sugerido. Se aburrió a los diez minutos (“esto es siempre igual, che”) y declaró que se mandabamudar. Yo hice lo insólito, me quedé. Esa noche la llamé por teléfono, sintiéndome culpable por no haberla acompañado, y quiso saber “cómo terminaba”. Cuando le conté el final –en el que se efectuaba una suerte de justicia poética que resultaba en un triunfo para las mujeres–, lo celebró con una enorme carcajada. No quedaban restos del mal humor de la tarde.
No puedo dejar de consignar otro recuerdo de viaje, pocos años antes de su muerte. Coincidimos en París. Me había pedido que la llevara en auto, temprano por la tarde, ya no recuerdo adónde (acaso a visitar a Alain Malraux o a Francine Camus: se quejaba de que sólo le quedaban ahora los herederos), y me propuso que almorzáramos antes en Fouquet’s. La recibieron como la recibían en la mayoría de los lugares en París, como a una gran duquesa. Nos sentamos, pedimos algo –ella recomendaba siempre: aquí tal o cual cosa es muy rica, pedíla, che– y mientras comíamos (teníamos poco tiempo) miraba a su alrededor. De pronto dijo “es un poco Muerte en Venecia, ¿no?”, y ante mi mirada perpleja movió la cabeza para atrás y hacia un costado. Sentados a esa mesa había doshombres petisos, gordos, ricos, y una mujer igualmente petisa y gorda que debía ser esposa de uno de ellos. Y además el quehabía suscitado el comentario, un adolescente bellísimo de unos 12 o 13 años, con el pelo rubio, enrulado, que le llegaba casi a los hombros. Seguimos comiendo en silencio mientras el chico le pedía dinero al que supusimos era el padre. De pronto Victoria se incorporó de un salto, arrojó unos cuantos billetes sobre la mesa, dijo ¡Vamos! y salió corriendo, conmigo jadeante a la zaga recordándole que nos esperaban en otro lado, corriendo en pos del muchachito que ya iba por la Avenida George V con la melena al viento. Recuerdo la cara deslumbrada de Victoria y la sonrisa triste a medida que su Tadzio se alejaba. Recuerdo que tenía 83 años. Recuerdo mi admiración. Estaba siempre lista para ver la belleza y dejarse conmover por ella. Seguía viajando.

Este volumen reúne relatos de viaje de Victoria Ocampo, escritos ya durante el viaje mismo, ya más tarde, como recuerdo de su visita a tal o cual lugar o, más particularmente, a tal o cual persona. Se ha tomado material de fuentes diversas: los doce volúmenes de Testimonios que escribió Victoria Ocampo a lo largo de su vida, los seis volúmenes de su Autobiografía, y tres libros de correspondencia: Cartas a Angélica y otros, su Correspondencia (1939-1978) con Roger Caillois y Cartas de posguerra. El material ha sido organizado cronológicamente, según fases decisivas de la vida de Ocampo. La selección comienza documentando sus Primeros viajes (1896-1897; 1908-1910), hechos de niña y de adolescente.
Viajes típicos de la clase a la que pertenece y, más que viajes, prolongadas estadías en Europa, afianzan su iniciación cultural. La etapa siguiente, Aprendizaje y testimonio (1929-1934), corresponde al momento en que una Ocampo adulta e independiente continúa esa iniciación cultural temprana pero ya en sus propios términos, profundizando lo que podría llamarse el aprendizaje de la modernidad. Corresponde también al momento en que Ocampo se asume plenamente como escritora y escribe sus primeros Testimonios, donde coexisten literatura, música y política. Y por fin registra el primer contacto de Victoria Ocampo con Estados Unidos a través de uno de sus escritores, Waldo Frank, gracias a cuyo impulso y entusiasmo florece el proyecto de la revista Sur. Una tercera etapa, La embajadora cultural (1943), corresponde a la importante estadía de Victoria Ocampo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, durante 1943. En plena guerra, Ocampo profundiza su conocimiento del país, como lo atestiguan testimonios memorables, pero a la vez, en cartas a Roger Caillois, lamenta el ocaso de Europa. La etapa siguiente de este itinerario vital, El viaje de posguerra (1946), comprende textos que narran su viaje de 1946: a Alemania, en su inolvidable testimonio sobre los juicios de Nuremberg; a Inglaterra, en su desencantado viaje a la última casa donde vivió T. E. Lawrence, y por fin a Francia, donde visita Normandía y las playas del desembarco aliado, memorablemente descritas en una carta a José Bianco y una hermana. Por fin la última sección, La viajera madura (1956- 1970), reúne relatos de viaje que muestran a una Ocampo madura, de vuelta de muchas cosas, a veces melancólica –como en su carta sobre el deterioro de su amiga Gabriela Mistral–, pero a la vez dispuesta para la aventura, como en su divertido testimonio sobre el apagón neoyorquino, y siempre abierta a experiencias culturales diversas, como lo demuestra la “autoentrevista” que cierra este volumen. De tal modo se ha procurado rescatar en estas páginas no tanto a la empresaria cultural –aunque este aspecto de la vida de Ocampo, tanto como sus viajes, también subyace en su obra entera– sino el individuo: la mujer que pasea por el “mundo, su casa”(para citar la expresión de quien fue su gran amiga, María Rosa Oliver) mirando, divirtiéndose, opinando, acertando y también equivocándose, dejándose llevar por sus entusiasmos y también por sus prejuicios. Se ha procurado no perder de vista el propósito del relato de viaje en Ocampo: no sólo dar a ver lo que se ve cuando se viaja sino darse a ver en el curso del viaje mismo.