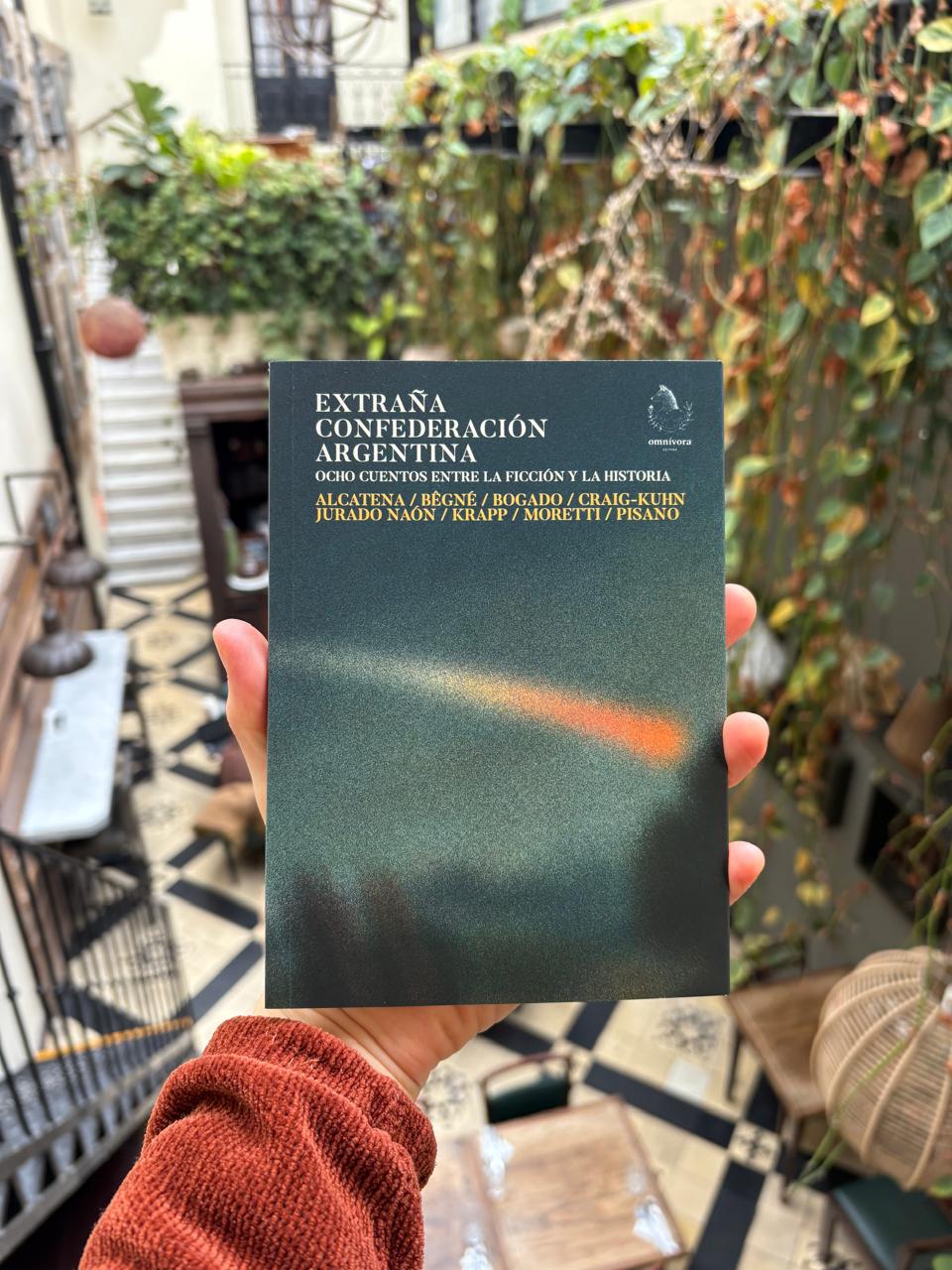"En Ferreyra hay un humor serio": Elvio Gandolfo presenta la reedición de El amparo

Jueves 16 de enero de 2025
Godot reedita la primera novela de Gustavo Ferreyra, publicada originalmente en 1994, como parte de un trabajo de recuperación de su obra.
Por Elvio Gandolfo.
En principio el lector podría creer que Adolfo, el protagonista de El amparo, es poca cosa, una cifra, casi nada. Pero la sensación sería provocada por el propio Adolfo, que no cuenta en primera persona, sino que establece con quien lo va escribiendo una fusión intensa, donde todo se ve, se oye, se deduce, se vive o se experimenta a través de él. Cuando se mira al espejo, apenas empezando, mientras sufre, “no eran facciones sufrientes lo que veía, tal como esperaba; era una imagen inexpresiva, podría decirse incierta, una cara vulgar, como si la angustia no hubiera dejado huella alguna en ella, e impasible, inmune a las vergüenzas y excentricidades de la mente, se contentara con ser una porción de carne adherida a los huesos”. Dicho de otra manera, justamente vulgar: un cacho de carne con ojos. Aunque él piensa que, de todos modos, se vea como se vea por fuera, “era hombre de cavilaciones hondas en la medida de lo que le permitía su escasa educación”.
Además le cuesta hablar, decidirse a hacerlo. Siempre vacila, teme, retrocede más de lo que avanza. El entorno exterior ha quedado afuera, porque el interior es una casa grande, con numerosas habitaciones, donde una tropa de sirvientes, encargados y jefes gira alrededor de “el señor”, así, con minúscula, pero muy poderoso. La actividad principal de ese señor es comer, almorzar, y el cargo que tiene Adolfo (y que teme perder) lo obliga a ser un boquiabierta explícito: es el “receptor de carozos” del señor, que los va depositando en el interior de su boca, mientras está arrodillado en tensión, mal pero acostumbrado, y hasta orgulloso, con la boca abierta, receptiva.
Adolfo bien podría llamarse K. Al leer esta primera novela del sólido y variado mundo novelístico de Ferreyra, uno podría pensar no solo en Kafka, sino también en la narrativa alemana (o austríaca, o suiza) del siglo xx: Botho Strauss, Thomas Bernhard, Handke, Robert Walser. Hay un espacio arquitectónico amplio y laberíntico, una situación jerárquica rígida, que genera inquietud permanente, una decisión formal de ubicar todo lo perceptible a lo largo del libro en ese interior. Apenas habrá algunas referencias a una madre (“fea y de mal talante”), o a un padre al que ha dejado de tratar de conquistar, “actitud que sus padres le agradecieron, ya que de esa manera podían tratarlo despectivamente sin remordimiento alguno”.
Aunque a la lengua de Adolfo le cuesta entrar en acción, desentumecerse, la cabeza nunca se detiene: siempre está pensando, cambiando elementos de lugar, tanteando los bordes personales de los demás habitantes de la casa antes de animarse a decir algo. Basta leer algunas decenas de páginas para ir percibiendo que Ferreyra es incurablemente un escritor argentino. Agregarle algún adjetivo (como el perezoso “raro” que Ángel Rama le aplicó a Mario Levrero y otros autores uruguayos) suena a equivocación en cuanto se lo usa. Si uno no se limita a la comodidad de un “canon” (Sarmiento, Borges, Arlt, y siguen firmas) y tiene la manía de leer autores locales de cualquier época, sabe que buena parte de la totalidad y abundancia de esa literatura nacional, por llamarla de alguna manera, depende en gran parte de los supuestos marginales que rápida o lentamente dejan de serlo: Macedonio Fernández, Santiago Dabove (hombre de un solo libro), Di Benedetto, y siguen numerosas firmas.
Según declaró en un reportaje, a Ferreyra le gusta escribir a mano, tendido. Sus novelas son inconfundiblemente tales, pero con distorsiones, retruécanos, palabras curiosamente arcaicas. Y por más que aparezcan zonas, personajes y hechos extraños, siguen aferradas a cierta idea de “mundo” o de “realidad” novelesca, sin inscribirse del todo en la literatura fantástica.
El interior de Adolfo no solo hierve de preguntas, inquisiciones y análisis de lo externo, también fantasea con que es una hormiga, y le atribuye su costumbre de deambular como un desesperado a “eso de insecto que bullía en su interior”.
Hay un modo, una disposición original y propia de plantearse la escritura en Ferreyra, que sin ser explícita o incluso consciente, pide también cierta forma de leerlo. Mientras el mundo de El amparo transcurre, el lector debe aceptar una cierta lentitud, una cierta medida disposición a dejar que las cosas pasen, porque en su discurrir se van agregando momentos de color (es desplazado de su puesto por un enano, por ejemplo), o se disimulan desplazamientos importantes de los énfasis. Eso va convirtiendo al protagonista y los personajes secundarios en centros de cruce que van adquiriendo la realidad y el peso esquivo pero innegable de lo literario.

Cuando lo tomamos, Adolfo ya tiene tanto tiempo adentro de ese entorno que recuerda las cosas de afuera (un árbol, una planta, un negocio, un clavel del aire, la triste calle del colegio) con una nostalgia como de pasado remoto. A su vez, la tensión entre su propio exterior (la cara) y su interior es intensa. La cara es “prolija, adecuada” y la defiende a muerte para ocultar la otra, “la que llevaba las marcas de los sueños nocturnos, lóbrega, mustia, herida por los filos de la oscuridad”.
Lo que en otras novelas sería central (matar a otro, por ejemplo) aquí son movimientos de la mente, alimentados durante meses hasta reconocerse incapaz de llevar adelante una venganza. Sus deseos o proyectos de acercamiento de amistad son con personajes de apellidos comunes: Fernández, Benítez. En la duda, son personalidades que apenas se sostienen entre la imaginación y el deseo, que podrían fusionarse con solo hablar, lo que más le cuesta.
Un factor sutil y delicado (salvo cuando se vuelve explícito, en la extraordinaria Piquito de oro) es el humor. Como en Kafka, como en Faulkner, en Ferreyra hay un humor serio. Hay un breve diálogo donde se habla de otro, que casi lo define:
—Quizás se hacía el gracioso.
—No. No tenía cara de broma.
—Bueno, hay veces en que la gracia consiste en hacerse el serio.
El amparo no tiene debilidades de primera novela. Es construida, envolvente, fuerte: se acepta o se rechaza de entrada. También es intensa la metáfora establecida por el título: no hay un amparo mayor que el de la casa. Pero a su vez no hay entorno donde sea más fácil sentirse débil, mudo, desamparado. El erotismo depende de la fascinación, de la masturbación, y gira alrededor de una mujer grande, impenetrable, ante la cual es casi imposible, otra vez, hablar sin imaginar por anticipado la incomprensión o el equívoco: la encargada de la limpieza que le da instrucciones cuando ingresa a trabajar en esa área.
Desde este punto inicial, la obra de Ferreyra se fue desplegando. La segunda novela estableció desde el título, El desamparo, un vínculo con la primera. Pero es más larga. Tiene dos protagonistas en vez de uno: Marcos y Luis, al principio, nítidamente distintos, después con vínculos fuertes de similitud.
Continúa la descripción de hechos extraños, aunque ahora afuera, en las calles y en distintas casas o construcciones, y la tensión entre el refugio y la indefensión. Cuando al final Marcos se acerca a una casa custodiada, a pleno sol, piensa que en ella “habría de encontrar amparo”.
Antes de su obra maestra y hasta ahora final, La familia, Gustavo Ferreyra ya era un novelista clave, con una zona propia, apartada de las rutas o los grupos principales de la literatura argentina; con una potencia creativa, incluso hipnótica, fuerte. Esa obra, ese mundo estaban ahí llamando, mientras más de un lector dudaba en acercarse, en hacerlo antes de tener tiempo para novelas con una densidad a la antigua, a la que había que prestarle toda la atención, dudando al estilo de Adolfo, incluso sabiendo que se perdía algo.
Buena parte de su fuerza, hace más de veinte años, ya estaba aquí, en El amparo, su primera novela.