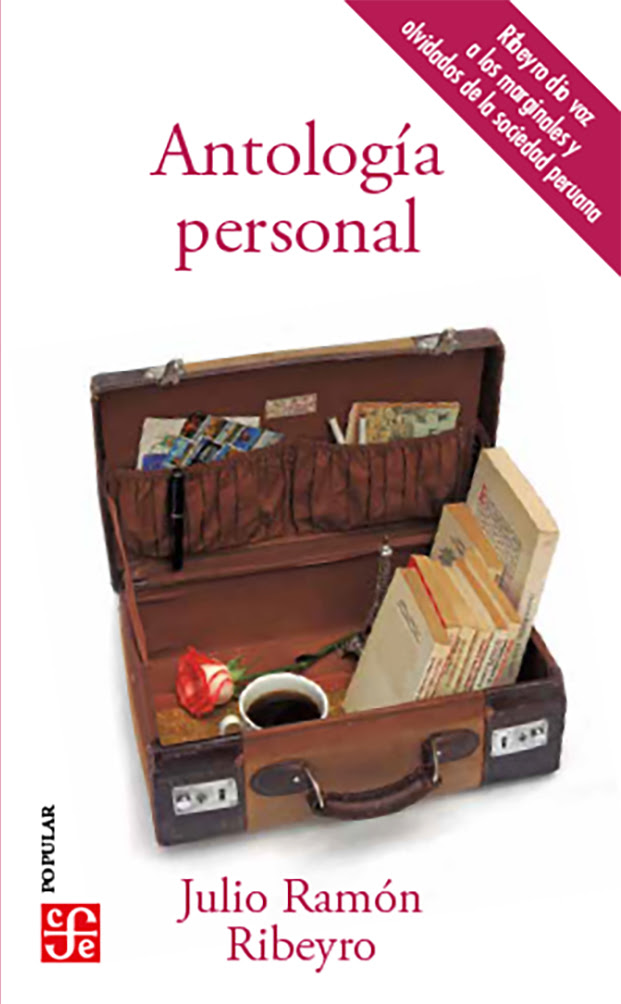Episodio romano
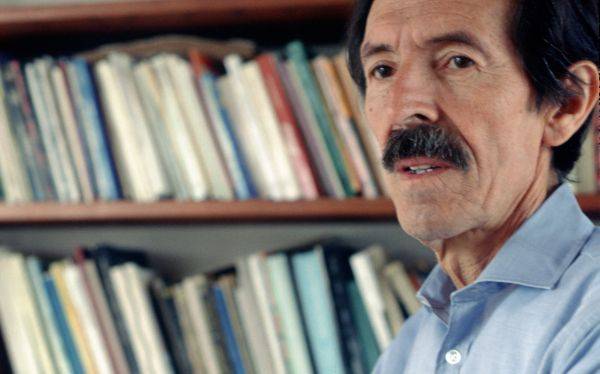
Por Julio Ramón Ribeyro
Lunes 11 de octubre de 2021
Tomado de la sección Proverbiales, "comentarios sobre hechos históricos o actuales conocidos, pero tratados con desenvoltura e ironía", en la Antología personal del escritor peruano, publicada por Fondo de Cultura Económica.
Por Julio Ramón Ribeyro.
El pobre Septimio Severo cometió el error de llamar a sus hijos Caracalla y Geta. Con esos nombres ridículos su destino no podía ser ordinario. La historia guarda de su paso por el mundo un recuerdo tristemente memorable.
El Imperio romano se extendía entonces de las Galias a Persia y de Germania a Mauritania. El viejo monarca había pasado toda su vida en campañas militares a fin de extender y consolidar las fronteras de sus dominios. Ello le impidió consagrarse a la educación de sus hijos que, sin la vigilancia paternal, crecieron en el ocio, el placer y la molicie y llegaron a la mocedad sin poseer las virtudes civiles ni las aptitudes guerreras como para, llegado el momento, gobernar con dignidad y firmeza tan vasto territorio.
Pero había algo peor: Caracalla y Geta se odiaban.
Desde niños cada cual se había visto rodeado de una corte de consejeros, preceptores, esbirros y lacayos que exacerbaron su emulación hasta convertirla en rivalidad y ésta en encono mortal. Cada corte se libraba, sin esperar la muerte del emperador, a sórdidos cálculos sucesorios y solapadas luchas domésticas. Era de prever que desaparecido Septimio Severo estallaría una guerra civil que dejaría el Imperio exangüe y a merced de la voracidad de los Bárbaros.
Para remediar esta situación el Emperador resolvió ensayar una medida extrema: embarcar a sus hijos en una importante campaña militar. Ello tenía dos ventajas decisivas, aunque excluyentes. La primera era arrancar a los ociosos de su vida disoluta para templar su ánimo en una gloriosa empresa colonial, que los colmara de orgullo y los predispusiera a un buen gobierno. La segunda era más bien macabra: que uno de sus herederos muriera en la gesta, lo que simplificaría los problemas de sucesión y le ahorraría al Imperio una lucha fratricida.
Septimio paseó su mirada imperial por el mapa de sus dominios y fijó su atención en la extensa isla situada al norte de las Galias y que sus predecesores nunca habían llegado a conquistar. Armando un poderoso ejército se puso al frente de él y a pesar de que la edad y los achaques le impedían caminar y tenía que ser trasportado en litera, dio la orden de partida, llevando como lugartenientes a Caracalla y Geta.
Pero esta vez el estratega se equivocó. La campaña británica fue un desastre. Superiores en número y armamento, los romanos pusieron pie en la isla y la recorrieron de sur a norte sin encontrar resistencia abierta.
Pero eran esporádicamente hostigados por grupitos de insulares temerarios que les impedían asentarse en ese dominio. En suma, la arcaica táctica de la guerrilla.
Para colmo ninguno de sus hijos murió en heroico combate, sino que fue él más bien, el propio Septimio Severo, quien sucumbió en tierra extranjera, súbitamente, a causa de un banal ataque de gota.
Esto fue el signo de la desbandada. Las legiones romanas abandonaron precipitadamente la isla inconquistable, llevando embalsamado el cadáver de su líder, conducidas por Caracalla y Geta que, sin haber sacado de esta expedición gloria ni enseñanza, sólo deseaban estar lo más pronto en Roma para dirimir el problema sucesorio.
Llegando a la capital cada cual se parapetó con los suyos en un ala del palacio, el que terminaron por dividir con un muro, celosamente guardado por ambas partes. A tal punto se temían que sólo se comunicaban mediante cartas o emisarios. Se vivía en una insoportable atmósfera de conspiración y de inminentes golpes de mano. Duchos cuchilleros o envenenadores que se deslizaron de un ala a otra fueron sorprendidos y decapitados.
Esta situación calamitosa no podía durar y Julia Domma, la viuda de Septimio Severo, intervino para aplacar la rivalidad de su prole, siguiendo para ello instrucciones secretas y póstumas de su marido: dividir el Imperio en dos zonas. A Caracalla, en tanto que primogénito, le tocaría Europa y África del Norte, y a Geta Egipto y el Medio Oriente. El primero residiría en Roma y el segundo en Alejandría, a miles de kilómetros de distancia, cada cual con su corte, su senado y sus tesoros.
No se trataba de una desmembración del Imperio, sino de una repartición de competencias y responsabilidades. Para sellar el acuerdo Julia Domma convocó a sus hijos a sus aposentos, la única zona neutral y apacible del palacio, donde esta mujer cultísima y amante de las artes se había recluido con sus poetas, músicos y filósofos. Pero no se contaba con la perfidia de Cara calla. Mediante el soborno y la intriga logró emboscar a sicarios en las habitaciones destinadas a la reconci liación. Cuando los hermanos se encontraron ante su madre y estaban a punto de concertar el acuerdo, los asesinos surgieron tras los cortinajes, apuñalaron a muerte a Geta e hirieron de paso a la dulce Julia Domma quien, muy maternalmente, trató de proteger con su cuerpo a la víctima.
Lo que viene después podría ser tal vez explicado por Dostoievski o Freud, reputados escrutadores de nuestras pulsiones profundas. Por lo pronto, Caracalla trató de limpiar su crimen, gracias a una argucia legal que lo absolviera oficialmente de toda culpa. Llamó para ello al más grande jurisconsulto del Imperio, Papiniano, para que tomara la palabra ante el senado y pusiera su elocuencia al servicio de su infamia. Pero Papiniano, con un gesto que será vergüenza de los timoratos y orgullo de los valientes, se negó a intervenir y pronunció una célebre frase: “Más fácil es cometer un crimen que justificarlo”. Hay frases que cuestan caro. A Papiniano le costó la vida.
Este segundo crimen le abrió a Caracalla el apetito y ya que le había sido imposible quitarse de encima el fratricidio trató al menos de no dejar recuerdo de él. Inició entonces la exterminación sistemática de todos los allegados a Geta, no sólo a sus amigos, consejeros y partidarios, sino hasta aquellas personas a quienes alguna vez se les escuchó pronunciar el nombre de su hermano. Veinte mil sujetos fueron pasados por las armas.
Sellada esta carnicería, la vida en Roma se le hizo insoportable, dejó para siempre la capital y emprendió un viaje errante por las provincias del Imperio, huyendo de sí mismo y de sus fechorías. Viaje demoniaco, tan aterrador como el de cualquier jefe bárbaro, pues fue sembrando la muerte y la destrucción por donde pasaba. Aparte de su ejército, lo acompañaban una legión de cortesanos encargados de distraerlo y una guardia pretoriana que velaba por su vida. Los cortesanos le preparaban orgías, que Caracalla desdeñaba y entregaba al placer de sus lacayos. Se le construyeron circos y teatros para divertirlo, que él mandaba destruir sin siquiera mirarlos. Ninguna otra cosa que no fuera el ejercicio de la crueldad aplacaba su ánimo sombrío. Nerón y Tiberio fueron también expertos en el terror, pero se limitaron a Roma y sus afueras. Caracalla lo extendió a todo el orbe imperial. El más pequeño contratiempo desataba en él una furia devastadora.
Alejandría, la segunda ciudad del Imperio en tamaño y esplendor, fue pasada a sangre y fuego porque un notable cometió una infracción al protocolo.
Esta cruzada insana habría sido más sangrienta si su propia truculencia no contuviera ya los gérmenes de su extinción. El encargado de ponerle fin fue un soldado llamado Marcial. Aún un nombre premonitorio, como muchos de los nombres que conserva la historia.
Recordemos que el gendarme que osó atentar contra la vida de Robespierre y desencadenó con su gesto el fin de la Revolución francesa se llamaba Merda, lo que eufónicamente es una combinación del mierda español, y el merde francés.
Marcial, nombre que le convenía tanto por su profesión castrense como por la entereza de su ánimo, pensaba que sus méritos guerreros no habían sido su ficientemente recompensados. Concibió entonces un odio asesino contra Caracalla y decidió vengarse. Acceder en armas hasta el emperador era imposible, pues su fidelísima escolta velaba sobre él día y noche.
Raras eran las circunstancias en que se encontraba momentáneamente solo y una de ellas era cuando durante un viaje y en plena travesía lo apremiaba alguna urgente necesidad física. Marcial esperó con paciencia la oportunidad y antes de llegar a Capadocia, Caracalla se internó precipitadamente en un bosquecillo, levantando el vuelo de su túnica. Sus pretores lo acompañaron hasta una distancia discreta. Marcial, dando un rodeo, se deslizó entre los árboles y fue para él un juego de niños dar cuenta de un hombre, así fuera el más poderoso de la tierra, que se encontraba en cuclillas, calato y cagando. Así y todo Caracalla tuvo tiempo de emitir un final y estridente pujido que atrajo la atención de su guardia y el pobre Marcial, sin tiempo de escaparse, fue hecho papilla por los pretores.
Ningún novelista hubiera podido imaginar para un felón como Caracalla un final más adecuado.