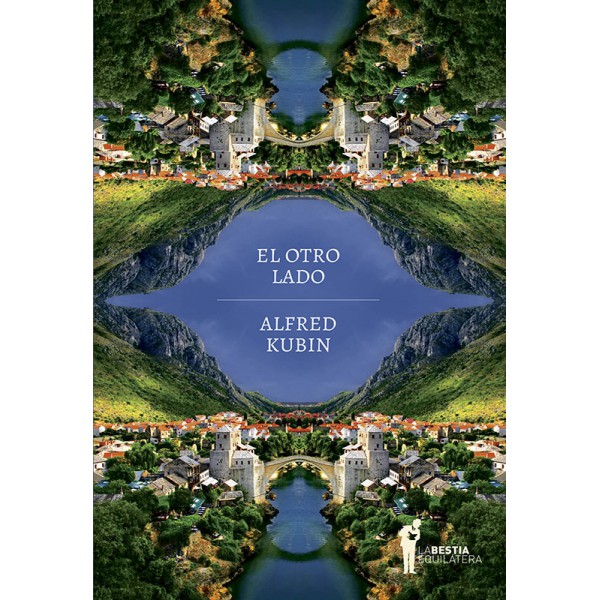Los dioses también se aburren

Sobre El otro lado, de Alfred Kubin
Martes 12 de diciembre de 2017
Un largo y extraordinario viaje al Reino Soñado: una novela de 1909, precursora del expresionismo alemán, considerada por Herman Hesse una obra maestra y admirada por Franz Kafka. Recientemente reeditada por La bestia equilátera con traducción de Gabriela Adamo, aquí una lectura de El otro lado a cargo de Matías Moscardi.
Por Matías Moscardi.
Alfred Kubin (1877-1959) es el hombre detrás de la cortina: amigo de Kafka, sus litografías y dibujos en tinta china inspiraron parte de la escenografía y el manejo de la iluminación que vemos en películas como Nosferatu (1922) y Fausto (1926), en versiones del gran F.W. Murnau. Por esto, posiblemente, se lo considera un precursor del expresionismo alemán. Quisiera decir, además, que su novela El otro lado (1909) –recientemente reeditada por La bestia equilátera, en una potente traducción de Gabriela Adamo– es precursora de muchas otras cosas más.
El argumento: imaginemos que un buen día aparece un extraño y, en nombre de un viejo amigo nuestro al que le perdimos el rastro, nos invita a un lugar llamado «Reino soñado» –invitación acompañada por una jugosa suma de dinero para solventar los costos del viaje. Así comienza El otro lado: ajetreados por el ritmo de la incipiente ciudad moderna de comienzos de siglo XX –que ya empezaba a producir sus primeros signos de saturación psicológica– el narrador y su esposa aceptan la invitación de Claus Patera, genio creador del Reino soñado y amigo de la infancia del protagonista.
La pareja emprende, entonces, un largo viaje. Como lectores, esperamos que los personajes arriben al mismísimo país de las maravillas. En su lugar, llegan al país de las pesadillas: Perla, la capital de Reino soñado, es una ciudad deliberadamente anacrónica, desorganizada, absurda y caótica. En Perla siempre está nublado y, por su disposición geográfica y climática, rara vez se ve la luz del sol. Ni utopía ni Estado del futuro: Reino soñado es, por el contrario, un espacio melancolizado con las características de una territorialidad precapitalista que, siglo atrás, evidentemente, ya era percibida como arcaica, improbable y fantástica. Sus habitantes: «dipsómanos, personas infelices peleadas con el mundo y consigo mismas, hipocondríacos, espiritistas, buscapleitos temerarios, cazadores de acción, aventura o tranquilidad, prestidigitadores, acróbatas, refugiados políticos, incluso asesinos perseguidos en el extranjero, falsificadores y ladrones».
Y también enanos, jorobados, mancos, rengos. La única versión cinematográfica de la novela que existe (Traumstadt, de Johannes Schaaf, 1973; traducida como Dream City) parece, por momentos, evocar la estética de El topo (1970), de Alejandro Jodorowsky, con algunas imágenes que recuerdan la fotografía de Diane Arbus: esa ambivalencia entre lo bello y lo grotesco que emerge de la seducción que tiene el poderoso imán de lo inquietante.
A pesar de esa coloración añeja, de cuento de hadas, que encontramos en Perla, las cosas funcionan aparentemente igual que en todos lados: las personas trabajan, el dinero circula, el poder se ejerce de manera justa e injusta. Sin embargo, el narrador apunta, en un momento, un dato curioso: «Ahora yo tenía mi puesto fijo, era dibujante en un periódico importante y, por decirlo así, representaba algo. Y de eso se trataba en este país: de representar algo, cualquier cosa, aunque fuese un ladrón o un vagabundo». Como ocurre en películas alemanas como Das Experiment (Oliver Hirschbiegel, 2001) o Die Welle (Dennis Gansel, 2008) basta con asignarle a alguien un rol, para que la identificación total se consume y se vuelva absoluta y fanática. El orden social del enrolamiento es siempre inestable, quebradizo, y así también es el efecto de lectura de esta novela: avanzamos dando pasos sobre hielo.
Decía que El otro lado es precursora de muchas cosas: tal es así que hasta podría leerse como precedente del famoso juego de simulación social The Sims, cuya complejidad y niveles de realidad son, en la actualidad, cada vez más sofisticados. El prototipo de esta plataforma se llamaba nada más y nada menos que Sim City. Este videojuego consiste en crear personajes y construir para ellos una vida «real»: alimentarlos, buscarles un trabajo, diversiones, hacerlos entrar en contacto con los demás. El juego también tiene una opción de «libre albedrío»: una vez que diseñamos los lineamientos esenciales de la vida, los habitantes andan solos. Lo curioso es que la cosa suele terminar en cualquiera: casas incendiadas, bardo, violencia. El jugador se encuentra, como Claus Patera en la novela de Kubin, en una posición demiúrgica: crea y destruye a voluntad, cuida o descuida el destino de las personas.
Quizás, por esto, Reino soñado, a más de un siglo de distancia, se parece asombrosamente a dicha plataforma virtual: Patera es el gran jugador tácito y demencial, el cableado perpetuo que desemboca en un joystick de pesadilla, con sus pulsaciones implícitas detrás de cada escena, desde la más frívola hasta la más onírica, como cuando el narrador vislumbra en la oscuridad una yegua blanca y ciega que pasa como un fantasma animal; o esa escena en donde el mismo personaje llora ante el lecho de muerte de su esposa hasta que la cabeza de la difunta rueda y revela unas facciones irreconocibles. Apunta el narrador:
«Patera estaba en todas partes, lo veía tanto en la mirada del amigo como en la del enemigo, en animales, plantas y piedras. Su fuerza de imaginación latía en todo lo que era. El corazón del Reino Soñado. (…) El pulso rítmico de Patera era omnipresente. Inagotable en su capacidad de imaginación, quería todo al mismo tiempo: la cosa y su opuesto, el mundo y la nada. (…) Si quiero felicidad, entonces también quiero pena. (…) Quien logre entender su propio ritmo podrá calcular más o menos cuánto durará su calvario. El desquicio, la contradicción: todo debe ser vivido. El incendio de mi casa es desgracia y fuego al mismo tiempo.»
Imposibilidad histórica de asimilar las contradicciones humanas, de dialectizar los binarismos de la vida social tal y como la conocemos, en Reino soñado la existencia solo es posible bajo una sensación general de hipnosis colectiva, parecida al letargo del alcohol, al adormecimiento del sueño: «Acá estamos todos bajo la influencia del trance». Pero como escribe el mismo Kubin en la novela: «una alucinación es siempre una advertencia» En Perla todo es, en efecto, un simulacro: las transacciones económicas, la administración pública, el gobierno, la ley, todas pantomimas, «pura comedia de autoridad». En esto, por supuesto, Kubin resuena en Kafka y viceversa. La diferencia entre uno y otro recae en el estilo: ahí donde Kafka exhibe una prosa imperturbable hasta la exasperación, Kubin opta por el desborde total, como si algo de lo sobrenatural y alucinatorio de Lovecraft irrumpiera en la mesura de un antropólogo naturalista que tenía la ingenua intención de contarnos la vida de un pueblo, sus costumbres y creencias. Además, la prosa de Kubin está minada de hallazgos que sonarían forzados en Kafka, como este: «Me sentí tranquilo y calculador como una serpiente, aunque visto desde afuera era apenas un hombre que fumaba».
Como esos jueces kafkianos, como las autoridades de El castillo, el protagonista de El otro lado se pasa la novela intentado concretar una reunión con Claus Patera: ¡imagínense a un personaje de los Sims que, de pronto, nos toca el timbre! En un momento, el narrador interpela al creador del reino: «Patera, ¿por qué permite que todo esto suceda?» Y la voz de Patera le responde: «¡Estoy cansado!». Los dioses también se aburren. Por todas estas razones, la novela es una escalera al delirio final.
Aparentemente, en la vida real, Kubin era, como sus personajes, un tipo excéntrico y peculiar. Kafka, en un pasaje de sus Diarios, lo recuerda así: «El dibujante Kubin recomienda como laxante “Regulin”, un alga molida que se hincha en el intestino, produce en él vibraciones, o sea que actúa mecánicamente, a diferencia de los efectos químicos, insanos, de otros laxantes, que simplemente desgarran las heces y las dejan por tanto colgando en las paredes intestinales. (…)Tras despedirnos, Kubin aún me gritó desde lejos: “¡Regulin!”».